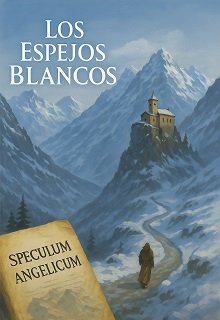Los Espejos Blancos
12 - El Primer Círculo es un pensamiento de otro lugar. El Segundo Círculo es la voz de la Tierra.
El fuego crepitaba suavemente en la gran chimenea, proyectando destellos dorados sobre los muros de piedra caliza. El aire, aún impregnado de yodo y frío húmedo, se había ido templando poco a poco. Tres tazas humeantes —dos tés negros, un café— reposaban sobre una mesa baja de madera de deriva.
Sentado en un sillón de cuero gastado, Alessandro sostenía el Speculum Angelicum cerrado sobre sus rodillas. El silencio se había instalado entre ellos, casi respetuoso, antes de que su voz lo rozara, grave y pausada.
— Solo existen dos ejemplares del Speculum Angelicum —dijo al fin—. Y ambos son de la mano del hermano Albertus.
Audra alzó la vista, sorprendida. Alex se había inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, concentrado.
— ¿Dos versiones? —preguntó.
— No. Dos voluntades —respondió Alessandro—. Dos intenciones. El primer manuscrito, el que recuperamos en Pavía, es el texto original. Un testimonio, un intento de describir lo que Albertus llamaba “el Espejo más allá del espejo”.
Posó suavemente la mano sobre la cubierta del volumen.
— El segundo… al que llamamos el Otro Speculum, no es una copia corrompida. No es una versión deformada por los siglos o las manos. Es un manuscrito que el propio hermano reescribió. Por elección. Con supresiones, inversiones. Frases añadidas. Otras dejadas intencionadamente en blanco. Un texto que, en ciertos momentos, parece responder al primero. O negarlo. En esta versión hay frases en lenguas desconocidas… y una geometría narrativa que parece circular.
Audra, atenta, murmuró:
— ¿Por qué habría hecho eso?
Alessandro se inclinó ligeramente hacia el fuego, como si sus palabras no debieran alzarse más allá de esos muros.
— Lo escribió mientras se encontraba en Ani, en Oriente Medio. Creemos que allí estuvo cerca de un fragmento del Espejo. Una porción activa. Fragmentada, sí. Pero aún vibrante.
Se interrumpió, luego prosiguió con un tono más sombrío:
— Y creemos que ese contacto… fue cambiando progresivamente su percepción, que esta se fue profundizando. Que el texto que produjo después, el Otro, es una especie de respuesta que él mismo no comprendió. Bianca escribió, al final: “Como Albertus, no he comprendido.”
Alex y Audra guardaron silencio un instante. El fuego proyectaba sombras móviles sobre los muros, como si las llamas intentaran dibujar los contornos de lo que aún no podían formular.
— La Sacra es un nudo. Un punto de unión entre presencia y ausencia, memoria y olvido. Lo que se encuentra allí… puede no encontrarse. Y lo que se vio allí… puede que nunca se haya visto.
Alex y Audra se miraron.
Audra caminaba en silencio.
El sendero de piedra se desplegaba en espiral alrededor del monte, azotado por un viento gélido y seco que, allí también, se filtraba bajo la ropa. Cada paso resonaba contra la roca desnuda, absorbido de inmediato por el flanco de la montaña. Frente a ella, la masa oscura de la Sacra di San Michele se alzaba, gigantesca, inhumana, tallada como un vestigio de un mundo más antiguo.
Alzó la vista.
El monasterio parecía injertado en la roca, demasiado macizo como para haberse posado allí simplemente, demasiado vertical como para pertenecer a la arquitectura humana. Las piedras no estaban dispuestas: estaban ordenadas, por una lógica interior oscura. Sintió un escalofrío —no de frío, sino de vértigo.
A medida que ascendían, sus pasos se hicieron más lentos. Ya no había nada de turístico allí. Incluso el aire se volvía más denso.
Cruzaron el umbral, Alessandro al frente, Alex en silencio detrás de ella. La luz murió de inmediato. En el interior, dominaba el olor a piedra húmeda, cera antigua y metal oxidado. El suelo era irregular, los muros rezumaban, los ángulos parecían cerrarse como las páginas de un libro demasiado antiguo.
Audra descendió con cautela la Escalera de los Muertos, su mano acariciando las paredes. Los peldaños, desgastados de un lado por siglos de pasos, formaban una espiral descentrada. El silencio se hizo total. Ni siquiera el aliento del viento, ni siquiera los pasos de Alex. Solo ese vacío.
Abajo, una puerta baja. Simples goznes de hierro oxidado, pero incrustados en un dintel grabado con signos que no reconoció. Alessandro empujó. La puerta chirrió.
La cripta.
Más baja, más oscura. Un pasillo se abría, empedrado con piedras antiguas. En el centro, apenas visible bajo un rayo de luz que caía de una saetera oculta: una piedra negra, pulida, lisa, incrustada en el suelo como una espina en una herida.
Audra se detuvo en seco. Su respiración se aceleró. Algo allí… palpitaba. Como en Pavía. Pero más lento. Más profundo. Como si el corazón del lugar latiera bajo sus pies.
Alex, por su parte, se mantenía en la retaguardia.
Recordaba los documentos confidenciales que el Centro de Darwin le había entregado antes de partir.
La Sacra no debía abordarse como un sitio histórico, sino como un símbolo activo.
El Centro había insistido:
“Ahí, la ausencia es reina. El lugar no está concebido para albergar. Está concebido para cercar. El corazón no está lleno, está ausente. Vais a penetrar no en un santuario, sino en una frontera.”
Y ahora, todo eso cobraba sentido.
El silencio allí no era la ausencia de ruido: era la presencia de un silencio.
El frío ya no era climático: era una memoria, dejada por algo que había desaparecido demasiado rápido, o que nunca debió estar allí.
Miró a Audra. Ella ya no se movía. Sus hombros estaban tensos, su mirada fija en la piedra negra.
Y por primera vez, Alex se preguntó si ella también escuchaba los latidos.
La mirada de Audra se detuvo en la piedra incrustada en el centro de la cripta. De lejos, parecía negra, lisa, homogénea. Pero al acercarse, distinguió asperezas, vetas más claras, casi translúcidas, que la recorrían en filigrana.
Diferente de la Piedra que Alex transportaba.