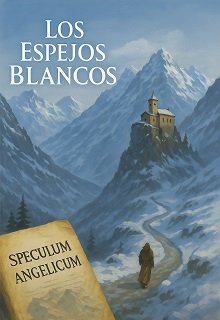Los Espejos Blancos
15 - "Estoy aquí. Muéstrame lo que porto."
El día terminaba en la isla de Giannutri, en esa luz de oro desvanecido donde el mar se confundía poco a poco con el cielo. El viento se había calmado. Solo el vaivén regular de las olas subrayaba el silencio.
Audra permanecía en silencio, con la mirada fija en el horizonte, pero ausente. Todo en ella parecía suspendido. Los dos hombres — Alex y Alessandro — respetaban ese tiempo. Esperaban su momento, ese en que las palabras volverían, cuando el peso invisible de lo que había vivido encontrara una salida.
Alex, discreto, paciente, la cuidaba con atención. Le había traído un chal ligero, se aseguraba de que su silla estuviera al resguardo de la humedad, le ofrecía pequeños gestos sin exigir nada a cambio. Eso acabó por arrancarle algunas sonrisas tímidas, breves claros en la bruma de su mirada.
Alessandro, por su parte, había pedido que se preparara un plato típico de su región, como consuelo:
Trofie al pesto.
Pequeñas pastas retorcidas a mano, servidas con una salsa untuosa de albahaca fresca, ajo, piñones, aceite de oliva de la costa y parmigiano. Algunos trozos de patata suave y judías verdes realzaban su sencillez rústica.
Todo era simple. Cálido. Terrenal.
Alex se acercó a Audra con una botella entreabierta. Le tendió un vaso de borde fino. Ella alzó los ojos hacia él y aceptó el gesto.
— Gracias, Alex, dijo simplemente.
Sus primeras palabras desde su regreso. Una gratitud frágil, pero sincera.
El vaso contenía un Pigato, un vino blanco seco y aromático, con notas de hierba fresca, limón y piedra cálida. Combinaba perfectamente con el pesto.
Fue el inicio del regreso. No a la normalidad, sino a un lugar donde el silencio por fin podía respirar.
La cena llegaba a su fin, los platos apenas abandonados, los vasos aún medio llenos de Pigato. La atmósfera era suave, acogedora, atravesada solo por el murmullo de las ramas sobre la terraza.
Audra levantó lentamente la cabeza, con la mirada fija en un punto difuso, entre el mar y la noche. Luego, con voz calma pero firme, pronunció:
— Soy descendiente por línea materna de Bianca Maria Visconti.
El silencio fue absoluto.
Incluso las hojas parecieron detenerse. Alex detuvo su gesto. Alessandro quedó petrificado, con la mano aún sobre la jarra de agua.
— ¿Es posible, Alessandro? preguntó Alex suavemente, sin ironía.
El hombre mayor parpadeó, como si despertara de un sueño o de un recuerdo demasiado tiempo enterrado. Se tomó un momento, con los codos apoyados en la mesa y los dedos entrelazados.
Luego habló, lentamente, casi en voz baja.
— Tras la muerte de su esposo, Francesco Sforza, se dice que Bianca Maria habría tenido, según un rumor silenciado, un hijo… de otro hombre. Este hombre, un médico sabio, miembro de la Confraternidad naciente, habría sido iniciado por Bianca en los misterios del Espejo.
Audra no se movió. Pero algo en ella vibró.
— Esta hija, llamada Margherita, nació en secreto hacia 1470. Fue confiada a una rama exiliada de la familia Visconti en Siena y luego… en Liguria.
Alessandro señaló con un gesto lento el collar que Audra llevaba colgado del cuello.
— Margherita llevaba consigo un medallón trabajado. Un doble círculo grabado en azabache, marcado con una B, por Bianca, en el centro. Esta historia me vino a la memoria cuando vi tu collar. Pero reconozco que la Confraternidad desestimó esta pista. Se consideraba marginal, incluso apócrifa.
Se detuvo un instante, y luego continuó con más gravedad.
— De generación en generación, esta línea mantuvo el nombre femenino en cada descendencia. Una matrilinealidad rara, casi subversiva. Las mujeres se transmitían la memoria de un antiguo juramento: proteger la Sacra y al Otro.
Hizo una pausa, y luego recitó los nombres como una oración olvidada:
— Margherita (1470), Isadora (1505), Lucia (1544), Antonia (1586), Elena (1630), Teresa (1675)…
Alzó la vista hacia Audra.
— Luego, una ruptura. Una migración incierta hacia Andalucía… o los Abruzos. Y perdimos todo rastro.
Un silencio aún más pesado cayó sobre ellos.
Audra apretó inconscientemente el medallón entre sus dedos.
Y a lo lejos, muy débilmente, el mar volvió a respirar.
Alex miraba fijamente a Alessandro, con los ojos entrecerrados, el rostro tenso con un reproche contenido.
— Pareces tener una memoria excelente, Alessandro. Pero parece que… olvidas ciertos elementos que podrían ser importantes.
Alessandro no se defendió. Bajó ligeramente la cabeza, con los rasgos cansados, y respondió con voz serena, casi cansada:
— Reconozco mi error. Pero para muchos de nosotros, el nacimiento de Margherita es un evento que enturbia la devoción que sentimos por la fundadora de nuestra Confraternidad. Era más conveniente callarlo. Más simple no creerlo. Es cierto — y lo veo ahora — que ha sido un grave error.
Audra retomó la palabra, con voz clara, ahora más firme:
— Durante todo este tiempo, el juramento inicial se olvidó. Y es una suerte que siempre haya habido una hija.
Alex asintió lentamente con la cabeza.
— No estoy seguro de que haya sido suerte.
Audra lo miró y añadió, pensativa:
— También pienso que ha habido una parte de intervención externa en la transmisión. Quizá algo relacionado con la genética mitocondrial, que solo se transmite por las mujeres.
Se enderezó, como galvanizada por la confesión, visiblemente cada vez más cómoda con lo que acababa de atravesar.
— Soy la Otra de Bianca. De acuerdo. Debo hacer lo que ella preparó. Tal vez sin comprender. Pero, ¿qué?
Inspiró hondo.
— Hemos vuelto al mismo objetivo: encontrar el Segundo Círculo.
Su mirada pasó de uno al otro.
— Pero si este Círculo puede encontrarse material o simbólicamente, probablemente solo será un medio de comunicación. Con algo… un poder indescifrable, del tipo Espejo — pero terrestre, telúrico, según mi ancestro.