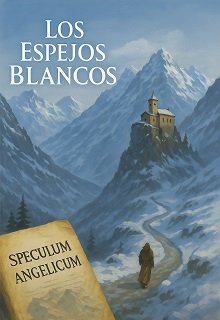Los Espejos Blancos
19 - "Porque esto, ya no es mar. Es un juicio."
Se habían instalado alrededor de la gran mesa de madera clara, frente al ventanal. Afuera, el viento marino golpeaba los cipreses.
Solo cuatro personas.
Audra, Alex, Alessandro. Y Varo, invitado de manera excepcional, no como piloto, sino por su experiencia estratégica en navegación compleja y zonas sensibles.
Primer punto del orden del día: ¿cómo llegar a Ani?
— Es imposible ir en línea recta —comenzó Varo, con los codos apoyados en la mesa—. El cielo turco está saturado de interceptaciones automáticas, radares residuales y tensiones militares incontrolables. Si cruzamos la frontera con una aeronave civil, nos derriban. Incluso una aeronave furtiva no garantiza nada en esa región.
Alessandro asintió.
— Debemos utilizar los códigos militares aún activos a través de la Cofradía. Logré reactivar algunos vinculados con la base de Larissa, en Grecia. Tenemos autorización de sobrevuelo hacia la frontera oriental, siempre que sea discreto.
Varo se inclinó sobre el mapa proyectado en la tableta central. Trazó rápidamente un itinerario:
-
Salida de Milán en un Caracal o aeronave modificada equivalente.
-
Reabastecimiento discreto en Larissa (Grecia).
-
Inserción silenciosa por el este de Anatolia, hasta un punto de descenso al sureste de Iğdır, a unos treinta kilómetros de Ani, en un valle protegido.
— A partir de ahí —dijo—, seguimos por tierra. No hay otra opción. Sobrevolar Ani es demasiado arriesgado.
Alex frunció el ceño.
— ¿Y por tierra?
— Un vehículo militar camuflado. Por ejemplo, un transporte todoterreno ligero, acompañado de dos motos de reconocimiento. La antigua carretera Kars-Ani sigue siendo transitable por tramos, especialmente por el flanco sur. Pero se necesita un apoyo armado discreto. Alessandro.
Alessandro asintió.
— Tengo un contacto. Una célula armenia sobreviviente de la Cofradía, retirada cerca de Gyumri. Pueden proporcionarnos escolta y cobertura local. El terreno es inestable, pero creo que responderán si vamos con el nombre de Bianca.
Se hizo un silencio.
Audra cruzó los brazos, con los ojos fijos en la línea trazada por Varo.
— Volamos hasta el borde del desierto helado. Luego seguimos un camino perdido hacia las ruinas de una ciudad muerta. Para buscar la Cabeza de la Serpiente en un santuario del que no queda nada.
Alzó la vista hacia los tres hombres.
— Estoy lista.
El café se enfriaba lentamente en las tazas, pero nadie lo tocaba. El primer itinerario —hacia Bagnayr— había sido trazado, debatido, consolidado. Ahora era necesario abordar el segundo objetivo.
Segundo punto del orden del día: ¿cómo llegar a las Skelligs?
Las Skelligs… Islas colgadas en el fin del mundo, arrojadas como un último suspiro por la tierra de Irlanda.
Aquella a la que se dirigían, Skellig Michael, era la más salvaje, la más habitada por presencias.
En su memoria se entrelazaban relatos antiguos: los primeros ermitaños, hombres de silencio, que en el siglo VI buscaron allí, en el exilio del mundo, la salvación de su alma. Habían subido los escalones de la roca como quien sube una oración, esculpiendo su fe en la piedra.
El monasterio, encaramado en la cima del acantilado, era un arca suspendida entre el cielo y el mar. Celdas de piedra seca, oratorios, tumbas erosionadas por los vientos. Un refugio para la eternidad, golpeado por mil inviernos.
Luego, las invasiones vikingas, el miedo, la sangre. Pero los monjes resistieron, recluidos hasta el final, hasta que un día bajaron para no volver a subir jamás.
Alessandro deslizó un mapa satelital sobre la mesa.
La isla era diminuta. Aislada. Posada como un fragmento de roca frente a la costa suroeste de Irlanda, en el corazón del Atlántico tempestuoso.
Varo rompió el silencio.
— Skellig Michael… el fin del mundo. Incluso en tiempos normales, no es un trayecto fácil. ¿Hoy? Es una operación al límite.
Giró su terminal y mostró el itinerario previsto:
-
Salida de Milán, Caracal modificado.
-
Reabastecimiento intermedio en Normandía (base desmantelada pero aún accesible gracias a los canales de la Cofradía).
-
Segundo reabastecimiento rápido en Irlanda continental, probablemente cerca de Valentia Island, la última tierra habitada frente a las Skelligs.
-
Último tramo por mar, en una lancha semirrígida o con casco reforzado, si el clima lo permite.
Alzó las cejas.
— Los vientos del oeste alcanzan rachas de 110 km/h. Las corrientes son caóticas. Necesitamos una ventana corta, o una embarcación que aguante el castigo.
Audra se inclinó sobre el mapa.
— Sin helipuerto, sin muelle estable, sin refugio. Desembarcamos en una escalera azotada por las olas, al pie de una roca sagrada.
Alessandro asintió.
— Y subimos. A pie. Hasta el monasterio.
— ¿Y si está derrumbado? —preguntó Alex.
Audra respondió sin dudar:
— No necesita estar en pie para funcionar. El Espejo no necesita un techo. Solo un punto de anclaje.
Varo añadió con un tono más grave:
— Probablemente tendremos que dormir en el mar o en la propia isla. Sin refugio. Si el viento se levanta, podríamos quedarnos atrapados allí.
Alessandro concluyó:
— Pero si realmente ahí está la “segunda cabeza”, entonces Skellig no es un obstáculo. Es una prueba.
Bagnayr.
El Caracal había salido de la base de Larissa una hora antes, deslizándose al ras de los relieves. Con los motores en modo reducido, el silencio dentro de la cabina era casi total. Varo pilotaba al límite de los corredores autorizados, esquivando las bolsas de niebla electromagnética registradas en los últimos análisis de Darwin.
Bordeaban las costas del mar Negro, zona gris, indeterminada, donde ninguna jurisdicción era ya fiable.