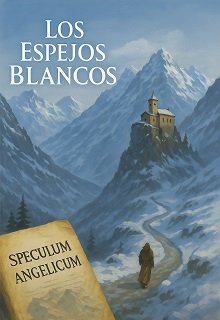Los Espejos Blancos
20 - Cayeron sin caída, atravesaron sin distancia, sumergidos en una memoria más vasta que ellos.
Monte Sant’Angelo
El rotor se había detenido en el claro. Mismo trayecto. Misma luz pálida antes del amanecer. Pero ahí se detenían las similitudes.
El camino hacia el santuario ya no era una senda de fervor, sino un corredor militarizado, controlado por una unidad destacada de las fuerzas italianas. Días antes, un grupo armado de saqueadores, de identidad incierta, había extorsionado a los peregrinos, causando varias muertes. Las autoridades, conmocionadas, habían reaccionado.
Soldados uniformados, con las armas colgadas al hombro, filtraban el acceso.
Los rostros eran duros. Cansados. Pero decididos a mantener la línea, porque aquí, el lugar era más que un santuario: se había convertido en un refugio de esperanza en un mundo colapsado.
Alex se había asegurado de meter el tetraedro en una mochila gastada, manchada, con las correas vencidas. Un objeto entre otros. Una ilusión.
Pero un registro minucioso lo delataría sin remedio.
Se habían mezclado con un grupo de quince peregrinos, más denso de lo habitual. Audra conversaba en italiano con naturalidad, hablando de pérdidas, de dolores, de pruebas compartidas.
Parecía diferente. Más terrenal. Más real. Más italiana.
Alex la miraba con una sorpresa enternecida. Así que esto era el venenoso encanto de Italia…
Pero se obligó a regresar a la realidad.
Tres militares bloqueaban la subida. Dos observaban. El tercero interrogaba.
No parecían tener prisa. Y no era el azar lo que guiaba sus miradas.
El grupo avanzaba. Lentamente. Demasiado lentamente.
A pocos metros del control, Audra tomó de repente el brazo de Alex, se pegó a él con suavidad, como una compañera acostumbrada a caminar a su lado. Inició una conversación improvisada, con los ojos ligeramente levantados hacia el cielo naciente.
— Lo senti? Come vibra l’aria? Questo è un giorno speciale. Qualcosa di profondo ci chiama...
Alex adoptó el mismo aire inspirado, la mirada lejana, casi mística. Dejó flotar una sonrisa, como absorto en una forma de éxtasis suave.
El soldado que los miraba se detuvo.
Detrás, un hombre solo. Cansado. Sospechoso, quizás.
Lo interpeló. El hombre respondió débilmente. Lo registró.
Los otros dos militares centraron su atención en la escena.
Audra y Alex pasaron.
Sin mirar atrás. Sin prisa.
Subieron los escalones de piedra y entraron en el santuario.
La calma regresó. El mundo pareció suspenderse.
Audra aflojó lentamente su abrazo, con una sonrisa de lado. Alex, sin mirarla, murmuró:
— Encantadora improvisación...
Ella respondió con el mismo tono:
— Aún no has visto nada, caro mio.
Caminaron en silencio por el pasillo excavado en la roca.
El santuario seguía allí, inmenso y mineral, tallado en la montaña como una herida santificada. Pero la atmósfera había cambiado.
El fervor seguía siendo visible. Oraciones murmuradas, dedos rozando los muros, ojos levantados en la penumbra.
Pero algo callaba.
La resignación había comenzado a instalarse.
La esperanza se deshilachaba.
Audra lo sentía en los gestos, en los silencios demasiado largos, en los rostros demasiado vacíos. Incluso la fe parecía cansada.
Rodearon las primeras capillas y avanzaron hacia la losa negra, ligeramente apartada, su lugar silencioso.
Un hombre ya estaba allí, de rodillas. Inmóvil. Cabeza inclinada. Hombros caídos.
Rezando, pensaron.
Esperaron, con respeto.
El tiempo pasó.
El silencio se espesó.
El hombre no se movía.
Entonces, suavemente, Audra se levantó, caminó unos pasos hacia atrás y recogió un pequeño ramo de flores medio marchitas, abandonado junto a un nicho.
Volvió junto al hombre.
— Mi scusi —dijo suavemente en italiano—, posso posarle questo piccolo fiore? Solo un momento...
No hubo respuesta.
Posó suavemente la mano sobre el hombro del hombre.
Y este se desplomó.
De golpe, como un cuerpo sin fuerzas.
Audra retrocedió, sobresaltada.
— ¡Alex!
Él corrió, se inclinó. La respiración era débil, pero presente.
— Desmayado. Agotado. Quizá deshidratado.
Lo levantó con cuidado, sin ceremonias, y lo llevó hacia la entrada de la gruta, donde un monje que repartía agua bendita observaba la escena con gravedad.
Alex depositó al hombre, se encogió de hombros y dijo simplemente:
— Necesitaba recostarse. Rezó demasiado tiempo.
El monje asintió en silencio.
Alex regresó a la gruta.
Audra estaba arrodillada junto a la losa negra, con las manos sobre las rodillas. No lloraba. Pero su rostro estaba tenso como un hilo.
Alex abrió suavemente la mochila.
Sacó el tercer Vaso, cuidadosamente envuelto.
Se acercó.
Audra levantó los ojos hacia él, con una sonrisa tierna, suave, serena.
— Colócalo tú —murmuró—. Tú nos has traído hasta aquí.
Él se arrodilló también.
Y colocó el Vaso sobre la losa, lentamente, como se deposita una ofrenda en un mundo que ya no responde.
Ninguna luz. Ningún sonido.
Pero algo se cerró.
Los tres Vasos estaban donde debían estar.
Alex sintió de repente una sensación de ligereza, llevó la mano a su bolsillo interior, donde guardaba la Piedra.
El estuche estaba allí. Cerrado. Arrugado.
Lo abrió de un tirón. Nada.
La Piedra, que no había necesitado usar desde su llegada, había desaparecido.
Se incorporó bruscamente, con el corazón acelerado.
Pero la pulsación estaba allí. Ya no concentrada en un objeto. Nacía a su alrededor.
En la losa. En la roca. En el aire.
Y sobre todo, en los peregrinos.
A su alrededor, hombres y mujeres se agitaban suavemente, como despertando de un largo sueño.
Algunos se levantaban con lentitud, primero vacilantes, luego como recordando algo interior.
Otros giraban la cabeza, con la mirada perdida, como si escucharan una voz inaudible.
Algunos salían precipitadamente de la gruta, desbordados.