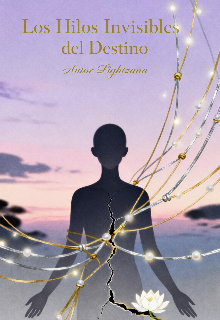Los Hilos Invisibles del Destino
Entre el amor y el orgullo
El amor apareció sin anunciarse, como lo hacen los grandes incendios: con una chispa apenas visible que, sin embargo, encendió todo lo que tocó. El protagonista, que hasta entonces había caminado entre heridas pasadas y cicatrices que aún latían, encontró en esa presencia una “promesa” nueva. Era alguien distinto, alguien que parecía mirar más allá de sus fracturas. En esa mirada, creyó ver la posibilidad de recomenzar.
—El amor es la fuerza más “dulce” y más “peligrosa”—, susurra la voz omnisciente que acompaña su historia. Nada en la vida enciende tanto la esperanza ni destruye con tanta violencia cuando se desvía de su curso.
Al principio, todo era luminosa entrega. Las palabras fluían sin filtros, los gestos eran suaves, y el tiempo parecía detenerse en la complicidad de los cuerpos. El protagonista sintió por un instante que el pasado podía quedarse atrás, que sus temores y desconfianzas se disolvían en el rostro de esa persona que lo hacía sentir visto y comprendido.
Sin embargo, pronto el amor comenzó a mezclarse con otra fuerza, igual de intensa pero opuesta: el orgullo. No fue un enemigo declarado desde el inicio, sino un visitante silencioso que fue infiltrándose entre frases, en silencios no discutidos, en gestos que buscaban imponerse. El orgullo empezó a reclamar su lugar, disfrazado de “dignidad”.
El protagonista lo sintió por primera vez durante una discusión pequeña, casi insignificante. Una opinión no compartida, una palabra mal entendida, y de pronto algo se tensó en el aire. Ninguno quiso ceder. La voz del otro se alzó apenas, y la suya respondió con el mismo tono, como si ambos estuviesen midiendo quién resistiría más, quién admitiría menos.
—El orgullo nace donde el amor teme perder el “control”—, reflexiona la narradora invisible. Porque en el fondo, detrás de cada palabra hiriente, había miedo: miedo a quedar vulnerable, miedo a aceptar que una parte de sí dependía del otro para ser feliz.
La pasión los unía con la misma fuerza con que los separaba. Se amaban con intensidad, pero cada encuentro parecía esconder una amenaza latente. Una palabra mal dicha podía encender una batalla; un gesto de distancia podía ser interpretado como “desprecio”. El deseo y la rabia compartían la misma cama.
En los días de calma, el amor parecía invencible. Caminaban juntos, reían, se abrazaban con fuerza, como si el simple contacto de las manos pudiera borrar los dolores de la vida. Pero bastaba un desacuerdo para que esa armonía se abriera en grietas. El protagonista sentía en su pecho el fuego del orgullo: esa mezcla de razón herida y temor a la rendición.
—No se trata de quién tiene “razón”—, solía susurrar una voz interior, la voz de algo más sabio—, sino de quién está dispuesto a no perder lo “esencial”. Pero esa lección rara vez se escucha cuando la sangre hierve.
El protagonista y su pareja comenzaron a vivir entre dos estados opuestos: la ternura y la confrontación. Después del amor venía el silencio; tras el perdón, el reproche velado. Era una danza llena de pasos mal medidos. A veces parecía que discutían no por lo que se decían, sino por lo que temían sentir.
Con el tiempo, ambos empezaron a cambiar sin darse cuenta. El amor seguía allí, vivo, pero cada día más cubierto por capas de argumentos, de pequeñas venganza cotidianas, de frases dichas sin pensar. Había cariño, pero también una acumulación invisible de resentimiento.
El protagonista quería hablar, explicar, decir cómo se sentía. Sin embargo, las palabras se quedaban atrapadas detrás de esa barrera hecha de orgullo. Decir “te necesito” le parecía rendirse. Decir “perdón” le resultaba una “derrota”. Y en el otro, esa misma lucha se reflejaba. Ambos querían tener razón, ambos querían que el otro cediera primero.
Así se fueron desgastando. El amor, que antes era refugio, comenzó a volverse campo de guerra. Los momentos de intimidad se volvieron más Escasos; las conversaciones, más cuidadosas, como si cada palabra pudiera detonar una mina. A veces se miraban y no se reconocían: ¿en qué momento el amor se había transformado en “competencia”?
La voz omnisciente observa: —el orgullo es un “espejismo” que promete protegernos, pero en realidad nos encierra—. El protagonista lo entendía a medias; lo sentía en cada discusión, cuando después de perder la calma se quedaba solo, viendo el vacío que dejaban las palabras dichas con rabia.
Una noche, después de una pelea más dura que las anteriores, el silencio se alargó. No hubo mensajes, tampoco visitas, ni siquiera disculpas. Los días pasaron y la distancia creció como una sombra densa. El protagonista sentía el impulso de escribir, de llamar, pero cada vez que lo intentaba, el orgullo lo detenía —no debía ser él quien diera el primer paso, no esta vez—.
En el fondo, deseaba que el otro apareciera, que el amor venciera la distancia. Pero el orgullo también vivía en el otro corazón. Ambos esperaban, convencidos de que ceder significaría perder.
Así llegó el punto de inflexión. Una tarde cualquiera, el protagonista se reencontró con esa persona. Fue un encuentro inesperado, cargado de nostalgia y de tensión. Las miradas se cruzaron con el peso de todo lo no dicho. Querían abrazarse, pero ninguno lo hizo. Querían decir “te extrañé”, pero el orgullo les cerró la boca.
Hubo palabras neutras, frases vacías: “¿cómo has estado?”, “yo, bien, trabajando mucho”. La conversación era apenas una sombra de lo que alguna vez fue la conexión entre dos almas que se habían abierto sin miedo.
En un instante, el protagonista sintió dentro de sí la batalla definitiva: una voz le pedía que rompiera el muro, que dijera la palabra “perdón”; otra le ordenaba mantenerse firme, defender su orgullo como si fuera lo único que le quedaba.
—A veces el amor muere porque ambos eligen tener “razón”—, reflexiona la voz omnisciente, con una tristeza que parece pertenecer al propio universo.
#1482 en Novela contemporánea
#2760 en Otros
#598 en Relatos cortos
dramareflexivo, realismoespiritualyfilosofiadevida, narrativadecrecimientointerior
Editado: 20.02.2026