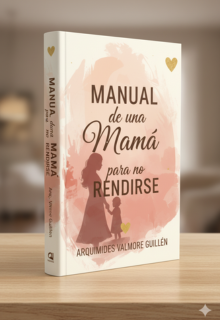Manual de una mamá para no rendirse.- Versión mejorada.
Capítulo 1: Al Filo del Despido.
1.1: El Zumbido de la Advertencia Ancestral
El aire acondicionado del local de cosméticos no solo silbaba. Gemía. Un animal enfermo atrapado en las tuberías del techo, expulsando un aire húmedo y enfermizo que te prometía neumonía para diciembre. Pero esta mañana, el gemido tenía un subtexto. Un presagio que se trepaba por mi columna como una araña, vértebra por vértebra, mientras me aplicaba la cuarta capa de carmesí frente al espejo del mostrador.
No era vanidad. Era ingeniería de supervivencia.
Los labios rojos eran mi escudo, mi espada, mi armadura contra un mundo que te come viva si te ve vulnerable. Mi sonrisa forzada, el arma con la que mantenía a raya las preguntas incómodas de los clientes y mi propia tendencia a desmoronarme en público. Sentía el lápiz labial endurecerse en los bordes, como si se secara antes de tiempo, como si hasta el producto supiera que estaba fingiendo.
El reflejo me devolvió a María Fernanda Zambrano: treinta y dos años, madre soltera, vendedora de promesas imposibles empaquetadas en frascos que costaban más que mi presupuesto semanal de comida. Un moño que me jalaba el cabello en las sienes hasta doler —un dolor sordo, constante, como el de una muela que no quieres arrancar porque duele más la idea del dentista que la infección misma. Ojos cafés bordeados de corrector que no alcanzaba a ocultar las ojeras—la contabilidad de mis noches sin dormir, de las toses de Jimena a las tres de la mañana, del ruido del grifo goteando en la cocina mientras calculaba si alcanzaba para el gas.
Detrás de mí, las estanterías relucían con mentiras doradas: "Rejuvenece diez años en diez días." "Borra las marcas del cansancio." Si alguna de esas cremas pudiera borrar las ojeras del alma, ya la habría robado. La habría bebido. Me habría untado el corazón con ella.
El reloj digital sobre la caja registradora marcaba las 9:47 a.m. Tres clientes en dos horas. Cero ventas.
El suelo de cerámica estaba frío incluso a través de los calcetines finos que usaba bajo los zapatos de trabajo. Sentía el frío subir por los tobillos, como si el piso supiera que estaba a punto de perderlo todo.
Los números no mienten. Nunca lo hacen. Y yo, con mis labios carmesí perfectamente delineados, ya estaba firmando mi propia carta de despido con cada minuto de silencio en este local vacío.
El fracaso no llega con sirenas. Llega con el silencio de un teléfono que no suena, una puerta que nadie abre, y el olor a plástico nuevo de los frascos que nadie quiere tocar.
1.2: La Convocatoria y Confrontación
—María Fernanda.
La voz de Mireya cortó el aire como tijera sobre tela delgada. Afilada. Precisa. Mortal. Estaba junto a la trastienda, brazos cruzados sobre su saco negro de solapa perfecta, moño tan apretado que le estiraba las cejas en expresión de asombro permanente. Tenía las uñas recién hechas—ese rosa pálido que solo se consigue en salones donde te cobran por respirar el aire.
—Trastienda. Ahora.
Dos palabras. Suficientes para que el estómago se me contrajera en un puño invisible. Sentí el sabor metálico de la bilis en la lengua. Conocía ese tono. Era el preludio de la ejecución corporativa disfrazada de "conversación seria."
Caminé hacia la trastienda sintiendo cada paso como si arrastrara cadenas invisibles. El suelo crujía bajo mis zapatos baratos —los que compré en oferta porque los de marca me costaban medio día de trabajo. La trastienda olía exactamente como esperaba: a cartón húmedo, a inventario muerto, a desesperanza almacenada en cajas apiladas hasta el techo. Las luces fluorescentes zumbaban con un parpadeo irregular que me recordaba a un electrocardiograma fallando. En una esquina, una gotera marcaba el ritmo: plink… plink… plink…
Mireya estaba de pie junto a la mesa improvisada, con los malditos papeles en las manos. Hojas de cálculo impresas en papel reciclado, con manchas de café en las esquinas. Gráficos de barras descendentes. Números rojos sangrando sobre el papel blanco.
—Los números no mienten, María Fernanda. —Su dedo índice, con uña perfecta, golpeó sobre una columna de cifras—. Ventas de octubre: menos veinte por ciento. Noviembre: menos treinta. Y mira diciembre... La gerencia regional está... preocupada.
Preocupada. Código empresarial sofisticado que traducido significaba: "Alguien tiene que pagar los platos rotos, y esa alguien eres tú porque yo tengo más antigüedad y sé dónde están enterrados los cadáveres."
El frío que me recorrió la espalda no venía del aire acondicionado moribundo. Venía de ese déjà vu laboral que me perseguía como una maldición. Sentí el sudor frío en la nuca, bajo el moño. El corsé invisible del uniforme apretándome las costillas.
—Si no levantamos las ventas antes de fin de mes... —Mireya dejó la frase suspendida en el aire, colgando como soga de verdugo.
Preferí quedarme de pie. Una regla no escrita: cuando te van a ejecutar, mejor morir erguida. Al menos en tu recuerdo no estarás encorvada, suplicando. Aunque las rodillas me temblaran como si tuvieran vida propia.
1.3: La Avalancha de la Derrota
Y entonces llegaron, como siempre llegaban en estos momentos: las imágenes. La avalancha de recuerdos que mi cerebro archivaba en la carpeta llamada "evidencia de que nunca serás suficiente."
La oficina de abogados: El licenciado Morales con su aliento a whisky barato y menta podrida. Su mano rozando mi cadera mientras fingía alcanzar un expediente. La tarde que me acorraló en el archivo, entre carpetas polvorientas que olían a moho y decisiones ajenas. Su cuerpo bloqueando la única salida. Su sonrisa que decía: "Sé que no vas a gritar porque necesitas este trabajo." Y mi renuncia al día siguiente—escrita a mano en una hoja arrugada, sin finiquito, sin referencias, con las yemas de los dedos manchadas de tinta barata.