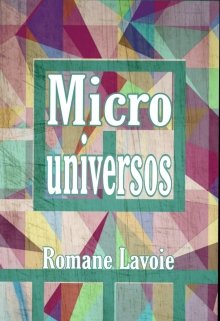Microuniversos
La luz de sus ojos
Ella me observaba mientras dormía.
Cada noche, sin importar la hora, cada vez que abría los ojos me miraba con esos grandes ojos verdes. Resplandecían con la luna y, por más que cerraba las cortinas de mi habitación, seguían brillando como esmeraldas por si solos.
Ayer decidí bloquear la ventana. Le puse trece tablas de roble: once horizontales y dos cruzadas asemejando una cruz. Tenía los nervios de punta por la falta de sueño, pero esperé pacientemente a que anocheciera.
Sin embargo, cuando llegó la noche y decidí volver a mi cuarto, esos malditos ojos estaban brillando como siempre, mirando en dirección a mi cama con una rabia inmensa.
Desesperado, busqué un cuchillo en el cajón de mi cómoda y apunte al ojo derecho con la clara advertencia de estocada, pero no hubo ni un parpadeo.
-Maldita seas Raquel.
Y apuñalé ambos ojos, sacándolos de sus órbitas. Los tomé con la mano izquierda y los metí dentro del cajón, en conjunto con el arma blanca.
Es la última vez que cuelgo un cadáver con los ojos puestos en la pared de mi cuarto. Realmente son un dolor de trasero.