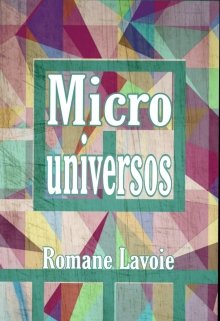Microuniversos
Cesatía
Laura entró a la casa entumida, con las manos tiesas dentro de los bolsillos de su abrigo y conteniendo las lágrimas bajo sus párpados azulados. Se cumplía un mes desde que había comenzado su cesantía y, a pesar de que había intentado conseguir dinero por medio de distintos arreglos, se había dado cuenta de que no podrían sostener la alimentación de la casa más de una semana más. Supo que tendría que sacrificar sus comidas para nutrir a su pequeño Demian a partir de ahí.
Al entrar, vio al niño dormido junto a las brazas, con el rostro húmedo y le dio un beso en la frente casi sin rozarlo: estaba helado. Su corazón se encogió ante ese descubrimiento y, tomando al pequeño en sus brazos con sumo cuidado, lo depositó en el viejo sofá de la sala para avivar el fuego. Mientras buscaba la leña menos mojada y pensaba en que hacer para proteger a su pequeño hijo, este se alejaba vertiginosamente a un sueño de incubadora que le estaba dando un falso alivio.
La noche anterior, cuando Demian despertó de una terrible pesadilla en la que un monstruo so ahogaba, escuchó a su madre sollozar en la cocina. Se había levantado arrastrando su cobija para resguardarse del frío y logró ver la alacena casi vacía acogiendo la cabeza temblorosa de la mujer que tanto lo había adorado en la soledad de su pequeña familia. Su estómago se retorció y se hizo pequeño, como si sintiese culpa por haber comido tanto y, cuando decidió volver a su habitación, también lloró la pena de su pobreza.
Por la mañana, mientras tomaba su desayuno sin la compañía de Laura, quien corría de arriba a abajo con su único traje formal almidonado y planchado, tomó una decisión. Buscó dentro del bolso de su madre y tomó una pequeña cajita de medicamentos que ella consumía cuando estaba alterada. Bebió una para calmar sus nervios. Y cuando pensó que no había hecho efecto, tragó una segunda y otra de camino a la escuela. En los recesos cada píldora aumentaba el mareo, la pesadez, la náuseas, pero estaba contento. Se sentía tan mal que no podía pensar en el hambre de su madre.
Por la tarde, volvió sólo a casa y consumió cuatro frente a la chimenea, sin tomar pausas entre una y otra. Finalmente, cayó desplomado en un sueño que le iba acortando los latidos del corazón y la pequeña respiración que a sus cortos 10 años solo sabía de resuellos por jugar duro y de risas con sus amiguitos del colegio.
Durmió hasta el amanecer y, cuando Laura despertó sobresaltada, culpable por haber olvidado despertarlo para darle la cena y bañarlo, su cuerpo ya no tenía una sola escama de rubor en la piel. Había abandonado el mundo para siempre y ahora su madre no tendría que privarse de comer.