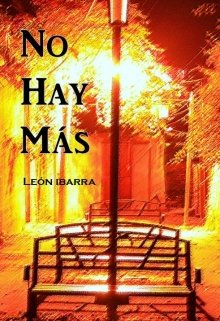No hay más
Santorum
La misa empezará pronto en la Parroquia de San Marcos, un pueblito marginal que, a pesar de sus bellos paisajes, no figura en los mapas. Su gente ha aprendido a vivir sin grandes escuelas no hospitales, todo lo que tienen es el dispensario y la iglesia. Y con eso se conforman.
La viuda Éster Rojo de Álvarez está lista desde la madruga; mucho antes que las campanas convoquen a la celebración litúrgica, ya tiene puesta su ropa de luto, tal como lo ordena la tradición. Ella se persigna tres veces antes de salir de su casa y sale rumbo al templo con la propiedad y decencia que le inculcaron sus padres y abuelos.
Los pobladores la admiran en demasía. Algunos se unen a su procesión con biblia y rosario en mano; la siguen en silencio a una distancia considerable. La reconocen por su estatus de clase alta y su fiel devoción a Jesucristo. Ha pasado toda la vida en la iglesia, incluso pueden acudir a ella para que les explique lo que dijo en el Padre durante la misa. Prácticamente, la consideran una santa que vive para hacer el bien.
— Me rompe el corazón ver a la señora Éster en estas fechas — dicen algunas mujeres — Es tan buena cristiana, ¿por qué Dios le habrá quitado a su marido tan pronto?
— Han pasado 10 años y sigue amando a nuestro Señor Jesucristo.
Éster se congratula con las palabras que otros dicen sobre su Fe, cree que es Dios quien se muestra orgulloso de sus acciones y que esa es su manera de decirlo. No es sorpresa para nadie que tenga lugar reservado en la iglesia — en la sección de mujeres, por supuesto. Entonces, desde su asiento, la mujer observa a alguien entre la congregación, si el resto pudiera ver su rostro dejarían de considerarla una santa.
Verónica Díaz, una adolescente no mayor de 16 años, se sienta lejos de las personas. Está vestida con un huipil blanco y floreado, tiene huaraches en lugar de zapatos y usa un listón para recoger su cabello. Mantiene la cabeza baja por la vergüenza, porque sabe que es la única mujer en el pueblo a la que juzgan sin problema. Sin embargo, la Iglesia resulta ser un lugar donde nadie se atreve a señalarla, por lo menos mientras la celebración tiene lugar.
— No sé qué hace aquí, su alma ya no tiene perdón.
Empiezan los cantos.
Éster recobra la compostura.
Todos los asistentes se ponen de pie.
El sacerdote camina al altar mientras perfuma con incienso el edificio. El humo blanco cubre a los feligreses y los sumerge en un ambiente semejante a lo divino.
Éster cierra los ojos y se prepara para recibir la bendición:
— En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo…
Algo extraño ocurre.
— Quizá se equivocó — abre los ojos y ve por primera vez al sacerdote: es un nuevo párroco, joven y buen mozo. Posiblemente el Padre se haya puesto nervioso, después de todo es su primera celebración.
Mientras todos se persignan a su orden, la viuda observa confundida lo que ocurre; no sólo se ha dado cuenta que les está hablando en español, también es la primera vez en años que un cura no les da la espalda. De hecho, ni siquiera viste la sotana negra para el luto, sino una de color morado que acostumbra usarse en la Semana Mayor.
Entonces, ocurre lo peor: el Evangelio está siendo leído en la lengua materna de los asistentes. Mientras el resto escucha con atención, agradecidos por algo que nunca habían tenido, Éster piensa y observa en silencio cómo deshonran el don de lenguas para entender latín… ¿Cómo pueden ser que las enseñanzas de Dios estén al alcance de alguien como Verónica? ¡Es una total blasfemia! Esas prácticas no son propias de un Padre de la Santa Iglesia.
Cuando hubo terminado la celebración, las personas abandonan gozosas el templo. Quieren compartir las noticias a sus vecinos y familiares sobre lo que acaba de ocurrir; es poco ortodoxo, pero sin duda les ayudó a sentirse más cerca del Señor.
Pero Éster no. Ella espera para abordar al hombre que había celebrado. Pero, por si estuviese ella en un error, lo mejor es hablarle con respeto:
— Padre, quiero darle la bienvenida a nuestra tierra — le besa la mano y retrocede con una reverencia.
— Muchas gracias, señora…
— Éster Rojo, viuda de Álvarez.
— Recuerdo ese nombre, el Padre Pío me habló mucho de usted: una cristiana ejemplar, devota y llena del Espíritu Santo.
— Siempre es un honor servir a los mensajeros de Dios — dice sonriente —, pero me inquietan muchas cosas… Padre, ¿me permite preguntar algo?
— Por su puesto.
— ¿Qué clase de misa fue esa?
El Padre sonríe.
— Son órdenes directas de Roma.
— ¿Por qué nunca avisaron? Nos habríamos organizado para esta celebración especial.
— Señora Éster, no es algo de una vez.
— ¿Disculpe?
— Es un cambio bueno. El Papa en persona fue quien anunció los nuevos estatutos.
— Me resulta imposible de creer.
— No le diré que es algo complicado. A mí, por ejemplo, me mandaron a esta parroquia porque el Padre Pío se negó a cambiar. La orden fue dada desde principios del año pasado, pero…