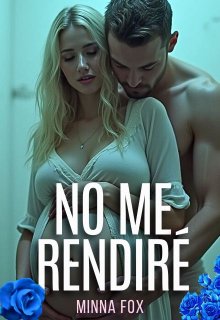No me rendiré
12. ¿Ya viene? ¡No! ¡No es tiempo!
El día empieza mal. Mal, fatal, desastroso, hoy el universo ha decidido que yo, Emma la eternamente resiliente, necesita un reto extra. Apenas abro los ojos, me doy cuenta de que algo anda diferente. No es dolor exactamente, pero ahí está Tommy, mi querido pequeño inquilino intrauterino, pateando como si hubiera una competencia olímpica de gimnasia fetal y él fuera el favorito para el oro.
—¿Qué tal un poco de calma, campeón? —murmuro al levantarme, acariciándome la barriga con un gesto que pretende ser apaciguador, pero que probablemente solo me reconforta a mí.
Tommy, en su sabiduría prenatal, decide que la paz nunca ha sido una opción. Otra patada, fuerte, precisa, justo en un costado que me hace encogerme. Es oficial, tengo un pequeño rebelde en formación.
El olor a café me llega desde la cocina una vez que estoy en la oficina, un perfume tentador que me hace suspirar ante la eterna extrañeza que me genera, aunque por supuesto, el café no está en mi menú. Lo que sí puedo hacer es engañarme: preparo una taza sólo para inhalar ese aroma reconfortante mientras me sirvo un té insípido que me hace cuestionar mis decisiones de vida. Me siento en el sofá con un poco de culpa ante el enorme listado de pendientes que llevo, por lo que el peso del día solo incrementa, acumulándose sobre mis hombros, y miro por la ventana. Nubes grises. Esa clase de gris que amenaza con lluvia que no tarda en empezar a caer.
A medida que transcurre la mañana, siento que el mundo me empuja a cierto límite: El ascensor está abarrotado todo el tiempo; el aire, saturado con olor a humedad, sudor y perfume barato. Alguien tose en un rincón y no puedo evitar encogerme un poco. ¿Es paranoia o sentido común? Difícil decirlo.
—¡Al final nos cruzamos, futura mamá! ¡Buenos días! O buenas tardes casi—grita Kate al verme, como si alguien le hubiera ajustado el volumen al máximo.
—Buenos no son. He tenido una jornada larguísima y Tommy decidió practicar karate desde antes del amanecer —contesto, dejándome caer en mi silla con un suspiro digno de un melodrama de los años cincuenta.
Kate, siempre en su rol de la alegría encarnada sobre dos piernas, me lanza una mirada cargada de compasión y una pizca de diversión.
—Pobre mujer. Pero hey, piensa en el futuro: tendrás una gran historia para usar cuando te diga que no quiere hacer la cama. “Recuerda, hijo, cómo te cargué nueve meses mientras me pateabas como si fuera un saco de boxeo, ahora compadécete de mí y ordena tu cuarto, pequeño rebelde”.
A pesar de mí misma, sonrío con su comentario. Kate tiene esa habilidad de desarmarme justo cuando estoy a punto de rendirme.
La mañana se convierte en un borrón de clics de teclado, correos electrónicos urgentes y murmullos de conversaciones que no alcanzo a distinguir. Mis pendientes parecen multiplicarse, y para empeorar las cosas, Tommy no se calma. Entre una patada y otra, mi espalda comienza a doler como si llevara una mochila llena de ladrillos. Trato de ignorarlo, porque así es la vida, ¿no? Ignoras las molestias y sigues adelante. Hasta que no puedes.
Y entonces sucede. Me levanto para llevar unos documentos a otro departamento, y el mundo decide girar de repente. Todo se vuelve borroso, como si alguien hubiera tirado un balde de agua en un cuadro que aún no se seca.
—¿Emma? —La voz de Kate parece venir de otro planeta—. ¿Estás bien?
Quiero responder, pero las palabras no llegan. Mis piernas, siempre tan fiables, deciden tomarse un descanso justo cuando más las necesito. Lo siguiente que sé es que estoy en el suelo, rodeada de caras conocidas mirándome con preocupación y una particularmente demandante exigiendo que llamen a urgencia al mismo tiempo que intenta reanimarme: Sí, Christopher Harrison, mi jefe.