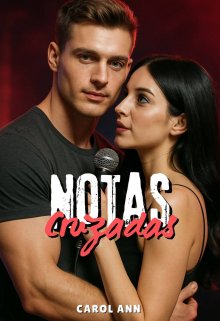Notas Cruzadas
Capítulo 11
Había pasado una semana desde el infame concierto en Chicago y la lapidaria declaración de Mateo en la limusina. Siete días de vivir una vida doble. En público, éramos la pareja que había reescrito el libro del romance. En privado, éramos dos extraños que evitaban el contacto visual con la dedicación de un monje a su voto de silencio.
Nuestra rutina matutina era ahora una cruel coreografía. Nos encontrábamos en un café de moda de Los Ángeles, rodeados de ventanales y paparazzi que acechaban como hienas. Desayunábamos, yo con mi matcha latte y él con su café negro, sonriéndonos para las cámaras con una ternura artificial que hacía que mi mandíbula doliera.
Esa mañana no fue diferente. Estábamos sentados en una mesa, la mano de Mateo sobre la mía en una exhibición de afecto perfectamente fotografiable.
—No sé qué decirte, querido —dije, mi voz era baja y dulce, solo para los micrófonos direccionales—. El vestido que elegiste para la cena benéfica fue sublime. Tienes un gusto exquisito, como siempre.
Mateo me miró, y aunque sus ojos estaban vacíos de calidez, su boca se curvó en la sonrisa del novio perfecto.
—Gracias, preciosa. Siempre es un placer elegir tu ropa. Aunque, sabes, el rojo te queda mejor cuando estás... eufórica.
El subtexto era claro: Luces triste, Sofía. Actúa mejor.
—Lo tendré en cuenta. Es difícil estar eufórica con este sol tan... agresivo —respondí, y luego, para la foto de rigor, me incliné y le di un beso breve en la mejilla.
Terminamos el desayuno. Al salir, nos enfrentamos al caos. Mateo me guio hacia la limusina, su mano firme en mi cintura. Era el único contacto físico que existía entre nosotros ahora, frío y puramente funcional.
Una vez dentro del coche, el silencio regresó, denso y sofocante. La limusina era grande, pero se sentía más pequeña que la cabina de grabación. Él se puso a revisar su teléfono, y yo miré por la ventana. No le hablé. No le pregunté por Aura. No le pregunté por la canción. Él me había trazado la línea, y yo, en un acto de orgullo herido, iba a respetarla con una frialdad absoluta.
Llegamos al estudio. Mateo se dirigió a la sala de mezcla, y yo, en lugar de ir a la sala principal, me dirigí a una de las cabinas de grabación auxiliares. Era pequeña, insonorizada, y era mi único refugio.
Me senté en el taburete de cuero, encendí la pantalla y abrí un documento nuevo. Las letras de las canciones siempre habían sido mi forma de procesar el caos.
Tomé una libreta, agarré un bolígrafo y empecé a escribir. El resultado fue una avalancha de metáforas sobre muros, traiciones y la ironía de fingir un amor que estaba más roto que nunca.
Me construiste un muro de promesas de papel, Me diste un guion de amor que nunca fue real. Somos solo dos actores en la alfombra cruel, Bailando un vals de notas que nunca va al final.
Tú me cantas la 'Sinfonía en Azul' en el estadio, Y yo te creo cada nota, cada mentira atroz. Dijiste que era 'negocio', que ya no éramos 'nada', Pero ¿por qué, si me besas, aún escucho tu voz?
Estuve allí casi dos horas, escribiendo con una intensidad febril. Estaba componiendo la que sería mi "canción de ruptura", no con Mateo, sino con la idea de lo que él y yo éramos. Sería mi venganza silenciosa. Mi desahogo catártico.
Mientras terminaba el segundo verso, mi teléfono vibró. Mamá (Llamada entrante).
Dudé. Sabía que mi madre no preguntaría por el clima. Pero necesitaba hablar con alguien que no estuviera involucrado en la venta de merchandising de la mentira.
Contesté la llamada.
—Hola, mamá.
—¡Sofía, mi amor! ¡Estás divina! Te vi en las noticias esta mañana. Tu vestido rojo...
—Era azul, mamá.
—¡Detalles! Pero lo más importante... ¡Mateo! Se ven tan felices. Por fin. ¿Cuándo me vas a decir la verdad? ¿Volvieron? ¿Y me van a dar nietos?
—Mamá, por favor —suspiré, la mano frotándose las sienes.
—Cariño, lo siento. Es solo que siempre pensé que él era el indicado. Y después de ese impasse...
—El impasse fue la muerte de nuestra hija, mamá. No fue un mal corte de pelo.
El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado, el sonido del impasse emocional que mi familia nunca había sabido manejar.
—Lo siento, Sofía. Sé que fue terrible. Pero… ¿están bien ahora?
Y entonces, me rompí. No lloré, pero hablé con una franqueza que no había usado en años.
—No, mamá. No estamos bien. Nada de esto es real. Es un contrato. Es una farsa de marketing. Dormimos en la misma habitación, nos damos la mano para las fotos, y él me dijo hace una semana que no quiere absolutamente nada conmigo porque tiene miedo de volver a sufrir. Y, me ignoró para coquetear con una DJ con pelo de sirena púrpura.
Mi madre, por primera vez, sonó asustada, no por el chisme, sino por mí.
—Oh, Sofía. Cariño. Eso suena terrible. No para la carrera. Para ti.