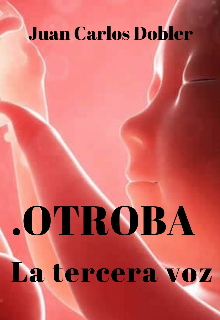Otroba
Capitulo 4
Llueve una vez más, como lo ha hecho estos últimos tres meses y seis noches y como en cada una de ellas estoy frente a la ventana inmerso en la ausencia de las luces apagadas, perdido en las tinieblas de la tristeza más insondable, abrazado a la botella del elixir del olvido frustrado buscando el consuelo de su vil compañía. Mi vista se hace nebulosa, todo mi cuerpo pesado se siente y entumecido sin recibir señal alguna desde la punta de mis dedos. Me cuesta ponerme de pie, me cuesta enfocar la mirada, el mundo gira a mí alrededor y la realidad se contradice a sí misma atormentando mis sentidos agudizados. Mas únicamente mi mente se mantiene perfectamente clara a pesar de mis intentos por cegarla con alcohol, se niega a embrutecerse y por un momento dejarme escapar.
Las botellas de ron pasan una tras otra, arden en mi estómago y amartillan mis sienes sin sacarla de mi cabeza, por el contrario, aún más reviviendo su recuerdo, aguzando mi memoria y ahogándome en ella. El humo de mi cigarrillo se vuelve espeso, malicioso, y en el aire viciado crea imágenes que bailan a mi alrededor plasmándose en la oscuridad, se retuercen y dan formas vívidas a imágenes que me torturan, que me hunden en la miseria de un ser abrazado por la desgracia. Los recuerdos vuelven a mí en lugar de perderse en mi atontamiento, momentos de un pasado que ya no volverá, instantes perdidos para siempre que estallan frente a mí como cristales y sus astillas me hieren y desangran lentamente.
Mi nombre es Adam. Tengo 36 años. En esta enorme ciudad nací y donde pasé los momentos más felices de mi vida. Y ahora también es el lugar donde he encontrado la muerte. Sí, ahora mismo estoy muerto, aunque mi cuerpo se mantenga vivo, pues es mi alma la que se encuentra destrozada y solo estos restos de corazón me han quedado para continuar animando mi despojo, pues nada más que por ello me contemplo. Se destrozó en el mismo momento en el que ella dio su último suspiro, en el que sus ojos se cerraron. En ese instante en el que ella murió, también yo lo hice, juntos lo hicimos, después de sufrir una agonía atroz.
¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no me llevaste contigo? Me has dejado solo en este mundo deforme que se reinicia cada noche al darse la cúspide de las horas, para clonarse a sí mismo en un presente sin puerta de escape. ¿Hasta cuándo he de soportar, amada mía? Ansío tanto verte otra vez. Ven por mí en este momento aciago y arrebátame de esta vida que sin ti tan solo es un eterno desvarío. Estoy tan cansado. Solo en tus brazos podré al fin encontrar la paz que tanto anhelo; tiende tu mano hacia mí, rescátame de los pliegues de los recuerdos y llévame contigo.
Quiero que sepan de ella, que la conozcan también y quizás compartan el interés que sus virtudes me inspiran. Su nombre era Katrina y perdón si con su sola presentación siento embelesarme. También esta ciudad hacía su cuna, pero sus padres no eran de aquí. Habían inmigrado aquí escapando de un país lejano que en esos tiempos estaba azolado por las crueldades de la guerra y que ahora ni siquiera existe. Eran personas firmemente arraigadas a las costumbres de su extinta patria, eran buena gente, respetuosa y generosa, trabajadoras, tocadas muy de cerca por las desgracias que su pasado supo grabar en sus corazones. Quizás haya sido esta diferencia entre sus estilos de vida y sus formas de pensar con los de esta ciudad, las cuales he visto desde el día que nací, lo que los hizo atractivos a mi curiosidad social y al deseo de formar parte de su cultura y su comunidad. Pero esto, este impulso por conocerlos, fue mucho antes de conocer a Katrina. O, mejor dicho, al conocerla a ella, solamente con conocerla, ya era parte de ellos, más que de los propios cercanos a mí.
Recuerdo nuestro primer encuentro y no puedo evitar soltar lágrimas de emoción. Fue como en las historias románticas de esos escritores de antaño, que veían la belleza del amor en su más pura esencia y que al inmortalizarlas en el papel logran ablandar los corazones de quienes las lean.
Era el día de la madre. Entonces tuve el antojo de regalarle a mi vieja un hermoso ramo de flores. A pesar de la aparente precariedad del regalo, mi elección no fue por mera tacañería. Mi madre es una vieja loca de las plantas, toda su vida lo fue. Su gloria, su paraíso, era mantener perfecto el jardín detrás de mi casa. Detrás, en el frente, a los lados, todo estaba ocupado por sus plantas. Su felicidad estaba en cada hoja, en cada pétalo de las flores a las que les dedicaba cada día de su vida. Y esa misma pasión es la que yo poseo. Este gusto por las plantas y flores es la máxima herencia de carácter que mi madre me ha dejado.
El simpático sonido de la campanilla acompañó el trayecto de la puerta de ida y de vuelta. Era la primera vez que entraba allí. El aspecto de la tienda me maravilló inmediatamente. Nunca había visto tantas especies en un único lugar, comunes y otras tantas exóticas combinadas que lograban poesías a la vista del espectador, adornada la presentación por objetos de cerámica que le otorgaba al lugar un encanto particular. Algunos minutos después de que entrara, una señora apareció atravesando la cortina que cubría la puerta trasera. Tendría unos 50 años, recogido cabello negro surcado por abundantes canas, de gran corpulencia y con una viva y sincera sonrisa que iluminaba su rostro regordete. Me saludó cordialmente y de una forma poco común, como nunca había visto en esta ciudad. Sus gestos permitían ver la felicidad que sentía al poder atender a un nuevo cliente; no como los que están detrás de los mostradores de los demás negocios aquí, cuya mera entrada de alguien es recibida con un amargo gesto de fastidio y que provoca, al menos a mí, un eterno sentimiento de asco hacia sus repulsivos modos. Pero ella desconocida era el perfecto extremo opuesto a las reglas establecidas de todo común. De inmediato se ganó mi simpatía, debo admitirlo.
#6006 en Novela contemporánea
#14506 en Joven Adulto
romance, suspenso amor desepciones y mucho mas, traiciones y secretos
Editado: 06.08.2019