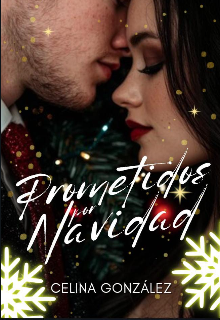Prometidos por navidad
Capitulo 5
La mudanza no fue el despliegue caótico de cajas y camiones que Sofía esperaba. Daniel Vaughn no se mudaba como el resto de los mortales; él simplemente se trasladaba. Dos asistentes habían dejado sus maletas de cuero en el recibidor de la casa de Sofía antes de las cuatro de la tarde, y para cuando ella llegó de la oficina, Daniel ya estaba allí, descalzo, con la camisa remangada y una copa de vino en la mano, recorriendo el pasillo como si fuera el dueño legítimo de cada metro cuadrado de madera.
Sofía dejó las llaves sobre la consola de la entrada, intentando ignorar cómo la presencia de Daniel alteraba la atmósfera de su hogar. Su apartamento siempre había sido su santuario de paz, lleno de plantas, luz natural y un orden meticuloso. Ahora, el aire se sentía más pesado, cargado de una energía eléctrica que la ponía en guardia.
—Tu habitación es la segunda a la derecha —dijo ella, señalando el pasillo—. Está justo al lado de la mía.
Es amplia y tiene buena luz.
Daniel arqueó una ceja, dejando su copa sobre una mesa auxiliar. Se acercó a ella con ese paso lento y seguro que la ponía de los nervios.
—Al lado —repitió él, con una nota de burla en la voz—. Qué prudente, De la Vega. Pero si tu madre decide pasarse a desayunar sin avisar y ve que mi cama está impecable mientras tú sales de la otra habitación, el pacto se va al traste en cinco minutos. Nos van a descubrir antes de que llegue el domingo.
Sofía apretó los labios. Había pasado toda la tarde pensando en eso.
—No vamos a dormir juntos, Daniel. He pasado tu ropa a mi vestidor. Si alguien entra, verá tus trajes mezclados con mis vestidos y tus zapatos junto a mis tacones. Ese es el sacrificio que estoy dispuesta a hacer por la "credibilidad". Pero de noche, cada uno en su sitio.
Daniel soltó una carcajada seca, negando con la cabeza. Se acercó un paso más, invadiendo ese espacio que ella intentaba proteger desesperadamente.
—¿Tanto miedo me tienes? —susurró él, bajando el tono de voz—. Tranquila, Sofía. No voy a hacer nada que tú no quieras que haga. No necesito forzar las cosas; me gusta que la gente venga a mí por voluntad propia. Especialmente tú.
—No te tengo miedo —mintió ella, clavando los ojos en el nudo de su corbata para no mirar su sonrisa—. Tengo principios. Y ahora, si me disculpas, voy a preparar algo de cena. Tú puedes terminar de organizar tus cosas... Sin tocar nada.
Se dio la vuelta sin esperar respuesta y se refugió en la cocina. El sonido de los cuchillos contra la tabla de cortar y el aroma del ajo salteado solían relajarla, pero hoy su mente era un caos. Cada vez que escuchaba un paso de Daniel en la planta de arriba, se tensaba. Se imaginaba sus manos grandes moviendo su ropa, su perfume impregnando las sábanas. Era una invasión en toda regla.
Veinte minutos después, con la mesa puesta y una ensalada de pasta terminada, Sofía se limpió las manos en el delantal y subió las escaleras. No quería gritar desde abajo; quería mantener la compostura de una anfitriona perfecta, aunque por dentro sintiera que estaba caminando hacia la guarida del lobo.
—Daniel, la cena está li...
Se detuvo en el umbral de la habitación. La puerta estaba entornada. Sofía la empujó un poco más y las palabras se le atascaron en la garganta.
Daniel acababa de salir del baño. No llevaba camisa, ni pantalones, ni siquiera ropa interior. Solo una toalla blanca anudada precariamente a la cadera. Su piel estaba bronceada y todavía húmeda; pequeñas gotas de agua bajaban por el relieve de sus pectorales, deslizándose por los músculos tensos de su abdomen hasta perderse bajo el borde de la toalla. Tenía el pelo empapado y desordenado, lo que le quitaba esa imagen de tiburón de los negocios y le daba un aire crudo, casi salvaje.
Sofía sintió un golpe de calor que le subió desde el pecho hasta las mejillas. Sus ojos, traidores y hambrientos, recorrieron la línea de sus hombros anchos y la cicatriz casi imperceptible que tenía en el costado.
—Deberías... deberías haber usado el baño de tu habitación —logró decir ella, aunque su voz sonó más como un jadeo que como una reprimenda.
Daniel no se cubrió, ni mostró la más mínima señal de vergüenza. Al contrario, al ver la reacción de Sofía, una chispa de triunfo cruzó sus ojos oscuros. Caminó hacia ella sin prisa, obligándola a retroceder hasta que la espalda de Sofía chocó contra la pared del pasillo.
Apoyó una mano a la altura de la cabeza de ella, atrapándola. Sofía podía oler el jabón, el vapor del agua caliente y ese aroma masculino que era puramente Daniel. Estaba tan cerca que sentía el calor irradiando de su pecho desnudo.
—El agua de mi ducha salía fría —dijo él con voz ronca, acortando la distancia hasta que sus narices casi se rozaron—. ¿Cuál es el problema, Sofía? ¿Cuál es el miedo? No me digas que el "hombre de hielo" te resulta demasiado real cuando no lleva un traje de tres mil dólares encima.
Sofía sentía el pulso retumbándole en los oídos. La tentación de alargar la mano y tocar esa piel húmeda era tan violenta que le asustaba. Daniel bajó la mirada a los labios de ella, demorándose allí, saboreando el poder que tenía sobre sus sentidos.
—Te espero abajo —soltó ella de golpe, escapando por el pequeño hueco entre su cuerpo y el brazo de él.
Corrió escaleras abajo sin mirar atrás, con el corazón martilleando contra sus costillas. Se apoyó en la encimera de la cocina, cerrando los ojos y tratando de borrar la imagen de Daniel saliendo de la ducha. "Es solo una táctica", se repetía a sí misma. "Es solo Daniel intentando desequilibrarte".
Pero su cuerpo no parecía entender de tácticas.
Minutos después, Daniel bajó. Ya estaba vestido con un pantalón de lino oscuro y una camiseta negra básica que, aunque sencilla, marcaba perfectamente su complexión atlética. Se sentó a la mesa con una naturalidad exasperante.
—Huele bien —comentó, empezando a comer como si nada hubiera pasado.