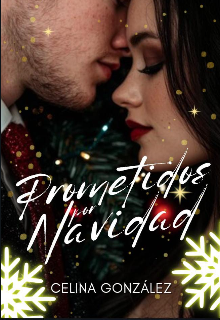Prometidos por navidad
Capitulo 14
La luz de la mañana en el campo no tiene piedad. Entra por las rendijas de las persianas con una claridad blanca y gélida que despoja a las cosas de su misterio nocturno. Para Sofía, el despertar fue un choque eléctrico de realidad. El peso del brazo de Daniel sobre su cintura, el calor de su pecho contra su espalda y el olor a sexo y piel que impregnaba las sábanas de su infancia eran recordatorios brutales de que la línea roja ya no solo había sido cruzada, sino borrada del mapa.
Se separaron en silencio, un baile torpe de ropa recogida del suelo y miradas evitadas. La vulnerabilidad de la desnudez, que anoche parecía un refugio, ahora se sentía como una exposición peligrosa.
Cuando bajaron al comedor, el reloj marcaba casi el mediodía. La casa olía a café cargado, tostadas y el aroma denso de un guiso que la madre de Sofía había preparado para "asentar el cuerpo" antes de la boda.
La mesa era un cuadro de desolación festiva. Los primos de Sofía tenían las ojeras marcadas hasta las mejillas, el padre de Sofía ocultaba su resaca tras un periódico y la tía abuela gesticulaba con lentitud, como si el sonido de su propia voz le doliera.
—Vaya, al fin aparecen los desaparecidos —comentó la madre de Sofía, sirviendo dos tazas de café humeante con una eficiencia que resultaba insultante para los que apenas podían mantener los ojos abiertos—. Pensé que el frío de la montaña los había dejado congelados en sus cuartos.
Sofía se sentó con una rigidez militar. Se sentía como si tuviera un letrero de neón en la frente que gritaba cada detalle de lo que Daniel le había hecho contra la cómoda.
—Dormí profundamente. Hacía falta el aire puro —mintió Daniel. Su voz, sin embargo, sonaba más profunda de lo habitual, un barítono que vibró en la nuca de Sofía, haciéndola apretar los muslos bajo la mesa.
Él se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros se rozaban. Daniel se veía impecable, aunque había una sombra de intensidad en sus ojos que no estaba allí ayer. Para él, el juego había cambiado. Ya no se trataba de ganar un contrato o de salvar las apariencias; se trataba de la mujer que, hace apenas unas horas, se había deshecho en sus brazos.
¿Fue parte del trato? La pregunta golpeaba el pecho de Sofía con cada latido. Daniel era un estratega.
Quizás esto era solo la consolidación de su alianza, el método definitivo para asegurar su lealtad.
Y Daniel, por su parte, observaba el perfil de Sofía, su mandíbula tensa y su mirada fija en la taza de café. Se preguntaba si ella lo veía ahora como un simple recurso necesario o si el fuego que había sentido era, por primera vez en su vida, algo que no podía cuantificar en una hoja de Excel.
De repente, bajo el mantel de lino, Sofía sintió el roce.
La mano de Daniel, grande y cálida, se deslizó por su rodilla y subió con una lentitud tortuosa por su muslo. Sofía casi derrama el café. Sus dedos se cerraron sobre el asa de la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos.
—¿Te pasa algo, Sofía? Estás muy pálida —preguntó su madre, frunciendo el ceño.
—Es solo... el hambre, mamá —logró decir ella, con la voz un octavo más aguda.
Daniel no se detuvo. Sus dedos trazaron círculos pequeños, posesivos, justo en el borde de su falda. Era un riesgo estúpido. Si alguien miraba bajo la mesa, el escándalo sería el fin de la paz familiar. Pero esa pizca de peligro, el contraste entre la conversación banal sobre flores y banquetes y la mano de Daniel reclamando su piel, era una droga.
La excitación subió por su columna como una marea caliente. Sofía no lo apartó; al contrario, se inclinó imperceptiblemente hacia él, aceptando el desafío.
—Bueno, ya está bien de pereza —anunció la madre de Sofía, dando un aplauso que resonó como un disparo en la habitación—. Faltan tres horas para la ceremonia. Sofía, Daniel, arriba. Tienen que ducharse y ponerse de punta en blanco. No quiero que parezcan que acaban de salir de una cueva.
Subieron las escaleras en un silencio cargado de electricidad estática. Daniel caminaba un paso detrás de ella, observando el movimiento de sus caderas. En cuanto entraron en la habitación y la puerta se cerró con un clic seco, el aire se volvió irrespirable.
Sofía caminó hacia el armario, tratando de buscar su vestido, tratando de recuperar su armadura de ejecutiva implacable.
—¿No piensas decir nada? —La voz de Daniel cortó el silencio. Estaba apoyado contra la puerta, con los brazos cruzados.
Sofía se detuvo, de espaldas a él.
—¿Sobre qué, Daniel? Tenemos una boda a la que asistir. Tenemos un papel que interpretar.
Él se movió. No hizo ruido, pero ella sintió su presencia acercándose como un depredador. Cuando se dio la vuelta, Daniel estaba a centímetros. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el mismo calor que la había consumido horas antes.
—No me vengas con esa mierda, De la Vega —susurró él, acortando la distancia hasta que sus pechos casi se tocaban—. Anoche no hubo ningún papel. Anoche no hubo contratos. Te sentí temblar, sentí cómo me pedías que no parara. ¿Vas a fingir ahora que solo fue un trámite de negocios?
Sofía levantó la barbilla, buscando su última reserva de orgullo.
—Fue... intenso. Pero no cambia quiénes somos, Daniel. Somos rivales que están fingiendo una tregua.
—Mientes —dijo él, y su mano subió para acunar su rostro, su pulgar presionando su labio inferior—. Mientes tan bien que casi te creo. Pero tus ojos me dicen que te mueres por que te tire de nuevo sobre esa cama.
Sofía no pudo responder. La veracidad de sus palabras la dejó sin aire. Daniel no esperó una respuesta verbal. Se inclinó y la besó con una urgencia que no tenía nada de la paciencia de la noche anterior. Sus lenguas se encontraron en una batalla familiar, pero esta vez no buscaban dominación, sino reconocimiento.
Él la empujó suavemente hacia atrás, sus manos bajando hacia el cierre de su falda.