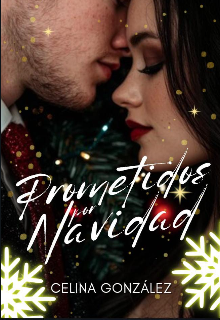Prometidos por navidad
Capitulo 17
El silencio en la habitación de la finca ya no era el refugio de paz que Sofía recordaba de su adolescencia; ahora era una cavidad vacía que zumbaba en sus oídos. Se quedó tumbada en la cama, mirando las motas de polvo que bailaban en el rayo de sol que entraba por la ventana, el mismo sol que ayer iluminaba la piel de Daniel.
Se movió hacia el lado derecho del colchón, buscando inconscientemente un calor que ya no estaba. Sus dedos rozaron la sábana fría y una punzada de realidad la golpeó en el estómago.
La "farsa", el pacto, el contrato de conveniencia... se dio cuenta, con una claridad aterradora, de que habían sido las horas más honestas de toda su vida adulta.
—Qué estúpida eres, Sofía —susurró para sí misma, cerrando los ojos con fuerza.
En la soledad de esas cuatro paredes, la indignación que había sentido en el bosque empezó a evaporarse, dejando al descubierto una verdad mucho más incómoda: el miedo. No estaba enojada porque Daniel la hubiera "manipulado".
Estaba aterrorizada porque Daniel la conocía. La conocía tanto que había sabido exactamente qué muros derribar y cómo hacerlo.
Analizó sus palabras una y otra vez. Diecinueve meses. Mientras ella se preparaba para las reuniones como si fuera a una batalla, repasando argumentos y afilando su ironía, él la estaba observando con una devoción silenciosa. Lo que ella había interpretado como ataques personales eran, en realidad, las señales de humo de un hombre que no sabía cómo acercarse a una mujer que había convertido su corazón en una caja fuerte.
¿Desde cuándo un hombre enamorado era un insulto? ¿Desde cuándo el deseo genuino de alguien que te ha visto en tus peores y mejores momentos se consideraba una burla?
Se sentó en el borde de la cama, frotándose las sienes. Se sentía pequeña, ridícula. Había tenido la oportunidad de tenerlo todo —el éxito profesional, la seguridad familiar y, por primera vez, un amor crudo y real— y lo había dinamitado por puro orgullo. Sus miedos, esos viejos fantasmas que le decían que cualquier entrega era una debilidad, le habían ganado la partida.
Se quedó allí, con la cabeza entre las manos, y de repente un recuerdo que había bloqueado bajo capas de indiferencia profesional emergió con la fuerza de un naufragio.
Fue hace seis meses, en el edificio de la Corporación Continental. Habían coincidido en el ascensor tras una reunión de presupuesto que había terminado en gritos.
El espacio era reducido y el aire estaba cargado de la electricidad que siempre dejaban sus discusiones. Daniel estaba a su lado, apoyado contra la pared metálica con una indolencia que a ella le irritaba. Al llegar al piso 12, el ascensor dio un pequeño salto y ella perdió el equilibrio. Daniel la sostuvo por el brazo, pero no la soltó de inmediato. Sus dedos quemaban a través de la tela de su chaqueta, y por un segundo, él se inclinó hacia ella, rompiendo toda distancia de cortesía.
—Sabes, De la Vega —le había susurrado él, con una voz que no era la de un competidor, sino la de alguien que se estaba confesando—, si dejaras de intentar ganarme todo el tiempo, te darías cuenta de que me gustas mucho más cuando no tienes ese cuchillo entre los dientes. De hecho, me gustas de cualquier forma.
Sofía se había quedado paralizada, con el corazón martilleando contra sus costillas. Pero en lugar de ceder a la calidez que sintió, su mecanismo de defensa se activó. Se soltó de su agarre con brusquedad y lo miró con desprecio.
—No seas ridículo, Daniel. No confundas la falta de oxígeno en este ascensor con sentimientos que no existen. Madura.
Él se quedó callado. Sofía recordó ahora, con una punzada de culpa, cómo el brillo en sus ojos se apagó instantáneamente. Él se enderezó, recuperó su máscara de arrogancia y soltó una risa seca, casi artificial.
—Tienes razón. Ha sido un mal chiste —había respondido él mientras las puertas se abrían—. Olvida que dije algo. Solo estaba probando tus reflejos, y veo que siguen siendo tan gélidos como siempre.
En aquel entonces, ella se sintió victoriosa por haberle "ganado" la última palabra. Ahora, en la soledad de la finca, comprendía que ese "mal chiste" había sido el grito de auxilio de un hombre que se estaba arriesgando y que ella, en su ceguera, había pisoteado sin piedad.
Aquel no fue un intento de burla; fue el momento en que Daniel intentó abrir la caja fuerte y ella le cerró la puerta en los dedos.
La realización la dejó sin aliento. Él no había aparecido de la nada con este plan de ayudarla; él llevaba meses intentando enviarle señales que ella, por miedo a perder su control, decidió etiquetar como agresiones.
—Él no se estaba riendo de mí —murmuró Sofía, sintiendo el peso del vacío a su lado—. Se estaba protegiendo de mí.
Se levantó de la cama, caminando hacia la ventana para ver el camino por donde el coche de Daniel había desaparecido. La "farsa" era lo más real que había tenido en años, y el "manipulador" era simplemente un hombre que había tenido que construir un escenario de película para que ella finalmente se atreviera a entrar en su mundo.
Ahora, con la casa llena de gente celebrando un amor ajeno y el asiento de Daniel vacío en el comedor, Sofía se dio cuenta de que el verdadero problema no era el engaño de él, sino su propia incapacidad para creer que alguien pudiera amarla sin condiciones.