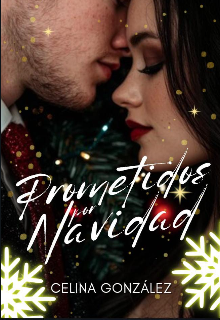Prometidos por navidad
Capitulo 21
El trayecto hacia el ático de Daniel fue un borrón de luces de neón, frenazos bruscos y el zumbido eléctrico de una ansiedad que Sofía no sabía que podía albergar. Golpeaba el volante con la palma de la mano, insultándose en voz baja. Se sentía estúpida. Estúpida por haber jugado al límite, por haber creído que el mundo de los negocios y el del corazón se regían por las mismas leyes de oferta y demanda. Pero también estaba furiosa con él.
¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a tirar años de madrugones, de puñaladas por la espalda, de estrategias brillantes y de sueños compartidos solo por un arrebato de orgullo herido? Renunciar a la vicepresidencia por ella no era un gesto romántico; a sus ojos, era un acto de cobardía que la dejaba con una corona de ceniza.
Aparcó el coche de cualquier manera en el garaje del edificio de lujo. El ascensor de cristal subía con una parsimonia que le resultaba insultante. Cuando las puertas se abrieron en la última planta, Sofía no caminó; marchó.
Llegó a la puerta de madera oscura y presionó el timbre. Una vez. Dos. Tres. No hubo respuesta. La furia empezó a ganarle el pulso al miedo. Volvió a presionar, dejando el dedo fijo, haciendo que el sonido metálico taladrara el silencio del rellano.
—¡Abre la puerta, Daniel! ¡Sé que estás ahí! —gritó, golpeando la madera con los nudillos.
Pasaron lo que parecieron horas hasta que oyó el sonido de unos pasos pesados y erráticos. El cerrojo giró con un chirrido seco. La puerta se abrió apenas unos centímetros antes de ceder por completo.
Sofía se quedó de piedra. El hombre que estaba frente a ella no era el Daniel que conocía. No era el ejecutivo de trajes a medida y mirada afilada. Estaba descalzo, sin camisa, con el pelo castaño revuelto en todas direcciones. Sus ojos estaban inyectados en sangre, rodeados de unas ojeras que hacían que las de ella parecieran una anécdota. El olor a whisky y a encierro la golpeó de frente. Estaba demacrado, como si en una sola noche hubiera envejecido cinco años.
Se quedaron en silencio. Daniel se apoyó en el marco de la puerta, incapaz de mantener el equilibrio por sí mismo.
—De la Vega —arrastró las palabras, con una voz rasposa que apenas era un susurro—. ¿Qué... qué haces aquí?
El uso del apellido, seco y distante, fue como un dardo. Sofía no pidió permiso. Empujó la puerta con el hombro y pasó al interior del ático. El lugar, que normalmente era un templo al minimalismo y al buen gusto, estaba sumido en la penumbra. Había botellas vacías sobre la mesa de centro y papeles desparramados por el suelo.
—Vengo a evitar que cometas la mayor estupidez de tu vida —dijo ella, dándose la vuelta para encararlo mientras cerraba la puerta de un portazo.
Daniel soltó una risa amarga que terminó en una tos seca. Se tambaleó hacia el sofá, pero se detuvo a mitad de camino, mirándola con una mezcla de apatía y dolor.
—Ya es tarde. He enviado el correo. He terminado... con todo. Con Aries, con Arthur, con esta ciudad de cristal. Especialmente contigo. Ahora, di lo que tengas que decir y vete. Déjame dormir.
Sofía sintió un nudo de lágrimas en la garganta, pero se obligó a tragárselas. La compasión no era lo que él necesitaba ahora; necesitaba que alguien lo sacara del pozo. Se acercó a él y le puso una mano en el pecho. Estaba ardiendo, y su piel se sentía pegajosa por el sudor frío.
—No vas a dormir así —sentenció ella, recuperando su tono de mando—. Primero, vas a bañarte. Hueles a destilería barata y no voy a hablar con un hombre que no puede mantener los ojos abiertos.
—No me toques —murmuró él, aunque no hizo ningún esfuerzo por apartarla. Su cuerpo simplemente no respondía. Sus rodillas fallaron y Sofía tuvo que reaccionar rápido, pasando el brazo de Daniel por encima de sus hombros para evitar que se desplomara.
—Maldita sea, Daniel, pesas una tonelada —gruñó ella, haciendo un esfuerzo titánico para arrastrarlo hacia el pasillo que conducía al baño principal.
—Vete, Sofía... Ya ganaste. Tienes el despacho, tienes la silla... —balbuceaba él mientras sus pies se arrastraban por la alfombra.
—Cállate. No he ganado nada si el único rival que vale la pena se retira como un niño malcriado.
Llegaron al baño. Sofía lo sentó en el borde de la bañera de mármol. Daniel dejó caer la cabeza entre las manos, respirando de forma errática. Ella abrió el grifo del agua tibia, dejando que el vapor empezara a empañar los espejos. Sin pensarlo dos veces, comenzó a quitarle los pantalones con la eficiencia de un enfermero, ignorando la intimidad del momento para centrarse en la urgencia de la situación.
—Arriba —ordenó.
Lo ayudó a entrar en la ducha. Daniel se quedó de pie, rígido bajo el chorro de agua, con los ojos cerrados. Sofía, ignorando que su propio vestido de seda se estaba empapando, tomó una esponja y empezó a frotar su espalda y su pecho con una suavidad que contrastaba con sus palabras. Él soltó un gemido bajo, una mezcla de alivio y derrota, y finalmente dejó que su frente se apoyara en el hombro de ella. El agua corría sobre ambos.
—¿Por qué lo hiciste? —susurró él contra su cuello—. Me rompiste, Sofía. Me rompiste el corazón.
—Lo sé —respondió ella, cerrando los ojos mientras pasaba el champú por su cabello—. Y soy una idiota por ello. Pero no voy a dejar que te destruyas por mi culpa. No eres tan poca cosa, Daniel.
Cuando terminó, lo secó con una toalla grande, envolviéndolo como si fuera un niño pequeño que ha tenido una pesadilla. Lo llevó hasta la cama de la habitación principal, donde las sábanas de hilo estaban revueltas. Daniel se dejó caer y, en cuanto su cabeza tocó la almohada, el alcohol y el agotamiento emocional se cobraron su deuda. Se quedó profundamente dormido en cuestión de segundos, con la respiración pesada y el rostro finalmente relajado.
Sofía se quedó un momento de pie, observándolo. Estaba empapada, su peinado se había deshecho y el maquillaje era un recuerdo borroso, pero se sentía más despierta que en toda la semana. Se quitó los tacones, los dejó en un rincón y se dirigió a la cocina.