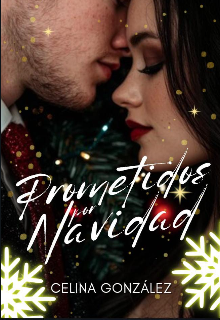Prometidos por navidad
Capitulo 22
Daniel abrió los ojos. La luz le hirió como una aguja fina directamente en el cerebro. Sentía la boca seca, con un regusto amargo a metal y alcohol barato, y el cuerpo le pesaba como si hubiera estado cavando su propia tumba durante horas. Durante los primeros segundos, el techo blanco y las sombras alargadas le resultaron ajenos. Se sentía extrañamente limpio, con la piel tirante por el jabón, pero el interior de su cabeza era un caos de recuerdos fragmentados: un bosque, una confesión, el frío rechazo de Sofía y la imagen borrosa de una mujer esmeralda arrastrándolo hacia la ducha.
—Un sueño —murmuró con voz ronca, cerrando los ojos de nuevo—. Solo ha sido un maldito sueño.
Se convenció de que ella no podía estar allí. Sofía de la Vega no rescataba a nadie; ella pasaba por encima de los caídos y seguía marchando hacia la cima. Se incorporó con un gemido de dolor, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Estaba en su cama, vestido solo con unos calzoncillos limpios y arropado con una meticulosidad que él no recordaba haber tenido anoche.
Se puso de pie, tambaleándose, y buscó una bata de seda oscura que colgaba detrás de la puerta. Necesitaba agua. Necesitaba que el mundo dejara de vibrar.
Caminó por el pasillo, apoyando la mano en la pared para no caer. Al acercarse a la cocina, un olor que no pertenecía a su vida de soltero le asaltó las fosas nasales. Era el aroma del caldo, de verduras cocidas a fuego lento, algo orgánico y cálido que chocaba frontalmente con el aire estéril de su apartamento.
Se detuvo en el umbral.
Sofía estaba allí. No era una alucinación. Estaba de espaldas, apoyada contra la encimera de mármol, mirando por el ventanal. Su vestido de seda verde, ese que ella usaba como una armadura de guerra, estaba arrugado y mantenía manchas de humedad de cuando lo había ayudado en la ducha. Sus pies estaban descalzos sobre el suelo frío, y sus zapatos de tacón descansaban a un lado, volcados como soldados derrotados. Tenía el cabello suelto, sin el orden impecable de la oficina, y por un momento, Daniel no vio a la ejecutiva, sino a la mujer desarmada que se escondía debajo.
Se aclaró la garganta. El sonido fue apenas un roce áspero, pero fue suficiente.
Sofía se sobresaltó ligeramente y se giró. Sus ojos, marcados por el cansancio de un día que parecía haber durado un año, se clavaron en los de él. No hubo sonrisa, no hubo sarcasmo. Solo una observación silenciosa.
—Te has despertado —dijo ella. Su voz era tranquila, despojada de la urgencia de antes.
—Sofía... —Daniel negó con la cabeza, intentando ordenar sus pensamientos—. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que... pensé que lo de la ducha había sido parte del delirio.
Ella no respondió de inmediato. Se dio la vuelta, tomó un cuenco de cerámica y sirvió la sopa que había mantenido caliente. El vapor subió entre ellos, creando una neblina momentánea.
—Siéntate, Daniel —ordenó ella, señalando la isla de la cocina—. Tómate esto.
—No tengo hambre. Me duele todo. Y lo que menos necesito es que juegues a las enfermeras conmigo después de lo que pasó.
Sofía dejó el cuenco sobre el mármol con un golpe seco, pero sin perder la calma.
—No estoy jugando a nada. Siéntate y come. Estás deshidratado y tu cuerpo está entrando en shock por el alcohol y la falta de sueño. Después de que te termines esto, hablaremos. Ni un segundo antes.
Daniel la miró con rebeldía, pero la debilidad de sus piernas pudo más que su orgullo. Se sentó en el taburete, sintiendo el frío del mármol contra sus antebrazos. Tomó la cuchara con manos ligeramente temblorosas. El primer sorbo fue como una medicina. El calor bajó por su garganta, calmando el fuego del whisky y asentando su estómago revuelto. A medida que comía, sintió cómo la tensión en sus hombros cedía y la neblina en su cabeza empezaba a disiparse.
Sofía lo observaba en silencio, con los brazos cruzados, apoyada en el otro extremo de la cocina. No dijo nada hasta que él dejó la cuchara a un lado, visiblemente más entero.
—¿Mejor? —preguntó ella.
Daniel asintió, pasándose una mano por el rostro.
—Mejor. Ahora, dime a qué has venido realmente. Si es por el Proyecto Aries, la renuncia es irrevocable. Si es por la vicepresidencia, ya te lo dije: es tuya. No tienes que convencerme de nada. Ya no tengo fuerzas para pelear contigo, Sofía.
Ella se separó de la encimera y caminó hacia la sala de estar sin decir palabra. Daniel la siguió, arrastrando los pies, y se sentó en el sofá de cuero mientras ella se quedaba de pie frente a la chimenea apagada.
—No he venido por el Proyecto Aries —comenzó ella, y su voz tembló apenas un milímetro, algo casi imperceptible—. He venido porque soy una estúpida. Y porque estoy furiosa.
Daniel la miró con curiosidad amarga.
—¿Furiosa porque te he dejado el camino libre? Eso no tiene sentido.
—¡Estoy furiosa porque te rindes! —explotó ella, girándose para encararlo. Sus ojos brillaban con una intensidad que lo obligó a enderezarse—. ¿Cómo te atreves a tirar todo a la basura por un desplante mío? ¿Desde cuándo Daniel es tan frágil?
—No es fragilidad, Sofía. Es cansancio —respondió él en voz baja—. Me cansé de este juego. Me cansé de amarte en los pasillos y que me escupas en la cara cuando estamos frente al resto del mundo.
Sofía soltó una risa nerviosa y empezó a caminar de un lado a otro por la sala, descalza, gesticulando con las manos.
—¿Sabes cuál es mi mayor miedo, Daniel? Mi miedo es que nadie me quiera de verdad como soy. Todos quieren a la mujer ambiciosa para sus negocios, o a la mujer bella para sus fiestas, pero nadie quiere a la mujer que no sabe detenerse. Soy competitiva, soy despiadada y me gusta ganar. Siempre pensé que si dejaba entrar a alguien, ese alguien intentaría domesticarme. O peor, se cansaría de mi fuego.
Daniel intentó interrumpir, pero ella lo detuvo con un gesto.
—Déjame terminar. Durante años, tus chistes, tus comentarios mordaces, tu forma de desafiarme... yo me los creía. Pensaba que realmente me veías como un obstáculo o como una enemiga. Y cuando me confesaste lo que sentías, mi primera reacción fue levantar la coraza más alta que nunca. Me asusté. Me asusté porque si lo que decías era verdad, entonces ya no tenía sentido pelear. Y si dejábamos de pelear, ¿qué nos quedaba?
Se detuvo frente a él, respirando con dificultad.
—Pero hoy, cuando supe que te ibas... cuando vi tu oficina vacía, entendí que no quiero ganar si no es contra ti. Me gustas, Daniel. Y me gustas precisamente por lo que otros odian de ti. Me gusta que seas ambicioso, me gusta que seas orgulloso, me gusta que no te conformes. Me gusta que seas mi igual. Pensé que juntos, en esa cima, seríamos invencibles. Pensé que dos personas tan terribles como nosotros podrían tener las mejores reconciliaciones del mundo, porque nadie más nos entendería.