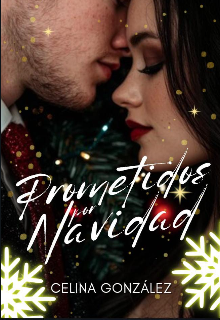Prometidos por navidad
Capitulo 23
La noche para Sofía había sido un descenso a los infiernos de su propio orgullo. No hubo descanso en su apartamento de techos altos; solo el eco de sus propios pasos y el peso insoportable de un silencio que Daniel le había devuelto como un golpe de gracia.
Había llorado de esa forma en que las mujeres fuertes lo hacen: con rabia, apretando las sábanas, odiándose por haber dejado el anillo sobre la mesa y, sobre todo, por haberle mostrado su alma a alguien que no extendió la mano para sostenerla.
A la mañana siguiente, el espejo le devolvió una imagen que apenas reconoció. Sus ojos estaban hinchados, enrojecidos por la sal y el insomnio. Pasó más de una hora frente al tocador, aplicando capas de corrector y maquillaje con la precisión de un cirujano que intenta ocultar una herida mortal. Se puso un traje sastre azul marino, rígido, casi como una armadura, y se obligó a caminar con la barbilla en alto, aunque sentía que el suelo bajo sus pies seguía siendo de cristal roto.
Cuando cruzó el vestíbulo de la corporación, el aire se sentía cargado. Al llegar a la zona de ascensores, allí estaban ellos. Sandra y Marcos, los centinelas del chisme, con cafés en la mano y la mirada afilada.
—Sofía, te ves... cansada —soltó Sandra, escaneando el rostro de la ejecutiva con una sonrisa que pretendía ser amable pero olía a veneno—. ¿Ha habido noticias de Daniel? Corren rumores de que su ático está en venta y que tú anoche saliste de allí hecha un mar de nervios.
—No sé de qué hablas, Sandra —respondió Sofía, sintiendo que el corazón le martilleaba en la base de la garganta—. Mi vida personal no es objeto de debate en este vestíbulo.
—Solo nos preocupa la estabilidad del Proyecto Aries —intervino Marcos, cruzándose de brazos—. Si Daniel se ha ido, la estructura de poder cambia. ¿Sigue habiendo una boda en el horizonte o deberíamos empezar a elegir bando?
Sofía abrió la boca para soltar una respuesta cortante, una que pusiera fin a la humillación, pero el sonido de unas puertas automáticas y el eco de unos pasos firmes detuvieron el tiempo.
Daniel entró.
No era el hombre demacrado y ebrio del día anterior. Llevaba un traje gris carbón perfectamente planchado, la mandíbula recién afeitada y un brillo en los ojos que desafiaba a cualquiera a cuestionar su autoridad. Parecía haber renacido de sus propias cenizas. No miró a Sofía de inmediato; se colocó junto al grupo con una naturalidad que heló la sangre de los presentes.
—Buenos días —dijo Daniel, con una voz clara y vibrante—. Sandra, Marcos. Espero que esos informes de cuentas estén listos antes del mediodía.
El ascensor se abrió. Los cuatro entraron.
El ambiente dentro de la cabina de metal era tan tenso que parecía que el aire podría estallar en chispas. Marcos y Sandra se intercambiaban miradas de absoluta confusión, pegados a las paredes del ascensor.
En el centro, Sofía y Daniel permanecían como estatuas de sal, con la vista fija en los números que ascendían en la pantalla digital.
Sofía sentía el calor que emanaba del cuerpo de Daniel. Podía oler su perfume, ese aroma a éxito que tanto la descolocaba. Estaba a centímetros de él, pero el muro de silencio que él había construido ayer en el ático se sentía como una cordillera infranqueable. Daniel no se movía, pero Sofía sabía que él la estaba observando a través del reflejo en las puertas de acero pulido.
El ascensor se detuvo en el piso de cuentas.
—Después de ustedes —dijo Daniel con una cortesía gélida.
Sandra y Marcos salieron casi tropezando, ansiosos por escapar de una presión que no lograban comprender. En cuanto las puertas se cerraron de nuevo, el silencio regresó, pero esta vez era distinto.
Era un silencio compartido.
Sofía no pudo evitarlo. Giró la cabeza apenas unos milímetros. Vio el perfil de Daniel, su mirada clavada al frente, imperturbable. Quería gritarle, quería golpearlo por haberla dejado marchar anoche sin decir nada, pero su orgullo le cosió los labios. Él no movió ni un músculo, pero la intensidad de su presencia era tal que Sofía sintió que le faltaba el oxígeno.
Las puertas se abrieron en la planta de dirección.
Salieron y caminaron por el pasillo hacia la sala de juntas. Era una batalla de dos amantes que fingían que sus corazones no estaban en guerra. Al entrar, el presidente Arthur ya los esperaba en la cabecera de la mesa, con una expresión de profunda irritación.
—Siéntense —ordenó Arthur—. No tengo tiempo para dramas de oficina. Daniel, me alegra ver que has decidido que tu carrera es más importante que tus arrebatos nocturnos.
La reunión fue una coreografía de hipocresía. Daniel presentó datos, Sofía rebatió estrategias, ambos con una eficiencia profesional que ocultaba el hecho de que sus vidas estaban desmoronándose. Arthur los miraba de uno a otro, frotándose las sienes.
—Basta —dijo finalmente el presidente, cerrando su carpeta—. El Proyecto Aries es demasiado grande para que uno de ustedes lo maneje solo mientras el otro se dedica a sabotearlo por despecho. He decidido que ambos trabajarán como co-directores del proyecto. Al final del trimestre, ustedes dos decidirán quién se queda con la vicepresidencia. Arréglense entre ustedes.
Se hizo un silencio sepulcral. Sofía miró a Daniel. Daniel miró a Sofía.
—Renuncio —dijeron ambos al unísono.
Arthur se quedó paralizado, con la boca entreabierta.
—No quiero el puesto si eso significa que ella tiene que apartarse —dijo Daniel con voz firme.
—No aceptaré un cargo que me den por la retirada de él —sentenció Sofía, con la mirada encendida.
El presidente Arthur se levantó bruscamente, haciendo que su silla chirriara contra el suelo.
—¡Estoy harto! —gritó, golpeando la mesa—. Son los dos mejores ejecutivos que he tenido, pero se comportan como adolescentes en celo. Salgan de aquí ahora mismo. Váyanse a casa, resuelvan sus problemas de amantes, decidan si se van a casar o a destruir, y cuando dejen de ser un estorbo emocional para mi empresa, vuelvan y díganme qué carajos van a hacer con el Proyecto Aries. ¡Fuera!