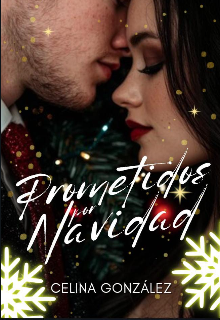Prometidos por navidad
Capitulo 27
El salón de baile del hotel Plaza estaba bañado en una luz de ámbar y plata, un reflejo perfecto de la gélida y vibrante noche de Año Nuevo en Nueva York. Afuera, la nieve caía suavemente sobre la Quinta Avenida, pero dentro, el calor de cientos de velas y el murmullo de una celebración épica llenaban el espacio.
Sofía de la Vega —ahora Sofía Vaughn ante la ley y el corazón— se miró en uno de los espejos dorados.
Llevaba un vestido de seda blanca que parecía esculpido sobre su cuerpo, minimalista y elegante, con la espalda descubierta y una hilera de botones de cristal que recordaban la precisión que siempre había amado. Ya no era la mujer que usaba su ropa como una armadura de guerra; ahora, su brillo era auténtico, nacido de una paz que solo Daniel había logrado darle.
Daniel se acercó por detrás, impecable en su esmoquin negro, y la rodeó por la cintura. Apoyó la barbilla en su hombro, mirándola a través del reflejo.
—Lo logramos, socia —susurró, besando su mejilla—. Sobrevivimos a un año de planificación, a dos familias intensas y a nosotros mismos.
—Y al Proyecto Aries —rio ella, girándose en sus brazos—. Aunque creo que casarse es mucho más difícil que una fusión corporativa.
—Cualquier cosa contigo es mi proyecto favorito.
La música bajó de intensidad y las luces del salón se atenuaron. En la pantalla gigante que presidía la pista de baile, comenzó la proyección que todos esperaban. No era un video corporativo, ni una presentación de resultados; era la crónica de los 365 días en los que Sofía y Daniel aprendieron a ser simplemente ellos.
Las imágenes empezaron a correr, acompañadas por una melodía suave de piano que llenó el salón de una nostalgia dulce.
Apareció la primera foto: Grecia. Sofía y Daniel en un yate en el Egeo, con el cabello alborotado por la sal y la piel bronceada. En la imagen, Daniel intentaba enseñarle a Sofía a manejar el timón, y la cámara había capturado el momento exacto en que ella, olvidando su compostura de ejecutiva, se reía a carcajadas mientras una ola los empapaba.
Luego, París. Una toma nocturna frente a la Torre Eiffel iluminada. No era la típica foto de turista; era un video corto de Daniel robándole un beso a Sofía mientras ella intentaba leer un mapa físico, quejándose de que el GPS no funcionaba. Se veía a Daniel levantándola en vilo, haciéndola girar bajo la lluvia parisina, ambos ignorando al mundo entero.
Pasaron imágenes de Tokio, comiendo ramen en un puesto callejero a las tres de la mañana; de Roma, caminando descalzos por las plazas desiertas al amanecer; y de México, donde se les veía bailando en una boda ajena, mezclados con la gente, con una felicidad que no entendía de jerarquías.
Hubo fotos en museos de Londres, donde Daniel se quedaba dormido en un banco mientras Sofía analizaba un cuadro de Monet, y selfies en las playas de Maldivas, donde por fin, por primera vez en años, sus teléfonos estaban apagados y enterrados en la arena.
La familia De la Vega, desde su mesa, no dejaba de aplaudir. La madre de Sofía se secaba las lágrimas con un pañuelo de encaje, recordando cómo aquel "trato farsa" había terminado en esa mirada de devoción que Daniel le dedicaba a su hija en cada toma. Los Vaughn, en la mesa de al lado, asentían con orgullo. Incluso el padre de Daniel, siempre tan reservado, sonreía al ver a su hijo tan lleno de vida, tan lejos de la frialdad de los negocios.
El brindis final
El video terminó con una toma reciente: ambos sentados en el porche de la casa de campo de los De la Vega, mirando el atardecer, simplemente tomados de la mano.
Las luces se encendieron y Daniel tomó una copa de champán, guiando a Sofía al centro de la pista. El silencio que se hizo en el salón no fue el de una oficina antes de un despido, sino el de una comunidad que celebraba el triunfo del amor sobre el cinismo.
—Hace un año —comenzó Daniel, alzando su copa—, muchos de ustedes pensaron que este día nunca llegaría. Yo mismo, en mis momentos más oscuros, pensé que Sofía era el trofeo que nunca alcanzaría o la rival que terminaría venciéndome.
Sofía le apretó la mano, sonriendo.
—Pero este año de viajes, de discusiones por quién perdía las llaves del hotel y de despertares en lugares extraños, me ha enseñado que la mejor competencia es la que te obliga a ser una mejor versión de ti mismo para merecer a la persona que tienes al lado. Sofía, el pacto terminó. El contrato ha sido triturado.
Daniel miró a los invitados y luego volvió a clavarse en los ojos de su esposa.
—Brindo por los próximos años —dijo con voz firme—. Brindo por la mujer que me enseñó que ganar no significa nada si no tienes con quién compartir el podio. Nuestra historia de negocios ha terminado, pero nuestra historia de amor apenas comienza.
—¡Salud! —tronó el salón al unísono.
El reloj marcó la medianoche. Las campanadas de Año Nuevo resonaron en toda la ciudad y los fuegos artificiales empezaron a estallar sobre el skyline de Manhattan, visibles a través de los ventanales del Plaza.
Lucía, la hermana menor de Sofía, se abrió paso con un vestido dorado, arrastrando a su esposo Andrés. Lucía siempre fue la primera en notar que la rivalidad de su hermana era, en realidad, una tensión insoportable.
—¡Ya era hora, "Tiburona"! —exclamó Lucía, abrazando a Sofía con fuerza—. Te lo dije hace años: nadie odia con tanta dedicación a alguien si no se muere por besarlo. ¡Mira ese anillo, Daniel, casi me deja ciega!
—Andrés, ayúdame —rio Sofía, buscando refugio en su cuñado.
—Ni la escuches, Sofía —intervino Andrés, estrechando la mano de Daniel—. Daniel, bienvenido a la familia. Te advierto que los domingos en la casa de campo son competitivos, pero ahora que eres de los nuestros, finalmente le ganaremos al suegro en el dominó.
Pero el verdadero torbellino llegó con los cuatro hermanos Vaughn. Julian, el mayor, se acercó con porte elegante, seguido de los gemelos Leo y Marcia, y el joven Sebastián.