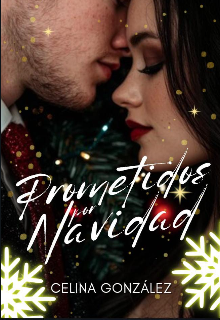Prometidos por navidad
Capitulo 28
El destino para la luna de miel no fue elegido por su potencial de negocios ni por su estatus social, sino por su aislamiento absoluto. Daniel y Sofía volaron a una pequeña isla privada en las Maldivas, un santuario de arena blanca y aguas turquesas donde el único horario era el movimiento del sol y el único contrato era el placer mutuo.
La villa sobre el agua era un sueño de cristal y madera. Al entrar, el sonido del océano bajo sus pies y el aroma a jazmín los envolvieron, pero ninguno de los dos miró el paisaje.
En cuanto la puerta se cerró, Daniel soltó las maletas y acorraló a Sofía contra la pared, devorando sus labios con una intensidad que decía: «por fin somos solo nosotros».
Esa primera noche, bajo el suave murmullo de las olas, hicieron el amor como nunca antes. Ya no había prisa por volver a la oficina, ni el miedo de que alguien golpeara la puerta del despacho, ni la sombra del orgullo herido. En la inmensa cama con dosel, la entrega fue total, cruda y profundamente humana.
Daniel recorrió cada centímetro de la piel de Sofía con una devoción casi religiosa. Sus manos, que antes solo sabían sostener carpetas y firmar acuerdos, ahora se movían con una ternura infinita, reconociendo cada curva, cada lunar, cada rincón de la mujer que lo había conquistado.
—Eres perfecta —susurró Daniel, hundiéndose en ella con un ritmo lento y posesivo que le arrancó a Sofía un gemido de puro éxtasis—. No puedo creer que pasara tanto tiempo peleando contigo en lugar de adorarte así.
Sofía arqueó la espalda, entrelazando sus dedos con los de él, sintiendo la conexión más profunda de su vida.
—Teníamos que ganar nuestras batallas para llegar aquí, Daniel —respondió ella entre suspiros, besando su hombro sudoroso—. No cambiaría ni un segundo de nuestra guerra, porque nos trajo a esta paz.
Se poseyeron una y otra vez, explorando sus límites, perdiendo la noción de quién era quién entre el sudor, los susurros de amor y el calor de la noche tropical. Fue un acto de comunión donde el sexo se transformó en la conversación más honesta que habían tenido jamás.
A la mañana siguiente, el sol entró suavemente por los ventanales, bañando sus cuerpos entrelazados. Sofía se despertó con el brazo de Daniel rodeando su cintura, protegiéndola incluso en sueños. Se quedó un momento observándolo, maravillada de la calma que emanaba aquel hombre que solía ser un torbellino de ambición.
Daniel abrió los ojos y sonrió al verla, atrayéndola más hacia él.
—¿En qué piensas, socia? —preguntó con voz ronca por el sueño.
—En que este es el mejor negocio que he cerrado en mi vida —rio ella, besando la punta de su nariz—. Y en que no quiero volver a ponerme un par de tacones en al menos dos semanas.
—Me parece un plan perfecto —dijo Daniel, levantándose para cargarla en brazos hacia la piscina privada que se fundía con el mar—. Pero primero, creo que aún nos quedan algunas formas de celebrar que no hemos probado.
Se lanzaron al agua templada bajo el sol naciente, riendo, besándose y amándose con la libertad de quienes saben que ya no tienen nada que demostrarle al mundo, porque ya lo tienen todo el uno en el otro.
El éxito ya no era una cifra en una cuenta bancaria; el éxito era ese silencio compartido, esa risa en el agua y la certeza de que, sin importar lo que pasara al volver a casa o a la empresa, siempre serían el hogar del otro.