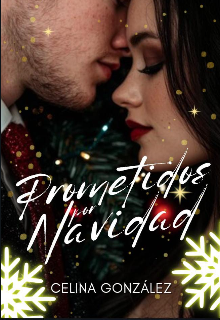Prometidos por navidad
Epílogo
El ático de los Vaughn-De la Vega ya no era el templo del minimalismo gélido y el orden quirúrgico que solía ser hace cuatro años. Aunque el mármol seguía brillando y las vistas de Manhattan continuaban siendo el epítome del éxito, ahora había juguetes de madera esparcidos por la alfombra de diseño, una pequeña bicicleta con rueditas en el pasillo y una energía vibrante que ningún contrato multimillonario podría haber comprado jamás.
Era la tarde de vísperas de Año Nuevo, y en el centro de la sala se estaba librando la negociación más difícil de la carrera de Daniel Vaughn.
—¡En medio, Papi! ¡Ahí, donde todos lo vean desde la calle! —ordenó una voz pequeña pero cargada de una autoridad genética inconfundible.
Victoria, de apenas tres años, era una "mini Daniel" en toda regla. Tenía el cabello castaño revuelto, los ojos afilados de su padre y esa barbilla levantada que Sofía usaba para intimidar a los accionistas. Estaba de pie, con las manos en las caderas y el ceño fruncido, señalando el centro exacto de la sala de estar, justo donde interrumpía el paso hacia el ventanal.
Daniel, arrodillado junto a la base de un abeto de dos metros de altura que desprendía un aroma a pino fresco, suspiró con una mezcla de agotamiento y adoración.
—Victoria, amor, si lo ponemos ahí, tu abuelo se va a tropezar cuando traiga el pavo. En la esquina queda elegante, aprovecha la luz del rincón y no bloquea el paso. Es una decisión estratégica —argumentó Daniel, tratando de usar su lógica empresarial con una niña que no aceptaba un "no" por respuesta.
—¡No es estratégica! ¡Es aburrida! —replicó la pequeña, cruzándose de brazos—. El árbol es el jefe de la fiesta. Los jefes están en medio.
Daniel soltó una carcajada, frotándose las sienes.
—Cielo, el jefe de la fiesta soy yo hasta que llegue tu madre. Por favor, ayúdame a moverlo a la esquina.
—¡No! —Victoria se sentó en el suelo, en señal de protesta pacífica pero firme.
Desde su despacho acristalado, Sofía observaba la escena mientras terminaba de redactar el último informe del año. Ver a Daniel, el hombre que una vez fue el soltero más codiciado, siendo derrotado sistemáticamente por una versión de tres años de sí mismo, era su momento favorito del día.
Sofía cerró su computadora portátil con un clic satisfactorio. La vicepresidencia seguía siendo suya, la empresa prosperaba, pero el verdadero imperio estaba ahí fuera, peleando por la ubicación de un árbol de Navidad.
Salió del despacho con una sonrisa de absoluta paz, se quitó los tacones y caminó descalza hacia ellos.
—¿Problemas con la junta directiva, Daniel? —preguntó Sofía, apoyándose en el marco de la puerta.
—Tu hija es una negociadora implacable, Sofía —dijo Daniel, levantándose y limpiándose las manos—. No acepta términos medios. Quiere el árbol en medio de la sala. Dice que los jefes no se esconden en los rincones.
Sofía se acercó a Victoria, se agachó y le dio un beso en la frente.
—Tiene razón, Daniel. Los De la Vega siempre hemos preferido el centro de atención. Pero, Victoria, si lo ponemos un poco más a la izquierda, cerca del sofá, podemos poner todos los regalos ahí y dejar espacio para que tus primos bailen. ¿Qué te parece ese trato?
Victoria lo pensó por cinco segundos, analizando el beneficio de los regalos y el espacio para bailar.
—Trato hecho, Mami. Pero yo pongo la estrella.
Daniel miró a Sofía y negó con la cabeza, sonriendo.
—Eres increíble. Has resuelto en un minuto lo que a mí me ha llevado media hora.
—Se llama diplomacia, socio. Deberías aprender —bromeó ella, rodeando su cuello con los brazos y dándole un beso corto que sabía a hogar.
No pasó mucho tiempo antes de que el timbre empezara a sonar con una insistencia casi rítmica. La paz del ático terminó para dar paso a la ruidosa y colorida invasión de las familias.
Los primeros en entrar fueron los De la Vega. Los padres de Sofía llegaron cargados de bandejas de comida que olían a gloria, seguidos por Lucía y Andrés. Sus dos hijos pequeños, los primos de Victoria, entraron como una exhalación, corriendo directamente hacia el árbol de Navidad.
—¡Cuidado con las esferas! —gritó Lucía, aunque su sonrisa decía que no le importaba en absoluto—. ¡Sofía, Daniel! ¡Feliz año!
Segundos después, aparecieron los Vaughn. Los padres de Daniel, Eleanor y el señor Vaughn, entraron con una elegancia que el tiempo no había mermado, pero esta vez venían flanqueados por el "batallón": sus hermanos y todos sus hijos. Los cuatro tíos de Victoria entraron con bolsas de juguetes que claramente excedían el límite de lo razonable.
—¡Vengan con sus tíos favoritos! —gritó uno, levantando a Victoria en vilo mientras otro intentaba quitarle la estrella de las manos para "ayudarla" a ponerla en el árbol.
El ático se llenó de risas, de brindis improvisados y del caos más maravilloso que Sofía hubiera podido imaginar.
En la cocina, las dos madres —la de Sofía y la señora Vaughn— compartían confidencias sobre recetas y nietos, mientras los padres de ambos discutían sobre política y economía con una copa de vino en la mano, ya sin la rivalidad de antaño.
Los primos pequeños de Victoria jugaban a las escondidas bajo la gran mesa del comedor, donde pronto se serviría la cena de Año Nuevo. Lucía y Andrés charlaban con los hermanos de Daniel sobre un viaje que planeaban hacer todos juntos en verano. El ambiente era de una unidad tan sólida que parecía imposible que, alguna vez, aquellas dos familias hubieran estado en bandos opuestos.
Cuando el reloj se acercó a la medianoche, todos se reunieron alrededor del árbol —que finalmente quedó en un punto intermedio, justo como Sofía había negociado—
Daniel tomó una copa y pidió silencio, aunque con cuatro hermanos y niños correteando, el silencio era un concepto relativo.
—Hace unos años —comenzó Daniel, mirando a Sofía y luego a la pequeña Victoria —. pensábamos que el éxito se medía en edificios, en bonos y en quién llegaba más alto en la torre de cristal.