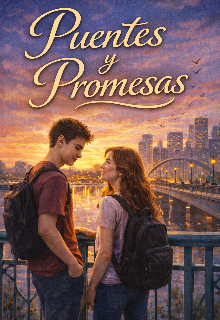Puentes y Promesas
Las grietas
Los días comenzaron a acomodarse en una rutina extraña, como si el tiempo se hubiese detenido solo para observarlos. Clara llevaba ya varias semanas en la ciudad y, aunque cada mañana despertaba en la misma habitación de su infancia, seguía sintiéndose como una invitada en una vida que había seguido sin ella.
Santiago salía temprano para trabajar y regresaba al caer la tarde. Hablaba poco, comía en silencio y pasaba largas horas sentado en el salón, revisando papeles que Clara sospechaba que ya había leído demasiadas veces. Ester, en cambio, parecía no encontrar su lugar. Caminaba por la casa con pasos nerviosos, ordenando, limpiando, reorganizando muebles como si necesitara mover cosas para no quedarse quieta.
Clara lo notaba todo.
Aquella mañana decidió ayudar a su madre en la cocina. Mientras lavaban los platos, el sonido del agua llenaba el espacio que ninguna de las dos se atrevía a ocupar con palabras.
—Mamá —dijo Clara finalmente—, ¿estás bien?
Ester no respondió de inmediato. Cerró el grifo y se secó las manos con cuidado excesivo.
—Volver aquí me ha hecho recordar cosas que creía superadas —admitió—. A veces el pasado pesa más de lo que uno espera.
Clara la miró en silencio. Sabía que no era solo el lugar lo que inquietaba a su madre.
Esa tarde salió a caminar. Sin proponérselo, sus pasos la llevaron nuevamente al taller. Javier estaba bajo un coche, concentrado, con la radio encendida de fondo. Cuando la vio, apagó el aparato y se incorporó.
—Pensé que no vendrías hoy —dijo.
—Yo también —respondió Clara con una leve sonrisa.
Se sentaron en el borde de la acera. Hablaron durante horas, esta vez sin prisas. Javier le contó cómo se había quedado a cargo del taller, cómo la vida lo había obligado a madurar demasiado rápido. Clara le habló de su vida lejos, de sentirse siempre dividida entre dos lugares.
—Nunca dejé de pensar en ti —confesó él—. Pero aprendí a vivir sin esperarte.
Clara sintió una mezcla de alivio y tristeza.
—No quiero que me esperes —dijo—. Solo quiero saber si aún hay algo que merezca la pena.
Javier la miró con seriedad.
—Eso solo lo sabremos si te quedas.
Al volver a casa, Clara encontró a sus padres discutiendo en la cocina. No gritaban, pero la tensión era evidente.
—Siempre haces lo mismo —decía Ester—. Te callas y crees que así todo se arregla.
—No quiero discutir —respondió Santiago—. Ya hemos hablado de esto antes.
—No, Santiago —replicó ella—. Nunca hablamos de nada. Solo lo dejamos pasar.
Clara se detuvo en el pasillo, sin saber si debía hacerse notar. Finalmente, dio un paso adelante.
—Perdón… no quería interrumpir.
Ambos se quedaron en silencio. Ester respiró hondo.
—No es culpa tuya —dijo, forzando una sonrisa—. Estamos cansados.
Pero Clara sabía que no era solo cansancio.
Esa noche, Santiago se quedó despierto en el salón. Ester se encerró en la habitación. Clara observaba la escena desde la escalera, con una sensación amarga en el pecho. Su regreso había abierto grietas que ya existían, pero que nadie había querido mirar.
Al día siguiente, Santiago la acompañó al mercado.
—No quiero que te sientas responsable —le dijo mientras caminaban—. Las cosas entre tu madre y yo vienen de lejos.
—Pero mi vuelta no ha ayudado —respondió Clara.
Santiago negó con la cabeza.
—A veces hace falta que algo se mueva para que lo que está mal salga a la luz.
Clara pensó en Javier. En las palabras que había dicho. Si te quedas.
Esa tarde, Ester se sentó junto a ella en el patio.
—No quiero perderte —dijo de repente—. No otra vez.
Clara la miró con sorpresa.
—No me voy a ir sin hablar —respondió—. Ya no.
Ester asintió, con los ojos húmedos.
Esa noche, Clara recibió un mensaje de Javier.
Javier:
Mañana puedo cerrar antes el taller. Si quieres, cenamos.
Clara dejó el teléfono sobre la mesa. Miró la casa, a sus padres en habitaciones separadas, al silencio que se había instalado entre ellos.
Sabía que nada estaba roto del todo.
Pero también sabía que nada volvería a ser como antes.
Y por primera vez, en lugar de huir, decidió quedarse para ver qué pasaba.
Editado: 26.12.2025