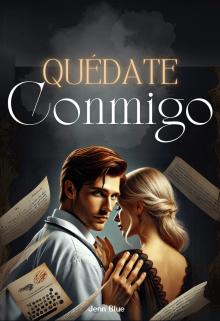Quédate conmigo
Capítulo 3: Aleksander
La última vez que vi a Adeline fue una tarde de invierno. La nieve caía con la lentitud de algo que no tiene prisa por llegar, cubriendo el suelo con un manto que parecía infinito. Su risa flotaba en el aire como una melodía, cálida en contraste con el frío que mordía la piel. Pero incluso entonces, había algo frágil en su forma de mirar, en la manera en que sus dedos tamborileaban distraídos contra su abrigo. Nunca entendí por qué se fue. Su ausencia no dejó una puerta cerrada, sino una ventana rota que siempre dejaba entrar el viento.
Y ahora, aquí estaba, atrapada entre el mundo de los vivos y el borde de la nada. Rota, sí, pero de algún modo todavía resistiendo.
Cerré los ojos un momento, intentando borrar el peso de los recuerdos que amenazaban con aplastarme. Esto no era sobre mí. Esto era sobre ella, sobre mantenerla viva. Salí de la sala de descanso con la resolución de un hombre que no tiene otra opción. Caminé hacia la UCI, donde cada sonido era una alerta, cada movimiento una señal de vida o muerte.
Adeline estaba en la habitación más apartada, como si hasta su ubicación reflejara su fragilidad. Abrí la puerta con cuidado, y el eco constante del monitor rompió el silencio. Allí estaba ella, inmóvil. Su piel, antes viva y llena de luz, ahora era casi translúcida, salpicada de morados y cortes que contaban una historia que no podía recordar. Me acerqué con pasos lentos, casi temiendo que el peso de mi mirada pudiera romperla aún más.
—Adeline... —mi voz era apenas un murmullo, atrapada entre el temor y la desesperación.
Me incliné un poco, buscando en su rostro algo más que vacío. Un leve movimiento, un parpadeo, cualquier señal de que todavía estaba allí, escondida bajo todo ese dolor. Pero nada. Su respiración era una rutina mecánica, un esfuerzo prestado por las máquinas que mantenían su cuerpo en marcha.
—Nunca imaginé verte así... —susurré, más para mí que para ella. Las palabras se atoraron en mi garganta, pesadas como piedras.
El silencio de la habitación no me daba tregua. Me obligué a seguir hablando, como si mis palabras pudieran cruzar la distancia que nos separaba ahora.
—No sé qué hiciste con tu vida después de irte... No sé por qué te fuiste, Adeline. Pero estoy aquí, y no voy a dejar que te vayas de nuevo.
Me quedé allí un momento más, observándola, sintiendo cómo el tiempo parecía detenerse. Afuera, el hospital seguía girando, las vidas entrando y saliendo, pero aquí dentro todo estaba suspendido. Finalmente, me aparté, el peso en mi pecho no había hecho más que crecer.
El corredor estaba vacío. El eco de mis pasos se perdió en la distancia mientras mi mente seguía atrapada en su rostro. Habían pasado dos días desde el accidente, y aún no llegaban sus padres. Australia, me habían dicho.
"Adeline es su luz," pensé. La frase no era mía; me la había dicho una vez su madre. Pero ahora, esa luz estaba apenas parpadeando, luchando contra las sombras que intentaban consumirla.
Mi turno estaba por terminar. Había pasado dos días sin dejar el hospital, asegurándome de que no hubiera complicaciones. Las duchas del hospital nunca me han gustado, y el cansancio comenzaba a ser insoportable. Decidí tomarme el día libre que el jefe me había insistido en tomar. Adeline estaba estable, por ahora. Las alarmas permanecían en silencio, los monitores seguían su marcha monótona.
Antes de irme, dejé todo en orden. Mis notas, las indicaciones al equipo. Me despedí con un gesto rápido de los pocos colegas que encontré en el pasillo. Pero mientras salía del hospital, el peso de todo lo que había visto y sentido me seguía como una sombra.
El aire frío de la noche me golpeó al salir, pero no alivió el calor incómodo en mi pecho. Adeline estaba aquí, y con ella, todo lo que había intentado dejar atrás. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué ahora?
Caminé hacia el auto, encendí el motor y conduje hacia casa, pero mi mente se quedó allí, en esa habitación blanca y fría, al lado de una mujer que aún podía cambiarlo todo.
Llegué al edificio con un suspiro largo, el cansancio pesando en cada movimiento mientras apagaba el motor y cerraba la puerta del auto. La tenue luz del vestíbulo apenas iluminaba el camino hacia el ascensor. Mientras subía, mi mente vagaba: Alessia debía estar en casa. Mi hermana, la que ahora compartía mi espacio desde hacía cinco meses, tras el desastre emocional que dejó su exnovio. Peter, el idiota. Su traición fue más que un golpe bajo, no solo para ella, sino también para mí. Fui testigo de la devastación esa noche; la vi romperse mientras yo, incapaz de controlar mi ira, terminé con él en el hospital. Todavía puedo sentir la tensión en mis nudillos.
Cuando llego al apartamento, la puerta apenas se abre antes de escuchar su voz.
—¡Aleksander! Llegaste temprano.
La miro incrédulo, arqueando una ceja como si hubiera dicho algo imposible.
—¿Temprano? Alessia, llevo dos días fuera. ¿Qué clase de concepto del tiempo tienes? ¿Tomaste algo?
Ella se ríe mientras niega con la cabeza.
—No como piensas. Estaba tomando una taza de té con Linda.
—Ah, claro. Porque una taza de té es todo lo que necesitas para estas horas. ¿Dónde está Linda?
—Aquí estoy, cariño. —La voz de nuestra vecina, de cincuenta y ochos años, irrumpe en la conversación antes de asomarse con una sonrisa exagerada. Linda, siempre una presencia extravagante, aparece vestida con un vestido de lentejuelas rosa chillón, gafas de pasta roja con puntas afiladas, y, como broche de oro, un collar de flamencos que parece haber sido sacado de un carnaval.
—Mi bombón frío, ¡qué bueno verte! No te veía hace días y ya estaba comenzando a extrañarte. Le decía a tu Less que necesitaba un poco de tu presencia para estabilizarme, ya me sentía mareada.
No puedo evitar soltar una risa ante su dramatismo. Linda nunca cambia. Me cruzo de brazos, mirando a ambas. Alessia, con medias desparejas y un peinado alborotado, parece tan fuera de lugar como nuestra vecina.