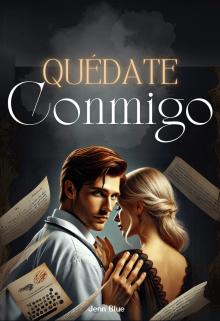Quédate conmigo
Capítulo 29: Adeline
A veces me sorprende lo rápido que una vida puede desmoronarse... y lo lento que se siente cuando estás reconstruyéndola.
Estamos en el ojo de la tormenta. Aún no tenemos todas las respuestas. Las amenazas no han cesado. La oscuridad sigue acechando en las esquinas, disfrazada de nombres falsos y expedientes quemados. Pero aún así… estoy bien.
No porque todo esté resuelto. No porque el peligro haya pasado.
Sino porque Aleksander está conmigo.
Y eso, por extraño que parezca, ha traído un orden que no esperaba. Como si, en medio del caos, hubiese encontrado una especie de refugio —no perfecto, pero real. Su presencia me hace sentir que puedo respirar sin mirar constantemente por encima del hombro. Que por primera vez en semanas, tengo un ancla.
Nuestra relación avanza. Con silencios compartidos. Con miradas que dicen más que nuestras propias palabras. Con una sincronía que asusta por lo natural que se siente. No sé si esto es amor. Pero sí sé que en sus brazos encuentro una paz que no había conocido antes… una paz que, irónicamente, me recuerda quién soy.
Mi hermano, por su parte, no ha dejado de ayudar. Me envía mensajes con información que va recolectando poco a poco, nombres, fechas, rutas que podrían tener relación con Gabrielle… o con la red que se esconde detrás de todo esto. Hoy, en uno de esos mensajes, me dijo algo que me ha estado retumbando desde hace horas:
“Es momento de contarles a nuestros padres. No pueden seguir ajenos a esto, Adeline. Te conozco. Sé que vas a querer evitarlo por todos los medios, pero cuanto más esperes, peor será.”
Y tiene razón.
Estoy en casa de mis padres, rodeada de olor a albahaca y tomate, harina sobre los dedos y una vieja canción francesa sonando de fondo. Mi madre está a mi lado, concentrada amasando con fuerza como si la masa le debiera dinero. A veces pienso que su cocina es su campo de batalla privado. Todo lo resuelve ahí: el estrés, la tristeza, la espera.
—¿No está demasiado espesa? —pregunto, intentando que mi voz suene casual.
—No, está perfecta. Solo tienes que dejar de manosearla como si fuera plastilina —responde sin levantar la vista, con ese tono seco que solo una madre puede hacer sonar afectuoso.
Me río apenas, con la garganta un poco apretada.
Mi padre está en el patio, riendo a carcajadas con mi hermano. Alcanzamos a escuchar fragmentos de su conversación desde la ventana abierta.
—Tienes que dejar de vivir como un ermitaño, hijo. Mira, hasta el perro del vecino tiene novia.
—Papá… por el amor de Dios… —murmura Daniel, entre resignación y fastidio.
—¡No me salgas con evasivas! —responde nuestro padre con ese tono firme que intimida a cualquiera menos a nosotros—. Te lo advierto, si no traes a casa a una muchacha decente en las próximas semanas, me encargo yo de encontrarte una.
—¿Cómo? ¿Te vas a poner a buscar entre las hijas de tus amigos?
—¡Exactamente! Hay familias decentes, con valores. No me haría daño preguntar.
Daniel bufa con una sonrisa torcida, mezcla de resignación y cariño.
—Paso. Gracias, pero no gracias. No es mi estilo.
La risa de ambos se eleva como una melodía olvidada, se cuela por las paredes y se escurre hasta la cocina, donde estoy yo con mi madre. Un instante tan simple, tan cotidiano, y sin embargo… tan valioso. Me inunda una nostalgia inesperada. De cuando las decisiones eran sencillas, de cuando la única preocupación era no quemar la cena o elegir bien una carrera. No ahora. No con amenazas escondidas entre líneas de código, ni con vidas pendiendo de secretos.
Miro a mamá de reojo. Está amasando con el ritmo firme y sabio que tienen las mujeres que han cargado el mundo sin quejarse. Y me invade una certeza: ella también merece saber. Merece elegir cómo actuar frente a lo que ignora.
—¿Cómo van las cosas con Aleksander? —pregunta de pronto, con esa voz dulce que guarda filo—. Llevo días sin verlo. Deberías invitarlo a cenar. Me alegra que estén... reconstruyéndose.
—Lo haremos —respondo, intentando sonar casual, aunque su comentario me sacude—. Mamá… nunca dejé de pensar en él. En todo lo que dejé atrás… en cómo le rompí el corazón. No fue justo de mi parte.
Ella me mira, con esa mezcla de ternura y evaluación que solo las madres dominan. Hace una pausa, limpias las manos y empieza a alinear las bandejas para el horno.
—Cariño… sinceramente, nunca entendí del todo por qué lo dejaste. Creo que, incluso si hubieras seguido adelante con lo de la enfermedad, él habría sido comprensivo. Siempre fue un hombre que miraba más allá de lo evidente. Y tratándose de ti…
—¿Entonces por qué no me lo dijiste en su momento? —le pregunto, con una exhalación pesada, intentando que no suene como reclamo, aunque tal vez lo sea.
—Porque era tu decisión, no la mía —responde con calma, pero sin suavizar lo esencial—. Y porque me dijiste con convicción que estabas haciendo lo correcto. Yo solo quería que confiaras en ti misma… aunque por dentro tuviera mis dudas. Pero eso ya pasó. Lo importante es que aprendiste. Irte sin explicar… romper sin cerrar. Eso también deja cicatrices.
Asiento en silencio, con los dedos aún llenos de harina, pero sintiendo que lo que realmente pesa no está en las manos, sino en la garganta.
—Créeme que lo aprendí. A las malas. —Hago una pausa larga. Casi dolorosa—. Mamá… con respecto a Ronan… necesito decirte algo.
Ella se queda quieta. La bandeja en la mano. La expresión suspendida.
—¿Qué pasa con ese hombre?
—Nunca fue mi novio.
La frase queda en el aire como un cristal suspendido antes de romperse.
Mi madre frunce el ceño. Baja lentamente la bandeja sobre la encimera. Siento que está repasando cada palabra, cada gesto que presenció. Cada omisión que hoy resuena como advertencia.
—¿Cómo que nunca lo fue?
—No realmente. Mamá… hay cosas que tienen que saber. Tú y papá. Cosas que van más allá de lo que imaginan. Y que ya no puedo seguir guardando.