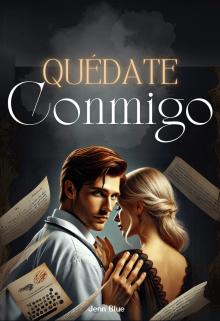Quédate conmigo
Capítulo 31: Adeline
Horas antes
Aleksander me besó.
Fue un beso corto, firme… como si intentara contener todo lo que quería decirme sin usar palabras. Su mirada se sostuvo un momento en la mía. Quise decirle que tuviera cuidado, que no me gustaba esto, que algo en mi estómago se retorcía como si supiera lo que venía. Pero no dije nada. Solo le devolví la mirada, intentando memorizar cada línea de su rostro.
Lo vi subir al auto.
Vi cómo se alejaba, el reflejo de las luces desvaneciéndose calle abajo, tragado por la distancia.
Me quedé de pie unos segundos más. El viento soplaba con suavidad, y el atardecer teñía las esquinas de la calle con tonos dorados que ya empezaban a apagarse.
Suspiré. Me di la vuelta para retomar mi camino… pero apenas di dos pasos, choqué de frente con alguien.
—Oh, lo siento… ¡discúlpeme! —dije de inmediato, agachándome sin pensarlo.
La persona contra la que choqué dejó caer un montón de papeles que ahora volaban como hojas arrancadas por el otoño. Me incliné rápidamente para ayudarle a recogerlos.
Eran hojas blancas, muchas en blanco, otras con diagramas o líneas apenas visibles. No me detuve a leer. Me centré solo en recoger.
—No fue mi intención —insistí mientras le extendía las hojas—. De verdad lo lamento.
El hombre —porque sí, era un hombre— sonrió apenas, con una expresión que no alcancé a descifrar del todo.
—No se preocupe —dijo con voz tranquila—. A veces el destino tiene una manera… curiosa de cruzarnos con la gente.
Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron. Los suyos eran oscuros, y había algo en su mirada… no necesariamente amenazante, pero sí intensa. Como si me analizara. Como si supiera más de lo que decía.
—¿Está bien? —pregunté, aún arrodillada.
—Perfectamente. Usted... ¿también lo está?
Asentí. Me incorporé despacio, sacudiendo mis manos. Quería seguir caminando, pero mis pies no se movieron de inmediato. Había algo... algo extraño en cómo me miraba. No de manera lasciva, ni descarada. Más bien como si estuviera registrando cada detalle de mí.
Me incomodó.
—Bueno… que tenga buena tarde —dije, intentando sonar natural, y me giré para seguir.
—Usted también, señorita Adeline —respondió.
Me detuve.
No lo había dicho en tono de pregunta. Lo dijo con certeza.
Giré despacio.
Él ya no estaba.
Solo quedaban un par de papeles revoloteando sobre el asfalto.
Y un nudo helado formándose en mi estómago.
Y fue cuando me di la vuelta, dispuesta a dejar atrás la incomodidad de aquel encuentro, que lo vi.
Un hombre.
No lo había notado antes, pero estaba justo ahí. Demasiado cerca.
No tuve tiempo para reaccionar.
Sentí el rociado frío de un espray directo al rostro, un segundo de ardor en los ojos, en la garganta, y el mundo comenzó a tambalearse. Me cubrí con el antebrazo instintivamente, girando para escapar, pero mis piernas ya no respondían como debían. Me moví torpemente hacia la derecha, tropezando, buscando apoyo en el aire.
Todo se volvió denso. Como si el oxígeno se hubiera transformado en vapor.
Mareada. Inestable. El suelo dejó de sentirse firme y mi visión fue invadida por sombras líquidas.
Recuerdo el momento exacto en el que mi cuerpo dejó de sostenerme y sentí que flotaba. O más bien, que era arrastrada.
Después… oscuridad.
Desperté con una punzada aguda en la cabeza.
El mundo era negro, no por la ausencia de luz, sino por la venda que cubría mis ojos. Las muñecas me dolían. La presión de las sogas o las cintas plásticas me habían cortado la circulación. Estaba sentada. Fría. Inmóvil. El aire olía a concreto húmedo, óxido y a algo más… como plástico viejo, descomposición suave. Un sótano. Un contenedor. Una bodega.
Mi respiración era rápida. Involuntaria. El corazón golpeaba mi pecho con fuerza descontrolada, pero traté de enfocar. Conté hasta cinco. Varias veces.
Tenía que mantener la mente clara.
Tenía que pensar.
Y entonces lo entendí: lo habían logrado. Me habían atrapado.
Mi garganta se cerró. El miedo era denso. Pegajoso. Quería gritar, pero no tenía sentido. Nadie oiría.
Pasaron minutos... o quizá horas. El tiempo era líquido en ese lugar. Sin relojes. Sin referencias.
Fue entonces que lo escuché: una puerta abriéndose. Un chirrido metálico, seguido de pasos. Pesados. Lentos. Como si quien caminaba disfrutara cada paso hacia mí.
La silla crujió cuando intenté moverme. No tenía escapatoria. Ni siquiera sabía si estaba sola en esa habitación.
Se detuvo justo frente a mí. Podía sentirlo. Su respiración. El cambio de temperatura en el aire. El aura de alguien que sabe que tiene el control y que lo disfruta.
Una mano tocó mi mejilla. Me giré bruscamente hacia el otro lado, como un acto reflejo.
Y entonces, una risa nasal, repugnante, serpenteó en el aire.
—Eres una hermosura, Adeline —dijo con voz rasposa, afilada como metal oxidado—. Lástima que todo esto estará bajo tierra en poco tiempo.
Mi estómago se revolvió.
—El señor que pagó por el trabajo... se ha encaprichado contigo. Supongo que fue por esa molesta tendencia tuya a seguir viva. No le gusta que las cosas salgan mal, pero... ves, al final caíste. Hasta el ratón más astuto tropieza con la trampa si tiene suficiente hambre.
Se inclinó más cerca. Su voz se volvió un susurro venenoso.
—Claro, el doctorcito ayudó a que esto se complicara. Siempre encima de ti. Protegiéndote. Ahora me gustaría ver su cara...
Me temblaban las piernas. Pero no por miedo.
Por rabia.
Rabia contenida. Acumulada. Como fuego en el pecho.
Me reí. No sé de dónde salió, pero lo hice. Fue una risa seca. Cansada. Cínica.
—¿Orgulloso, no? —murmuré con amargura—. ¿Qué tan inflado tienes ese ego de machito? Siguiendo órdenes como un buen perro. ¿Y te crees cazador? Por favor… eres apenas el conserje de esta cloaca.