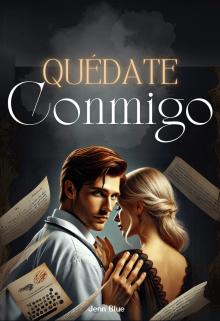Quédate conmigo
Capítulo 32: Aleksander
La noche tiene un sabor metálico en la lengua. La tierra bajo mis botas no cruje. Respira. Como si también supiera que lo que va a ocurrir esta noche marcará un antes y un después.
Y yo, Aleksander Armstrong, ya no soy el hombre de antes.
El bosque se abre y cierra sobre nosotros como un monstruo dormido. Avanzamos con cautela, como sombras entre sombras, siguiendo la ruta trazada por los hombres de mi padre.
Una de las tantas rutas, porque aquí no hay improvisación. Todo es cálculo. Estrategia.
Aunque esta vez, yo no vine a calcular. Vine a arrasar.
Mi padre camina unos pasos delante de mí. Imponente incluso en la oscuridad. Viste de negro, y aún así, se las arregla para parecer más visible que cualquiera. No es por su tamaño. Es por el aura. Esa que lleva colgada en la espalda como una maldición heredada.
Él me lanza una mirada por encima del hombro. Está molesto. Frustrado.
—Te dije que no te quería aquí al frente. Estás demasiado involucrado —masculla, en voz baja.
—Y tú demasiado acostumbrado a controlar a todos —respondo sin mirarlo.
Él frena. Yo también. Hay un segundo en el que nuestros ojos se encuentran.
—No vine a que me protejan, vine a traerla de vuelta —suelto con voz firme—. Si tienes un problema con eso, lo arreglamos después. Pero ahora me dejas avanzar.
Él me observa. Y en su silencio, veo algo que no expresa en palabras: orgullo. Y temor.
—Entonces mantente vivo, hijo. No se te ocurra morir hoy. Tu madre me asesina si llegas con un rasguño.
—No planeo sangrar por gusto. Pero por ella… lo haría sin dudarlo.
Daniel está a mi lado. Más pálido que yo, más tenso también. Pero determinado. Me sorprende su firmeza. Ya no es el chico que jugaba con codificación. Ahora está de pie, armado, y aunque no habla, sus ojos dicen lo suficiente: si Adeline cae, caemos todos.
Nos acercamos al perímetro. El equipo de avanzada ya ha derribado las primeras cámaras y sensores. Un vehículo silencioso, con luz térmica, está en posición. Nos hacen una señal: movimiento al este. Voces. El complejo está activo.
—Esto es lo que sabemos —dice uno de los hombres, señalando el plano en la tablet—: una sala intermedia al final del segundo corredor, subnivel. Vigilancia rotativa. Entradas aseguradas. Ella está ahí.
No necesito más. La rabia es una brújula que apunta directo al corazón del caos.
—Nos dividimos. Ellos por la parte trasera. Daniel y yo vamos con ustedes al frente. Entramos cuando escuchen el primer estruendo.
—¿Vas a tirar la puerta abajo? —pregunta uno con sorna.
—Voy a tirar el infierno abajo si hace falta.
La señal llega. Avanzamos.
Las armas están listas. El chaleco pesa, pero lo llevo como si no existiera. El metal del arma en mi mano es frío. Cómodo. Como un bisturí. La diferencia es que esta noche, no pienso salvar una vida. Pienso arrancarla.
Nos deslizamos entre paredes. Las luces internas son tenues, programadas para cambiar cada veinte segundos. Lo usan como defensa: luces dinámicas para confundir a intrusos. No funcionará.
Escucho voces. Dos hombres. Idioma neutro. Términos militares. Los nuestros los derriban con precisión quirúrgica. Uno cae sin emitir un sonido. El otro gime antes de apagarse.
Avanzamos. El eco de disparos al fondo indica que los demás ya entraron.
Miro a Daniel. Asiente.
—¿Estás listo? —pregunto.
—No. Pero igual voy.
Avanzamos por el pasillo como si el oxígeno nos perteneciera.
Daniel va detrás de mí, cubriéndome la espalda, pero es mi padre quien se mueve a mi izquierda como una sombra armada, más fiera que un lobo protegiendo a su manada. Nadie en su sano juicio se interpone entre un hombre así y su hijo. Ni los vivos. Ni los muertos.
Hay un tramo más adelante. Doble curva. Cristales blindados en la parte superior de la pared que permiten ver hacia un corredor inferior. Ahí es donde lo vemos.
Dos hombres con porte militar, uniformes negros, rostros pétreos, escoltan a Adeline, que lucha por mantenerse de pie. Sus pasos son erráticos, como si estuviera aturdida o apenas recuperando el control de su cuerpo.
La llevan con rapidez, sin golpes, pero con firmeza. Ella no puede vernos. No puede saber que ya estamos aquí.
—¡Mierda! —masculla Daniel—. ¡Se la están llevando!
Mi padre se adelanta, sin decir una palabra. Lo veo alzar el arma con esa precisión que solo alguien como él, forjado entre guerra y sombras, puede tener.
Disparo seco. Uno de los escoltas cae. El otro gira, pero antes de que siquiera levante el rifle, ya no está respirando.
Los disparos no salieron de mi arma. Aún no.
Mi dedo está tenso sobre el gatillo, pero mi padre, ese monstruo en traje de guerra, es quien dispara primero. Como si supiera que aún no estoy listo para matar delante de ella.
No porque no pueda.
Sino porque, si ella me ve con sangre en las manos… no quiero que su imagen de mí se ensucie más de lo que esta noche ya ha hecho.
—Cúbrela —dice mi padre sin girar.
Adeline cae de rodillas. Corro hasta ella. La tomo con fuerza. El contacto con su cuerpo, caliente, vivo, tembloroso, me ancla a la tierra.
—Adeline… te tengo —murmuro, con la voz contenida por una furia que arde como lava.
Pero no hemos terminado.
—¡Al fondo! —grita uno de los hombres de mi padre.
Levantamos la mirada.
El político. Su rostro deformado por el miedo. A su lado, su esposa, alta, plástica, más preocupada por su cartera que por su hija, que va medio arrastrada, medio empujada.
Los tres corren por un pasillo lateral, custodiados por dos tipos con aspecto de escoltas privados. Caminan pegados a las paredes, como ratas buscando hueco.
—¡Los tenemos! —exclama Daniel, apuntando a la terminal portátil que lleva colgada al pecho—. El mapa dice que van a un túnel de escape. ¡Subterráneo! Al nivel de bodega, dirección norte.