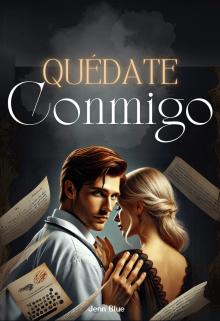Quédate conmigo
Capítulo 33: Adeline
El silencio es espeso. No hay gritos. No hay sombras. No hay dolor punzante.
Solo el pitido rítmico de una máquina. Un latido que no es mío… pero que marca el regreso.
Abro los ojos con dificultad. La luz blanca me invade, suave, como si el mundo temiera lastimarme otra vez. Tardo en ubicarme. Me cuesta respirar profundo. Me pesa el cuerpo. Cada músculo parece arrastrar recuerdos que todavía no entiendo del todo.
La habitación huele a desinfectante, a gasas limpias y a paz reciente. Estoy en un hospital. Y sigo viva.
Siento mi mano derecha atrapada en algo cálido. Firme. Humano.
Bajo la vista, con esfuerzo.
Y ahí está.
Aleksander.
Dormido. Medio recostado en una silla junto a la camilla, su cabeza descansando sobre mi brazo como si el cansancio hubiera ganado sin pedir permiso. Su cabello revuelto, su respiración profunda, su chaqueta algo arrugada por tantas horas sin moverse. Aún con su ropa oscura. Aún con la tensión escrita en los gestos, incluso en reposo.
Y está ahí. Como si nunca se hubiera ido.
Una lágrima se desliza sin pedir permiso por mi mejilla. No por dolor. No esta vez. Es alivio. Es incredulidad. Es amor.
Porque yo ya me había rendido. Había aceptado, en ese maldito sótano, que no lo volvería a ver. Que mi destino era terminar como una sombra más en la lista de esas personas sin alma. Que Aleksander viviría sin mí, o peor aún… que moriría buscándome.
Y aun así… aquí está.
Como un faro que no se apagó. Como una promesa que no se rompió. Como mi Aleksander, con su terquedad feroz, con su maldita decisión de desafiar al mundo entero si hacía falta.
Mi mano, débil, temblorosa, hace el intento de apretar la suya. No logro hacerlo del todo, pero apenas mis dedos se cierran un poco, él se mueve.
No se despierta, pero ajusta su agarre en mi mano. Como si incluso en sueños supiera que sigo aquí. Que necesito ese contacto.
Exhalo. El pecho me duele. Pero no es un dolor malo. Es de esos que recuerdan que estás viva. Que estuviste al borde, y volviste. Que el miedo no ganó.
Cierro los ojos unos segundos, dejando que la imagen de él ahí, dormido, me llene. Me ancle. Me reconstruya por dentro. Siento el peso de los últimos días como si fueran semanas. Mi mente está agotada. Mi cuerpo, también. Pero mi corazón…
Mi corazón solo late por él.
Lo amo.
No de esa manera trivial que la gente dice sin entender. Lo amo con mi vida. Con lo que queda de ella. Con cada pedazo roto que me devolvió. Ya nos separamos una vez. Ya nos hirieron con mentiras, con silencio, con dolor. No quiero volver a pasar por eso. No otra vez. No si tengo la oportunidad de elegir quedarme.
Y esta vez, lo haré. Me quedaré. Con él.
Sigo mirándolo, atrapando cada detalle de su rostro como si lo necesitara para seguir respirando. Pero entonces… otro pensamiento se cruza como una ráfaga helada.
Mis padres.
Me incorporo un poco, apenas puedo, y un jadeo se me escapa. Todo duele. Como si mi cuerpo me recordara el infierno que atravesó. Me siento torpe, frágil. Debo verme horrible. Pero no me importa.
Pienso en mi madre. En su rostro. En cómo reaccionó la última vez. En cómo estará ahora.
Y como si el universo respondiera a mis pensamientos, la puerta se abre con un leve chirrido.
—Te dije que no dejaras el café hirviendo —resuena una voz femenina, molesta—. ¡Se te iba a volcar en el pasillo!
—Mamá, estoy bien. Solo fue un segundo —responde otra voz. Masculina. Familiar.
Mi hermano.
Mi madre entra primero. Lleva un vaso de café en la mano y el ceño fruncido, lanzando miradas fulminantes mientras camina. Su cabello está algo desordenado, pero sus ojos se detienen en mí y toda la queja desaparece.
Se queda quieta. Inmóvil.
—Adeline… —susurra.
—Hola, mamá —logro decir, con un hilo de voz.
Ella se acerca de inmediato, dejando el café en la mesita. Me rodea la cara con sus manos temblorosas, me revisa, me aprieta como si temiera que no fuera real. Sus ojos se llenan de lágrimas, pero las retiene. Como yo.
Daniel se acerca también. Me sonríe con esa mezcla de alivio y orgullo que solo él puede tener. Su mirada salta entre Aleksander y yo, y me guiña un ojo sin decir nada.
Mamá aprieta mis manos. Me acomoda la cobija con cuidado. Me peina un mechón de cabello que se ha escapado del vendaje. Me cuida… como siempre.
Y esta vez, no me siento culpable por necesitarlo.
Sus ojos me recorren, con esa calma que solo viene después de una tormenta, pero en el fondo… sé que no está todo dicho.
—¿Cómo te sientes? —pregunta en voz baja.
—Viva —respondo, y sonrío, aunque la expresión me duela.
Ella asiente, y por un segundo solo se limita a acariciar mi frente. Pero sus dedos tiemblan. No es debilidad. Es contención.
—Daniel nos llamó —dice entonces, con la voz apenas contenida—. Nos dijo que estabas en el hospital. Que estabas viva… pero que teníamos que venir de inmediato. No entró en detalles hasta que llegamos. Solo dijo que estabas a salvo. Que Aleksander estaba contigo.
El nudo en mi garganta se hace más denso. No tanto por lo que dice, sino por lo que está por decir. Y que ambas sabemos.
—Cuando finalmente nos contó lo que pasó —continúa, y su voz se tensa—, lo que viviste, lo cerca que estuviste de… —se interrumpe, tragando saliva como si las palabras le dolieran—. Adeline… sabíamos lo poco que nos confiaste. Sabíamos que te estaban buscando. ¡Pero jamás imaginamos que te habían tomado! Que te habían… arrebatado.
Hace una pausa. Luego, la pregunta cae como una piedra al fondo del pecho:
—¿Por qué mantenernos fuera? ¿Qué fue lo que te dijimos siempre? Pase lo que pase… íbamos a estar contigo.
No grita. Pero su voz duele más que si lo hiciera. No hay rabia. Hay decepción. Y eso pesa más.
—Mamá, yo… —respiro hondo—. Pensé que si lo sabían, tú o papá… vendrían. Y no podía permitirlo. Ya era demasiado con Daniel involucrado… y Aleksander. No soportaba la idea de ponerlos a ustedes también en peligro. Lo sabía. Y Daniel lo entendió. Por eso tampoco les dijo nada.