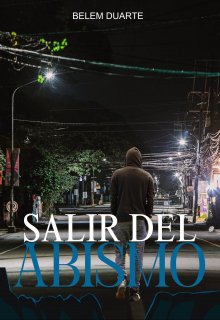Salir del abismo
2
Sentada en la larga banca de madera, la primera de la hilera de varias que llegaba hasta el fondo de una sala amplia y bien acondicionada, Josefina permanecía apretando los labios y con la mirada puesta en el féretro encabezando aquella reunión. Era la quinta o sexta vez que sus ojos quedaban enganchados a él, evaluando la calidad de la madera y lo detallado de las molduras; todo lucía de buena composición. El hombre encargado de ofrecérselo le aseguró que era de lo mejor y, por el precio, ¿quién lo dudaría? Y él se veía tan solemne, engalanado en un traje negro y la camisa bien planchada; no se atrevería a dudar de su palabra.
Suspiró y, tras detenerse en la visión de ese abismo en forma de caja, repasó los arreglos florales rodeándolo. Lo rosado de los lirios se bañaba con la paz contenida en el blanco de las peonías y destellaba con los claveles imitación sol. Para completar, el crucifijo elevado en la pared los bendecía, envolviendo la escena con la santidad que desprendía su imagen.
Bajo sus pies, los mosaicos blancos se asemejaban al mármol bien pulido, tampoco detectó una sola partícula de polvo, ni en el mobiliario ni en los adornos, la mayoría con motivos religiosos. La pulcritud era tal que podía decir que la misma Adela, su preciada hija y compañera, había sido la encargada de preparar todo.
Si no estuviera adentro de esa caja, cobijada en el silencio, Adela lo habría hecho a la perfección: así era ella.
¿Se lo había dicho alguna vez? El cuestionamiento abrió otra serie imparable de dudas: ¿había hecho partícipe a su hija de la adoración que le profesaba? A pesar de que en algún momento en su juventud asumió que callar acarreaba menos dolor: era mentira. No sabía qué hacer con lo no dicho, ¿a dónde se lo iba a llevar ella si quién debió habérselo llevado ya no podía escucharlo?
Frotó sus manos una con otra, era difícil concentrarse y necesitaba hacerlo en los detalles; quería una despedida perfecta. Era lo último que haría por ella, no podía faltar nada. Para su mala fortuna, había llovido toda la noche y la mañana húmeda, junto a un cielo sin sol, le pasaba la factura al desgaste físico de los años sobre su espalda. Al partir rumbo a la funeraria, había olvidado untarse el aceite de oliva en las articulaciones. Más bien, no hubo quien se lo recordara, pues ella solo se acordó de que a Adela le gustaban los días de verano y aquel, en cambio, era una probada de invierno en pleno junio.
Quizás el cielo también se vistió de luto, pensó.
La consoló que la funeraria hirviera en calor humano. Escuchaba el rumor de las conversaciones, el pasar de la gente mezclándose con el aroma a café de olla y galletas. Las condolencias no habían parado de desfilar desde horas atrás y ella de aceptarlas. Sabía que los conocía, pero su cerebro no atinaba a encontrar el nombre de la mayoría, así que se limitaba a asentir.
«Gracias» emitían sus labios y su mente en una sincronía perfecta.
Era una vista hermosa, ¿quién no estaría feliz de ser recordaba por todo mundo… al menos por su pequeño pedazo de mundo? Se preguntó. Era la gente que Adela había atendido a diario y desde que era muy joven en la tienda de abarrotes, herencia de su padre. Adela estaría feliz de verlos ahí, le gustaba agradar y ayudar a otros, declaró Josefina, con un convencimiento que sembró escalofríos a lo largo de sus vértebras.
La iluminación era perfecta. Justo como Adela prefería.
Un incremento en las voces la alertó, giró la cabeza hacia la entrada. Otra vecina acababa de llegar y saludaba a quienes estaban cerca. Josefina volteó de nuevo hacia el féretro, sin ánimos de ir al encuentro de la recién llegada.
Inhaló y se le escapó un suspiro quebradizo, brotándole de no supo dónde; el aroma de las flores y el perfume de las mujeres que habían asistido fue una brisa de aire cargado, agradable, pero que se sintió demasiado.
A ella le gustaría, volvió a decirse, y quitó con dedos temblorosos unas pocas pelusas que vio en su pantalón negro. Hacía tanto que no lo usaba. Era la segunda vez que lo sacaba del guardarropa, la primera fue para despedir a Erasmo, su esposo y padre de Adela, quince años antes. En aquella ocasión juró que no lo volvería a usar, porque aborrecía el negro y odió que Adela se lo comprara para el funeral de Erasmo.
Pronunció el nombre de su hija entre dientes, bajito, para que nadie la escuchara, si acaso su alma, si seguía por ahí como le prometió.
—Siempre te voy a cuidar, así ya no esté aquí —había dicho en meses anteriores, con esa sonrisa que nunca se le caía de los labios.
—Ya tendrás a tus hijos para cuidar —refutó ella, sin pensarlo mucho.
Aunque las dos eran conscientes de que era casi imposible, les alegraba conservar la ilusión de ver niños corretear. Ninguna se atrevía a recordar que el tiempo es implacable, una ola que arrastra hacia el olvido. A pesar de ello, Adela era feliz. A sus cuarenta y ocho años cantaba y bailaba por toda la casa; la escoba y el trapeador se volvían sus compañeros de fiesta una vez que subía el volumen de la radio, sustituida luego por el aparato que quiso comprarse y al que no paraba de pedir canciones.
“Alexa, esto…” “Alexa, aquello…”
Como niña con juguete nuevo, se entusiasmó con esa pequeñez. En las noches, por otro lado, hablaba sin parar de sus planes para viajar juntas, de contratar a alguien para que atendiera la tienda mientras se iban. A veces no se callaba hasta la hora de dormir.
#753 en Novela contemporánea
#63 en Joven Adulto
amistad familia drama, hogar perdonar el pasado, duelo y resiliencia
Editado: 23.02.2026