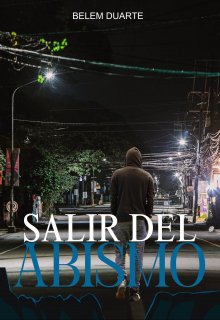Salir del abismo
5
Había estado ahí dos semanas, su trabajo consistía en cargar y descargar lo que fuera necesario, desde cubetas de pintura hasta sacos de cemento. Lo que fuera, él lo hacía; saber qué hacer era sencillo cuando las órdenes eran tan claras como “lleva esto”, “trae aquello”.
Lo mejor era que había pocos empleados: otro como él y varios que iban y venían, la mujer que realizaba los cobros y Hernán, el encargado que le había ofrecido el trabajo. Y con tanto espacio físico, Joel podía apartarse en algún rincón a tomar un respiro. El otro ayudante era un sujeto al cual era mejor no acercarse. No le había dicho nada, pero poseía esa mirada que avecina problemas.
Joel no quería problemas, recién comenzaba a sentirse cómodo.
Durante cuatro noches regresó a dormir al parque. El viento desértico se colaba entre los árboles, llevando a sus oídos el ruido lejano del tráfico nocturno y los ladridos de los perros, como si quisiera recordarle dónde estaba y que no podía descansar a sus anchas. Entonces se dio cuenta de que las cámaras del negocio funcionales eran muy pocas. Solo una dentro de la oficina de administración y otra a la entrada, el resto eran un elemento disuasivo, igual que los letreros de “vigilancia las 24 horas” desteñidos por el sol.
Saberlo le dio valor para, en la quinta noche, saltarse la barda una vez que todos se retiraron. Con la rapidez y el andar propio de un felino escurridizo, se metió a dormir al cuarto donde los demás se cambiaban las ropas antes del turno. Él no. Él siempre traía la misma ropa, la había lavado a medias, solo con agua, para que no notaran que carecía de hogar. De cualquier forma, el polvo seguía adhiriéndose a la tela, las manchas no se iban, era fácil camuflarse.
Fue así como se apropió de un rincón. Muy temprano, antes de que Hernán apareciera, se escabullía fuera e iba al parque a enjuagarse la boca, lavarse la cara y el cabello.
Al finalizar la jornada, con el dinero del día en el bolsillo, cenaba cualquier comida callejera. Casi por inercia, volvía la mayoría de las noches a los tacos de la primera vez.
El estado de alerta se había disipado y, en su lugar, asomaba otra necesidad. Estuvo ahogando el impulso de detenerse en la licorería; al final no era algo que hiciera siempre. Por eso, en el pasado lo había enfurecido que su hermano mayor lo acusara de alcohólico: si él no bebía a diario, solo cuando le apetecía —aunque le costaba distinguir si era él quien elegía o el deseo quien elegía por él.
Aquella noche no pudo ignorarlo. Se compró una botella de licor de caña. No planeaba beberla toda, no supo ni cómo sucedió. Despertó unos minutos antes de que Hernán llegara. Quiso ir al parque, pero seguía atrapado por los efectos. Apenas alcanzó a tomar agua de la toma exterior de una casa vecina y regresó. No pudo en engañar al hombre y este le exigió que se retirara.
Vagó por horas. Al acordarse de lo sucedido insultaba mentalmente a Hernán, a él mismo, a quien pudiera. Ayudó a algunos conductores a salir de los estacionamientos, pero nadie parecía dispuesto a darle una moneda. Terminó pidiendo en un crucero, ofreciendo lavar parabrisas con un trapo sucio que había recogido de la basura junto a un taller mecánico.
Negación tras negación, se retiró del crucero. El sol había languidecido y el único lugar al que podía ir era el parque. Sin embargo, de camino, no pudo más: el hambre, el enfado, la miseria… todo estalló en una patada que propinó contra unos tambos de basura. No se enteró de que había alguien cerca hasta que escuchó esa voz. Una anciana lo miraba, pudo ver su miedo, provocó otro incendio en él. Pero no le haría daño, nunca había dañado a una mujer, no pensaba hacerlo en ese momento.
—¿Te encuentras bien?
Que lo dijera bastó para sentir que algo se quebraba dentro: ¿Quién era esa mujer? ¿Qué le importaba? No lo conocía ni él a ella.
Y más allá de sentirse exhibido por la desconocida, una verdad implacable cayó sobre él: No se encontraba bien. No fue una respuesta racional, fue un sentimiento que le ascendió desde el estómago vacío y le contrajo el esternón.
Al día siguiente, se presentó ante Hernán. Nunca había rogado, pero esa vez se tragó cualquier atisbo de humillación y le pidió otra oportunidad.
—Aquí no quiero borrachos, cabrón. Puedes hacer lo que quieras cuando salgas, pero no venir oliendo a cantina y quererte hacer el muy salsita. —El hombre escupió cada palabra.
Joel bajó la mirada, sintiendo el calor subírsele a las orejas; si lo veía de frente, sus manos le iban a ganar.
—Cámara, güey… no lo vuelvo a hacer.
—Te la voy a pasar esta vez porque has aguantado el jale; pero no habrá otra. Si la vuelves a cagar te me largas; y si te apareces, vemos de a como nos toca. No creas que te tengo miedo.
Aceptó. Las horas pasaron rápido, el hambre seguía instaurada en sus entrañas, pero con el pago del día podría saciarla.
A pocos minutos de que acabara el turno y mientras apaleaba la arena desperdigada de regreso al montón del que había salido, algo captó su mirada. En el portón, una muchacha se asomaba, parecía buscar algo o a alguien. Su presencia rompía el polvo y la rutina del lugar.
La recorrió sin poder apartar los ojos, hipnotizado por esa extraña sutileza en cada uno de sus movimientos y por su apariencia: tenis tipo converse, falda larga floreada, los pechos pequeños bajo una blusa de tirantes, negra y ajustada. El destello de unas arracadas enormes, el rojo encendido de sus labios y el cabello rizado libre le dieron un golpe de calor que no venía del sol. Había en ella una energía que parecía expandirse. Lo alcanzó sin pedir permiso, haciéndolo olvidar por un instante el hambre y la miseria que lo rodeaba.
#319 en Novela contemporánea
#15 en Joven Adulto
amistad familia drama, hogar perdonar el pasado, duelo y resiliencia
Editado: 19.01.2026