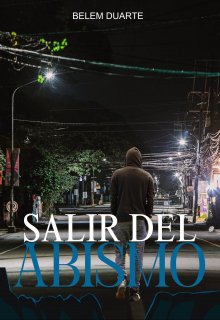Salir del abismo
7
Josefina abrió los ojos. No era noche, pero tampoco había llegado el alba. Era ese momento en que las sombras comienzan a diluirse en una claridad que conserva tintes inquietantes, silenciosos e indefinidos. Permaneció sobre el colchón, envuelta en la penumbra e inhalando el aire frío en su habitación a boca abierta, sorbiendo cada respiro como si fuera el último y sintiendo en la piel un abrazo glacial del cual no podía desprenderse. Tras segundos así, buscó refugio en la manta que cubría sus piernas y la mitad de su pecho; metió ahí brazos y manos, se sumergió hasta el cuello, buscando desaparecer.
Y entonces, en medio de esa ausencia, cual sonido de trueno que no se anticipa, le vino a la cabeza una tarde meses atrás. Tras cerrar la tienda, Adela había ido directo a su habitación, aludiendo a un malestar. Alertada por lo que podía ser grave, fue detrás de sus pasos y abrió la puerta sin pedir permiso. La encontró acostada, pero no pudo dejar de notar que en su mesa de noche había tres álbumes de fotos familiares. Los reconoció al instante, contenían las fotos de su boda y de los primeros años de vida de Adela.
—¿Te sientes muy mal, hija? —preguntó, después de sentarse en el borde de la cama y tocar con la palma la frente de la mujer.
—La cabeza… me ha dolido toda la tarde. También me pesan las piernas. No debe ser nada. Cosas de la edad… —Adela evadió sus ojos de una manera que la hizo sentirse lejos—. Que rápido pasan los años.
—Pasan rápido, pero nos dejan cosas buenas.
Su hija miró los álbumes de fotos en una especie de trance… de viaje al que no pudo acompañarla. A continuación, estiró el brazo. Con pesadez, tomó el que estaba sobre los otros dos. No era la primera vez que veía al agotamiento recrudecerse en las líneas de expresión del rostro que vio convertirse de niña a mujer, acentuadas con la edad, sin embargo, en esa ocasión iba acompañado de un aire de resignación que le apretó el corazón.
—Te veías tan bonita de novia —mencionó, luego de abrir el álbum y hojear las primeras páginas.
—Eso fue hace mucho. Como dices, los años no perdonan. Ya no me parezco.
—Sí te pareces…
—Hija, ¿te traigo una pastilla para el dolor? Para que te ayude.
—No. Ya me tomé la pastilla para dormir. —Adela suspiró con suavidad. A continuación, buscó su mirada—. ¿Te quedaste con ganas de hacer algo más que tenerme y quedarte con papá en la tienda?
—¿A qué viene esa pregunta?
—Solo quiero saber.
Josefina sonrió y enderezó la espalda hasta sentir algún hueso crujir. Aquel cuestionamiento la llevó lejos en las arenas de lo vivido.
—Lo tuve todo… Tú y tu padre fueron mi bendición —reconoció, tomándole la mano.
La mirada de Adela se tornó gris y, por un instante, Josefina temió no haber sido suficientemente convincente.
Durante largos segundos, no hubo más palabras. Fue su hija quien rompió aquella tambaleante tregua.
—Mejor voy a hacer la cena.
—No, hija. Descansa, yo como lo que sea.
No había más… no podía evocar que cenó ni cómo se sentía Adela a la mañana siguiente. Tampoco los meses que siguieron antes de su muerte, las últimas semanas y días. Deseaba tanto poder recordar cada detalle: ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? ¿Qué dijo? Una duda en particular había estado atosigándola: ¿Adela vivió bien?
Una hora entera se le fue de las manos, aferrada a esa última imagen de su hija sobre la cama, abrazando el viejo álbum de fotos. De pronto, la necesidad de saber el destino de esa reliquia familiar la asaltó, inyectando urgencia a su vejez. Abandonó el lecho con una rapidez que ya no era tal, pero que le implicaba un esfuerzo mayúsculo. La luz matinal iluminaba los rincones de la vivienda y le permitió deslizarse por senderos conocidos sin temor a lo que no podía ver. Fue a la sala de estar, al librero con olor a bosque. El mueble estaba hecho para almacenar libros, pero entre Josefina y Adela habían colocado decenas de adornos y, abajo, había dos puertas dobles guardando los recuerdos familiares. Abrió ambas y de un vistazo localizó el resto de los álbumes, pero no el que Adela veía esa tarde lejana.
No tardó en comprender: continuaba en la habitación, el espacio vital en el cual su hija dejó el último aliento, a la que ella no había tenido el valor de adentrarse otra vez. Los huesos le pedían ir: contrario a su corazón, no temían romperse.
Entonces, el chirrido del timbre la obligó a catapultar su interés a la puerta de entrada. Por la hora, debía ser Alana. Antes de abrirle a la muchacha, se aseguró de que la bata de dormir cubriéndole el camisón estuviera bien cerrada.
—Buenos días, señora —escuchó apenas abrir.
A pesar de que la alegraba verla, no pudo manifestarlo. En su pecho seguía un sentimiento complicado.
—Disculpame, Alana. Me levanté tarde.
—No se preocupe, le ayudo a abrir rapidito.
Una vez terminaron, Josefina se sentó en la silla de siempre, atrás del mostrador. Sus ojos decayeron casi sin darse cuenta.
—¿Se siente bien? —indagó Alana y, al cruzar miradas, le pareció encontrar una preocupación genuina.
—Necesito agarrar aire. Me cansó muy rápido.
#371 en Novela contemporánea
#19 en Joven Adulto
amistad familia drama, hogar perdonar el pasado, duelo y resiliencia
Editado: 09.02.2026