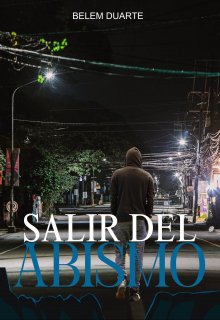Salir del abismo
8
A esa hora del día el sol calentaba los sesos, dando la sensación de que hervían dentro del cráneo. La juventud de Joel le ayudaba a sobrellevarlo, sin embargo, los espasmos breves y ásperos que sacudían su garganta ocasionalmente se habían ido multiplicando desde días atrás, mermando cualquier resistencia. El sudor que le escurría por las axilas, espalda y cuello liberaba pequeñas gotitas con cada ataque de tos. Las noches impedían que su condición mejorara; el clima enfriaba a extremos inconcebibles y, a pesar dormir bajo un techo, el cuarto donde se escabullía no era un refugio tibio, solo lo protegía de ojos ajenos y malintencionados. Aun así, lo prefería, las arañas que lo acompañaban eran mejor que cualquier humano suelto en la madrugada.
Cuando el trabajo se puso tranquilo por fin, Joel aprovechó para ir hacia la oficina por un vaso de agua del dispensador. Le hubiera gustado más un refresco o hasta una cerveza, pero Hernán no permitía el alcohol a horas de trabajo como en otros sitios de construcción, y a la tienda no tenía ganas de volver. O sí, un poco. A la muchacha de las arracadas le parecía mejor no volverla a ver pese a que sus ojos lo desearan. Y más allá de ella, lo que en realidad lo molestaba era enfrentar los ojos de la señora que lo vio patear esos tambos. Lo sentía como la confirmación de que su existencia era inútil e incómoda para los demás.
Entró a grandes zancadas al espacio hecho con tablaroca y techo de lámina. Un par de estantes llenos de los materiales de menor tamaño que ahí se comercializaban reducían el espacio y, en la única pared libre, un escritorio guardaba, además de facturas y otros documentos, una fina capa de polvo. El calor se multiplicaba dentro, pero al menos había un ventilador de pie revolviendo el aire.
No vio a Lupe, la encargada de facturación y cobro, pero desde la puerta cerrada del sanitario emergía el sonido artificial de vídeos en redes sociales. Pronto, una risa desde el mismo sitio le confirmó a Joel que estaba ahí y que tardaría en salir. Sacudió la cabeza y soltó un resoplido por inercia, recordando el último celular que su mamá le había comprado. Lo había perdido en uno de esos períodos entre trago y trago que lo mantenían lejos del hogar durante días, tan atrás que ya le parecía lejano. Quizá con uno de esos aparatos el silencio no pesaría. Fue un pensamiento fugaz; tenía a quien llamar, lo que no sabía era si quería hacerlo. Por otro lado, guardaba cada centavo para alimentarse y había reunido lo suficiente para visitar un tianguis cercano. Ahí consiguió de a poco una mochila, una cobija y un cambio de ropa que rotaba cada tercer día. Gastar en paquetes de datos estaba fuera de sus posibilidades.
Fue por uno de los dos vasos de vidrio opaco. Lo llenó y bebió dos veces, hasta saciar la sed.
—Joel. —Hernán lo llamó desde afuera de la oficina.
Bebió un último trago, soltó el aire contenido y salió a su encuentro. Al verlo, el hombre prosiguió:
—Vete con la señora de la tienda, quiere que le ayudes a cargar unas cosas. Y pórtate bien, güey. Cuando acabes te vienes si todavía no son las cuatro, si no pues ya te vas.
Su expresión se encargó de mostrar su descontento. A Hernán no le importó, pasó de largo hacia la oficina mientras él refunfuñaba por la orden cerrando y abriendo los puños sin darse cuenta.
Hasta la tienda había que recorrer apenas unas cuadras, pero Joel bajó el paso, aun con su zancada larga. Antes de entrar, inhaló hondo y se metió las manos en los bolsillos. Desde atrás del mostrador, lo recibió un par de ojos marrones, brillantes como las arracadas en sus orejas.
Las palabras solían atorarse en la garganta de Joel; por eso optaba por callar o hablar lo mínimo si no había alcohol de por medio. No sabía qué decir. Sacudió la cabeza y la muchacha exhaló.
—Te están esperando desde hace rato. Pásate.
A continuación, salió de su guarida y lo guio hacia un pasillo discreto al fondo de la tienda. Se detuvo antes de entrar, giró sobre sus talones y lo encaró, varios centímetros por debajo de la cabeza de Joel.
—Me llamo Alana.
Se quedó tieso, masticando la intempestiva presentación.
—Te llamas Joel, ¿no?
Asintió.
—A la señora le caes bien. No sé cómo seas ni me importa, nomás no seas grosero. Ella es buena gente.
A pesar de su mudez selectiva, no pudo quedarse callado ante una provocación de ese tamaño.
—¿Por qué vergas iba a ser grosero? —increpó con el pecho ardiendo.
—Porque ya lo estás siendo —contraatacó su oponente, con las facciones endurecidas y cruzándose de brazos.
A Joel le recordó los gestos altaneros de su hermana María Esther. Se hizo para atrás para poner distancia y liberó un bufido. En breves encuentros, la muchacha de las arracadas se había vuelto una presencia poco grata.
—Tú tampoco me caes bien —le respondió, como si le adivinara el pensamiento.
—Ni dije nada —se defendió.
—Ni falta hace. Desde la primera vez te me quedaste viendo raro.
La afirmación lo tomó por sorpresa. «¿Cómo qué raro?». No pudo resolver la duda porque en ese momento, desde el otro lado del pasillo, asomó la señora mayor dueña de la tienda. La edad le pesaba en los hombros y en la espalda encorvada; usaba la pared como soporte, sosteniéndose en ella con la mano izquierda.
#752 en Novela contemporánea
#62 en Joven Adulto
amistad familia drama, hogar perdonar el pasado, duelo y resiliencia
Editado: 23.02.2026