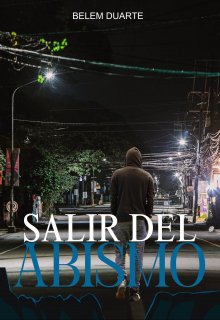Salir del abismo
9
Joel escuchó el nombre de la delicia que llevaba a su boca: “Caldillo durangueño”.
En realidad, prestaba poca atención a la plática entre la señora y Alana, sumergido en lo reconfortante del sabor en su lengua; en la manera en que la carne se deshacía entre sus muelas, extirpándole el hambre con toques de chile y jitomate. Arroz y tortillas de maíz calientes complementaban el plato fuerte, haciéndolo más sustancioso. Comió el primer plato y no pudo negarse al ofrecimiento del segundo, lo mismo sucedió con el tercero. Entre más se saciaba, más rebosaba su pecho de otro calor, distinto al de la comida.
Habían pasado pocos meses desde la última vez que comió en compañía de su mamá y sus hermanos menores. Aun así, aquel momento tenía el peso de un recuerdo irrecuperable. Pese a haberse perdido por tantos años, nunca pensó perder su ancla, lo único que lo hacía retornar a la realidad. Y todo por estar en el momento y lugar equivocados, por creerse “muy vergas”, como él mismo solía decir.
Durante un rato, prefirió no ver a sus acompañantes a la cara. Se concentró en las cucharadas y en la visión de la comida frente a él. Era perfecta: en temperatura, aroma y consistencia, tanto que temía que fuera a desvanecerse, como un buen sueño. A pesar de su apatía, percibió los ojos de ambas encima, en especial cuando su anfitriona le dirigió algunas preguntas que él respondió con asentimientos o monosílabos. Finalmente, sintió que un cuarto plato era demasiado, aunque hubiera deseado poder llevar la ración para la noche.
—Hasta que te llenaste —dijo Alana, enseguida de él—. ¿O no? Debe ser difícil llenarse con tu tamaño.
Desde su silla, la muchacha lo observaba. Había subido el codo izquierdo, en cuya mano sostenía la tortilla enrollada a la que acababa de darle una mordida. La mano derecha la tenía ocupada en la cuchara. Sus labios habían perdido el labial dejado en el borde del vaso de limonada y los cubiertos. A los ojos de Joel, lucía distinta a aquella primera vez, cuando le había gustado tanto, y menos desagradable que la siguiente.
Primero la miró mal, pero luego le dio lo mismo, al quedarse prendido de la ligera curvatura de su boca; no sabía si el gesto era de simpatía, complicidad o burla. No obstante, con el estómago lleno, reconocía que pelear era una estupidez, así que lo dejó pasar. Desde su llegada a esa ciudad desconocida, había aprendido a callar y pasar desapercibido.
—Me alegro de haber cocinado suficiente —terció la señora mayor—. Quiero volver a hacerlo. Desde que le cedí la cocina a Adela no lo hice más.
—¿No le gusta? —preguntó la muchacha, liberándolo de su mirada y atendiéndola a ella.
—Me gusta mucho, ¿cómo quedó?
—Está bien rico, señora Josefina. Así sí dan ganas de comer —respondió la aludida, sonriéndole a la mujer con cuidado—. ¿Verdad? —Buscó la confirmación de Joel con una mirada casi suplicante.
Él, sin embargo, lo sintió como un toque exigente, cómplice e intempestivo, que lo dejó helado. O quizá era el efecto del ibuprofeno atacando la fiebre.
—Sí —contestó con voz pausada y áspera—. Está bueno.
“Josefina” había dicho Alana. Joel fue cuidadoso al memorizarse el nombre; sintió que era crucial saberlo.
—Eso me pone contenta, hacía tiempo que no hacía caldillo. Me gusta mucho cocinar, pero aprendí a hacerlo para tanta gente, que me fue difícil acostumbrarme a medirme. Siempre que lo hacía, mi esposo, mi hija y yo misma quedábamos tan llenos que no podíamos más. Y harta comer lo mismo dos o tres días.
—¿Y para quién cocinaba tanto?
—Para mis papás y mis hermanos. Éramos nueve hijos y yo la única mujer, así que me tocaba ayudarle a mi mamá con la comida.
—¿Por qué nomás usted? Si eran tantos.
Joel miró a Alana y pensó que no se callaba nunca; preguntaba como si estuviera buscando algo.
—Mis hermanos salían con mi papá al campo y los más chicos ayudaban con cosas pequeñas. Siendo tantos, todos debíamos hacer algo.
La muchacha se quedó pensativa un instante y volvió a la carga.
—Así debería ser. Pero en casi todas las casas no es así. Uno termina haciendo más que el otro y luego es al que peor le va. Por eso dicen que mejor hacerse loco, pa’ que no le carguen más la mano.
—Tú eres muy trabajadora, no creo que tengas ese problema.
—En mi casa… no soy tanto. Tampoco sé cocinar. Me gustaría saber.
Josefina la miró un segundo más de lo necesario.
—Puedo enseñarte.
—¿En serio? —preguntó Alana, apretando los labios, como si no quisiera parecer entrometida.
—A cambio, tendrán que comer los dos conmigo. ¿Les parece?
Alana y él intercambiaron una mirada recelosa. Ella tampoco parecía saber qué decir y él solo quería prolongar la sensación que había dejado en su paladar, tripas y pecho el caldillo durangueño.
—Si es mucho pedir… —adelantó Josefina.
—No —se apresuró a refutar la muchacha—. Pero le advierto que soy bien bruta. Mi mamá se enoja a cada rato conmigo por eso. Dice que hasta el agua se me quema.
—No te preocupes. Nadie nace sabiendo, se aprende con calma.
#753 en Novela contemporánea
#63 en Joven Adulto
amistad familia drama, hogar perdonar el pasado, duelo y resiliencia
Editado: 23.02.2026