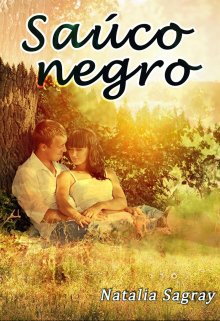Saúco negro
PARTE 16
Regresábamos de Leópolis. Dmitri Oleksíevich iba al volante, mientras yo, envuelta hasta las orejas en mi suéter, observaba en un letargo somnoliento las torrenciales corrientes de agua. Pasábamos junto a otro de esos pueblos grises y somnolientos. La lluvia, que había comenzado con una tormenta, ya llevaba una semana entera sin dar tregua. Día y noche, sin cesar. Era agotador.
— ¿Qué es ese ruido? — preguntó Dmitri Oleksíevich.
Me esforcé en escuchar. Desde algún lugar se oía un rugido, acompañado del aullido de perros. Miré a Dmitri con desconcierto.
— Es agua… Solo una vez pasó algo así… cuando nos inundamos — susurré.
— No estarás diciendo que… ¡Maldición!
En el siguiente instante, vimos la marea arrasando el pueblo. Dmitri Oleksíevich, con un movimiento brusco, cambió la marcha y empezamos a retroceder a toda velocidad. Estábamos en lo alto, pero en cuestión de segundos el agua, en su furia fangosa, alcanzó las casas, llevándose a su paso todo lo que encontraba.
— ¡Dios mío! — susurró Dmitri Oleksíevich.
Eso me sacó de mi estado de shock. Me lancé a llamar y pedir ayuda.
El agua ya había alcanzado el coche. Pensar en lo que ocurría dentro del pueblo daba miedo. Se escuchaban gritos por todas partes. Dmitri Oleksíevich salió corriendo a ayudar. Yo tardé unos minutos más en hacer llamadas, la ayuda era desesperadamente necesaria. Luego, sin pensarlo más, me lancé al agua lodosa y corrí hacia el pueblo.
Moverse en medio de la corriente turbia era difícil. A mi alrededor flotaban escombros. En el agua vi un pequeño cachorro, tembloroso, luchando con todas sus fuerzas por mantenerse a flote, chapoteando frenéticamente. Me estiré hacia él y logré sacarlo a tierra firme.
Dmitri Oleksíevich ayudó a una familia a salir, nos cruzamos las miradas y sin decir nada, volvimos a lanzarnos a la corriente, guiándonos por los gritos.
A mi lado flotaban gallinas muertas y trozos de madera. Tratando de ignorarlo, avancé. El agua me llegaba al pecho cuando giré hacia una de las casas. Dmitri Oleksíevich se dirigió hacia un hombre que, en medio de la desesperación, se sujetaba la cabeza con ambas manos. Un enorme perro luchaba por mantenerse a flote, aún atado con una cadena.
— Tranquilo, tranquilo… — susurré.
El perro gemía lastimosamente. Murmurando palabras tranquilizadoras, logré alcanzar la cadena, se la quité del cuello y lo arrastré conmigo.
— Hoy me merezco una medalla al rescate de perros. ¿Dónde están tus dueños? — divagué, todavía en un estado de incredulidad.
Pero seguí avanzando con determinación hasta la puerta de la casa. Estaba cerrada por dentro. Me dirigí a la ventana.
Dentro, una anciana se balanceaba de pie sobre su cama. Con el codo rompí el cristal, alcancé la traba y abrí la ventana.
— Vamos a sacarla de aquí — grité.
— ¡Dios mío! ¿Por qué este castigo? — sollozó la mujer.
— Tranquila… tranquila. Primero salgamos de aquí, lo demás se resolverá de alguna manera. Vayamos a tierra firme.
La sostuve casi cargándola.
— En toda mi vida, nunca vi una desgracia como esta. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Mi esposo justo había ido a visitar a los niños… ¡Mi vaca! ¡Mi pobre vaca! — empezó a gritar presa del pánico.
— Primero la sacaré a usted, luego iré por la vaca.
Mis piernas se enredaban constantemente en piedras, ramas y enseres domésticos arrastrados por el agua. Algo me golpeó con fuerza varias veces en las piernas. Para cuando llegamos a tierra firme, estaba exhausta.
— Quédese aquí.
— ¡Ay, Marichka, Dios mío, por qué nos castiga así!
La mujer rompió en llanto. Se acercó a otra mujer, igual de empapada y cubierta de lodo, con el rostro desencajado por la angustia, y la abrazó. Yo, en cambio, volví al agua.
— ¿Quiénes son sus vecinos? ¿De qué casas no se ve gente? — pregunté.
— ¡Ay, Dios mío! No lo sé… No puedo… A Nadya… No la he visto. Su casa es aquella, la del techo rojo — dijo, señalando con la mano.
— ¡De acuerdo!
Me dirigí hacia la casa. Un conejo muerto pasó flotando a mi lado, pero me obligué a seguir avanzando por el agua. De la casa blanca emergían una mujer, un hombre y un niño de unos catorce años.
— ¿Eres Nadya?
— ¿Eh? — me miró con los ojos desorbitados. — Sí, soy Nadya.
— Salgan a tierra firme. Pronto llegará ayuda. ¿Podrán solos?
— ¡Sí! — asintió con desconcierto.
Me giré y regresé a la casa de donde había sacado a la anciana. Me acerqué al establo y miré dentro. Su vaca seguía viva. Por alguna razón, aquello me dio alegría.
El pobre animal, asustado, permanecía en el agua con la cabeza levantada. Se había soltado, pero no lograba salir del establo. Con dificultad, abrí la puerta, tomé lo que quedaba de la cadena e intenté tirar de ella. Pero la vaca, paralizada por el miedo, no se movía.
— ¡Eh! ¡Vamos, muévete! — escuché la voz de un hombre.
Un tipo sucio, barbudo, agitó la mano y le lanzó un par de insultos al animal.
— ¡Maldita sea, avanza!
Y la vaca, por fin, obedeció.
— Hay que ver quién más falta en el pueblo — le grité.
— Estoy viendo.
Gruñó en respuesta y me ayudó a llevar la vaca hacia donde estaban las mujeres. Cada vez más personas aterradas lograban llegar a tierra firme.
Salí del agua, caí de rodillas y traté de recuperar el aliento. A mi lado, la anciana acariciaba a su vaca mientras murmuraba:
— Mi preciosura… Viva… No esperaba volver a verte…
Dmitri Oleksíevich apareció con un hombre que tenía la frente ensangrentada. Me puse de pie y caminé hasta el auto en busca del botiquín. Dmitri Oleksíevich, con paso pesado, me siguió.
— ¿Cómo estás? — preguntó.
— He estado mejor. ¿Y tú?
— Bien.
— Tenemos que regresar.
— Sí — asintió.
Con el botiquín, una manta y varias botellas de agua, volvimos junto a la gente. Bajo la dirección de un anciano de cabello plateado, nos metimos de nuevo al agua, rescatando a todo ser vivo que encontráramos. Así seguimos hasta que el cansancio nos dejó sin fuerzas y la oscuridad empezó a cubrir el pueblo.