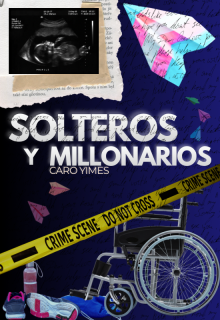Solteros y millonarios
1. Un problema
Brant se levantó, se abotonó el saco con elegancia y recogió sus pertenencias. Detalló con agudeza a su equipo de trabajo, inversionistas y socios. La mayoría de ellos se hallaban borrachos por todo lo que habían bebido y celebrado durante el viaje de negocios; sonreían satisfechos al saber que, al terminar ese mes, acabarían siendo más ricos de lo que ya eran.
Asquerosamente ricos.
De fondo, la mujer con la que se había divertido durante todo el vuelo le miraba esperanzada, tal vez, de que le compartiera su número telefónico o le prometiera una cita como tanto creía merecérselo, pero, la verdad era que, a Brant no le gustaba repetir el mismo plato.
Se aburría fácil y prefería comer algo diferente en cada cena.
—Señores… —dijo con su voz ronca e imperiosa—. Llegó la hora —afirmó y levantó el mentón, sintiéndose orgullo del perverso egoísmo que llevaba dentro.
Los hombres que viajaban con él se levantaron para despedirse y le agradecieron por su hospitalidad. Brant no tuvo ganas de responder nada y caminó decidido hasta la puerta.
La asistente que los había atendido por largas horas se tensó cuando el hombre caminó a su lado, pero él ni siquiera le dedicó una mirada como agradecimiento por su excelente servicio.
Se sostuvo del barandal a su lado y descendió por las escaleras del avión privado con paso seguro.
Desde la altura detalló la nueva ciudad en la que viviría mientras tomaba todas las empresas de su fallecido padre y las desmenuzaba una a una, deshaciéndose de ellas y de ese legado absurdo que su viejo había levantado con años de esfuerzo.
Refunfuñó entre dientes al ver a los reporteros alrededor del cercado de la pista de aterrizaje. Los flashes de sus cámaras brillaban desde la distancia. Saltaban de todos lados y lo encandilaban.
No iba a negar que le encantaban, puesto que siempre capturaban sus mejores ángulos. Lo hacían lucir masculino y deseable en esas revistas para solteras y soñadoras, y sus reseñas siempre destacaban lo más elegante de sus viajes excéntricos, pero, a su vez, también los detestaba. Casi no tenía vida privada y comenzaba a tornarse dificultoso actuar con tanta perfección ante ellos y todo para demostrarle al mundo lo maravilloso que era.
Como no se le antojaba enfrentar a los reporteros a esa hora de la mañana, se comunicó rápido con el chófer designado que debía recogerlo y esperó a que llegara para llevarlo hasta su nuevo hogar, un lujoso pent-house en el corazón de la gran ciudad empresarial en la que pasaría noches agitadas y de descanso.
O al menos eso se obligaba a creer.
Sus planes de descanso se vieron interrumpidos cuando su móvil timbró. Él miró la pantalla con atención y resopló al ver un mensaje proveniente de Jones, el abogado de su padre.
“Tenemos un problema”. Leyó y rodó los ojos, pero no pudo razonar mucho al respecto, pues el vehículo que lo transportaría por la ciudad llegó.
—Odio que me hagan esperar —dijo el alemán y miró al conductor que su asistente había enviado a recogerlo—. Te descontaré las horas de retraso.
—Pero… —titubeó su empleado—, apenas fueron dos minutos.
Le miró con espanto.
Brant se rio punzante.
—Te descontaré hasta los malditos segundos si llegas tarde —le dijo riéndose—. Ahora haz tu trabajo y llévame con Jones.
—Señor, con mucho respeto, pero el Señor Jones dijo… —titubeó el conductor y se apuró para abrirle la puerta. La mirada de Brant lo ponía a temblar, pero se tuvo que armar de valor y decirle la verdad—: el señor Jones dijo que desayunaría en su mansión con su esposa y…
—¡Que me lleves con Jones! —gruñó rabioso y se montó en el coche de vidrios oscuros. Mantuvo una postura recta y acomodó su móvil a su lado—. ¿Acaso es tan difícil hacer tu trabajo? —preguntó cuando el hombre se acomodó tras el volante y se preparó para conducir—. Lo único que tienes que hacer es conducir, presionar el maldito acelerador y ya. ¡Hazlo! —bramó furioso y regresó a su compostura seria en un abrir y cerrar de ojos.
El conductor encendió el motor y aceleró por la pista con temor. Podía sentir la mirada intensa de Heissman en su espalda y, si quería conservar su empleo, debía acelerar.
Les tomó al menos treinta minutos llegar hasta la mansión de Jones, el abogado que llevaba trabajando para su familia por casi veinte años. El conductor avanzó por la rotonda con inseguridad y aparcó frente a las altas puertas dobles que componían la ostentosa mansión.
Brant se quedó en el vehículo y de reojo admiró las dispendiosas decoraciones que Jones había comprado, de seguro con el sueldo millonario que su padre le pagaba. Refunfuñó entre dientes con ese malhumor matutino que siempre tenía y llamó al abogado.
—Señor Heissman, según mis cálculos, ya aterrizó. —Una pausa incómoda surgió entre los dos—. Espero que disfrute del Pent-house exclusivo que nos pidió.
—Error —refutó el aludido—. Aterricé hace treinta minutos y estoy afuera de tu mansión —afirmó con la voz dura y, si bien, el abogado titubeó confundido, Heissman no le dio tiempo de responder nada y atacó—: levanta tu culo y ven aquí —demandó—. Te recuerdo que cada segundo de mi tiempo vale oro.