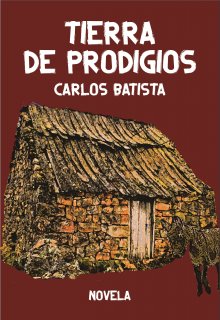Tierra de prodigios
TRES
Esos y otros más recientes conformaban el cúmulo de recuerdos que le acompañaba en aquella madrugada, además de un viento helado que esa noche no dejaba de soplar, mientras él iba caminando por el monte en la mitad de aquel enero, tratando de encontrar un hormiguero entre esas sombras que, de tan pronunciadas, no le dejaban ver que después de muchos años, esa era la primera vez que subía a la montaña, a una hora tan fuera de la hora de subir a la montaña, y por algo totalmente diferente a su rutina.
Todo comenzó con el frío del día nueve, cuando ya se había colado disimuladamente la fiebre en su casa, como podría haberlo hecho una ráfaga de viento por debajo de la puerta, y se había aposentado, sin ninguna discreción, en la alegría de su hija.
-¡Fortino, ven, le gritó su mujer muy angustiada, desde adentro del jacal, tan pronto como lo sintió llegar, y cuando sólo habían pasado unos minutos de que el cielo en torno a ellos se hubiera oscurecido, que la niña está muy mustia!
Así que Fortino mal dejó a sus animales en el patio, los que pesadamente y con el ruido sordo de sus cargas, por instinto enfilaron su trote hacia los bebederos, y él entró lo más rápido que pudo en aquella progresiva oscuridad, que a esa hora ya llenaba como un todo, el espacio interior de la pequeña construcción, pues sabía mejor que nadie lo que significaba el que las risas se esfumaran de la cara de los niños.
No en balde, y contraviniendo las órdenes que le dio su padre en aquel lejano día cuando recibió los golpes, siguió visitando, aun cuando no con la frecuencia que a él le hubiera convenido, al viejo Cirilo, y de él aprendió lo que ahora sabía sobre las yerbas, acerca de los aires y de los malos momentos, y de todas esas fuerzas intangibles que con cuánta sutileza, en un descuido de la gente, se metían a descomponerle el cuerpo, y algunas de entre todas las maneras que aquel viejo conocía para curarlo, aunque de todo esto nunca le dijo nada a nadie, y no tanto para que su papá no lo supiera, lo que habría sido muy grave, sino por esa perfección que algunas veces alcanzan las palabras, cuando logran embonar con el silencio, y que fue una de las primeras cosas que le enseñó Cirilo.
-Son las calenturas, le dijo escuetamente a la mujer, mientras él revisaba con cuidado a la criatura, pero vamos a ver qué hacemos para que se ponga buena, y sin decirle más, tan pronto como terminó de examinarla, se salió.
Y no se detuvo ni siquiera a pensar en descargar a sus mulas, porque iba en ese momento a tratar de encontrar algún remedio en las plantas de la montaña, aun sabiendo o más exactamente, intuyendo que éste no existía. Y si no le comentó nada más a su mujer, ni permitió que descubriera en su semblante el tamaño de su desesperanza, lo hizo únicamente para no asustarla, puesto que él casi desde el primer instante, cuando apenas se estaba acostumbrando al débil halo de la vela, en los ojitos tristes de la enferma, vio una lejanía como de niña muerta.
Ese mismo día Fortino había salido como siempre, desde mucho antes que naciera la mañana, e igual que sus mulas, había caminado primero con el peso de la noche y luego con el peso del sol de todo el día sobre la espalda. Pero aún con eso, para nada le importó el tener que salir una vez más. A esa hora y con esa oscuridad, lo único que le pesaba en la vida era pensar en su hija. Pero después, el camino de la noche con todo y su cansancio y su tristeza lo trató mejor y, unas horas más tarde, cuando por fin volvió, aunque venía desconsolado, curiosamente se sentía más ligero. Y traía con él unos trozos de corteza de palo alto, así como hojas tiernas que tomó del mismo árbol; otras hojas que cortó en otros arbustos, incluyendo unas pequeñas muy potentes entre cafés y rojas y que, más que curar, cuidaban, pues servían únicamente para proteger la sombra; también un manojo, exiguo y a la vez abigarrado, de diferentes flores de las de no sufrir, que un tanto por el viaje y otro tanto por el corte, ya venían adormecidas; y un pedazo, como un palmo, de aquella raíz que Cirilo le enseñó que cortada de dos tajos en la punta de la noche, y acunada por completo con un trapo humedecido, ya que lo más importante consistía en que no muriera ahí, era lo mejor que había para curar casi todas las dolencias que carecían de nombre. Así que, haciendo a un lado el desaliento, buscó y localizó entre sus pocas pertenencias el rústico mortero, la mano de moler, e inmediatamente se puso a macerar en él, siempre por separado, pequeñas porciones de aquellos elementos, para luego irlos mezclando en otro recipiente, con una poca de agua que había sido expuesta previamente a los efectos de la luna. Y cuando al fin obtuvo el amasijo que esperaba, con esa pasta espesa y pegajosa, verdioscura, y que ya estaba en espíritu en el aire con su intenso humor amargo, hizo pronto un cocimiento, diluyéndola por partes con más agua de luna, de la que ya desde hacía un rato estaba hirviendo en el fogón. Y éste, aún humeante, a pequeños sorbos, y con gran dificultad por el dolor que le causaba, dio a bebérselo a la niña mas, como supuso, y a pesar de que María la estuvo refrescando todo el tiempo, con un lienzo mojado en agua helada del arroyo, la fiebre no cedió.
Lo mismo sucedió el día diez y el día once: el calor que le bullía por dentro, le salía rojo y brillante y se le hacía un incendio, y le estaba quemando poco a poco cada parte de su piel. Y las diferentes yerbas, porque intentó con varias, que trajo Fortino en esas tardes al volver, una vez vueltas té, sirvieron solamente para medio humedecerle la boquita seca o la piel resquebrajada, pero no para apagarle por completo, aquel infame fuego que ardía constantemente en su interior, ya que un rato después de darle el té a beber, y de aplicarle unos emplastos con el mismo bagazo, bajo el cuello y las axilas, la agonía volvía y de nuevo se instalaba, en ese cuerpecito cada vez más fatigado.