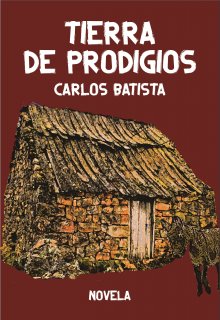Tierra de prodigios
CINCO
El descenso aun con la brillante y pesada carga fue más rápido y, ya casi para llegar, cuando el sol de las diez de la mañana lucía esplendoroso y empezaba a calentar el aire afuera de su casa, fue cuando supo que ya a nadie le importaba su regreso: a esa hora en contra de su costumbre, los perros en vez de ladrar, aullaban.
La ingenua esperanza que vino construyendo por todo el camino, de devolverle a María completas las ganas de vivir con los destellos de su oro, aunque después tuviera que darle a beber ese dudoso extracto de hojas y de hormigas, terminó por esfumársele cuando entró en la casa y vio que ya no estaba su comadre. Sólo salió a recibirlo el silencio y un penetrante olor como de ausencia, como de cosa abandonada, como de casa con la puerta y las ventanas cerradas, y que todavía hasta el día de ayer tuvo prendidas las brasas en el fogón.
Su mujer estaba adentro, en el camastro, porque en el último instante se abrazó del cadáver de la niña y las dos, lo esperaron así.
La comadre Macrina se había ido desde el amanecer y volvió con el mediodía. Traía con ella su tristeza y un caldo caliente de gallina para la inconmensurable tristeza de Fortino, el cual no le pudo dar tan pronto como llegó, porque lo encontró profundamente dormido, aovillado en el suelo, en un rincón junto a la cama donde yacían las muertas, y no lo quiso despertar. Le traía también, con forma de palabras, la pena de algunas mujeres que dijeron que más tarde vendrían, y las fue regando muy despacio, como una despedida, sobre el tardío sosiego de su ahijada y la gran tranquilidad que reflejaba ahora su comadrita, al tiempo que las preparaba.
A María grande le lavó la cara y los brazos con agua de flores, de las mismas flores redondas y amarillas que ella misma había cortado en el terreno de Cenobia. Y a su ahijada, quizás por pequeñita, le lavó completo el cuerpo con un trapo remojado en aquella agua florada, y puso más esmero en arreglarle su carita. Y una vez que ya estuvieron lavadas y peinadas, buscó entre las escasas pertenencias de María, y a las dos les puso lo que ella presumió que eran sus ropas preferidas para luego, sin bajarlas de su catre, cubrir éste con flores, de tal modo que diera la impresión de que las dos muertitas, simplemente se hallaban dormidas sobre un lecho floral. Así, a las cuatro de la tarde, cuando las demás mujeres comenzaron a llegar, ya estaba el café sobre el carbón y las dos Marías amortajadas.
Los hombres llegaron después. Todos, de una u otra forma estaban enterados de lo grave que era el mal de la hija de Fortino, y algo habían oído con respecto a que la niña había enfermado a su mamá. Y esa tarde, al ir volviendo cada cual de sus quehaceres, desde las primeras calles se les fue metiendo en los oídos, el denso silencio que flotaba en todo el pueblo, así que no hizo falta que ninguno preguntara qué era lo que estaba sucediendo, pues toda la quietud que había en el aire les informó que ya, que eso, lo que había y no había y lo que estaban sintiendo, excedía la gravedad. Entonces sus pasos los llevaron, sin detenerse en dudas, aunque por diferentes callejuelas, directamente hasta la puerta de la casa de Fortino, en la que ya alguien se había acomedido a colocar, no sólo uno sino dos, ¡dos crespones negros!, dos respuestas negras con dos simples listones, uno grande junto a otro más pequeño, y que les fueron dando a su llegada, sorpresivamente, la doble y cruel confirmación. Así, fueron llegando uno tras otro de la sierra y de los pueblos y ya para la noche, estaba llena la casuca.
Fortino no hablaba. Se limitaba a estar, enmudecido, mirando todo y nada de lo que acontecía en torno de él, y no lo importunaban. Era muy notorio que traía el dolor hecho bola en la garganta.
Las mujeres se alternaban para preparar café y también para llorar en todo momento por las muertas, de modo que todos los presentes tuvieran en las manos, un jarro relleno de ese líquido caliente, y que no hubiera un instante, uno sólo, en el que las Marías se dejaran de llorar. Pero si el coro de los llantos por toda la casa no era suficiente, según sus creencias, para tratar de interceder por ellas ante el cielo, éste estaba fuertemente reforzado por el coro de los rezos, mismo que se había apoderado permanentemente, desde los inicios del velorio, del mejor lugar: justo a un lado de aquel montón de flores convertidas en camastro, lo más cerca posible a las difuntas, y en donde los rezos, sin mezclarse con los demás sonidos, se podían proferir con mayor intimidad. Así que en torno de María y de su hija, aparte de unas velas encendidas, de los llantos continuados y una noche que no se detenía, aquellas mujeres que intercambiaban turnos, no dejaron de rezar, si bien con unos rezos diluidos que parecían susurros o el sordo vibrar de un avispero, pero con ritmo de oración, de letanía, y que daban la impresión de secreteo o como de un algo privado, tal como si ellas les estuvieran dando a las Marías los últimos consejos, alguna advertencia o quizás una postrer exhortación para cuidarse en el camino. Y el ruido de esos rezos simulados contrastaba todo el tiempo con los ruidos de la vida, con el ruido que brotaba de todos los que estaban, de aquellos que entraban y salían, de los que conversaban. Macrina atendía la casa. Fortino sufría.