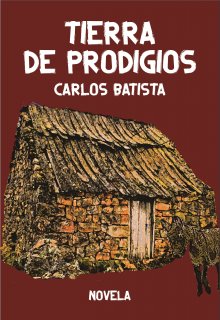Tierra de prodigios
DIEZ
Entre mulos y mulas, desde la bestia más joven hasta la más vieja, más uno que otro pollino acabado de nacer, eran sesenta y cuatro los animales de carga que tenía don Nicolás en ese día de Santa Inés. Así que después de hacer el recuento de cuántas y cuántos y dónde y con quién, se fijó un precio parejo por cada animal, igual si éste era un macho de carga o de tiro, la mula más bronca o la más tierna cría, y aún cuando el viejo sabía perfectamente, que el precio de sus animales en ninguno de los casos excedía los doce pesos, y mucho menos en el caso de las mulas viejas o las recién nacidas, a la hora de tasarlos lo incrementó por igual a diecisiete pesos, según él como un último esfuerzo por hacer desistir de su idea a Fortino mas éste, sin hacer ningún reparo, lo aceptó. Así que aquel sobreprecio del tamaño de un engaño, lo tomó don Nicolás como un merecido escarmiento hacia Fortino, pues sentía que no era justo lo que él le estaba haciendo y eso le redujo, al menos, un poco su descontento. Lo que no sabía y nunca supo, es que si le hubiera pedido veinte o veinticinco y hasta treinta pesos por cada animal, Fortino habría aceptado pagárselos con gusto, ya que poseía el dinero suficiente para hacerlo y lo que menos buscaba era arruinar al viejo, y aunque le estuvo diciendo todo el tiempo que lo único que quería era ayudar a su gente, aquel hombre jamás se lo creyó.
Entonces, cuando todo estaba dicho y ya tenían un trato sustentado por un montón de palabras, todavía don Nicolás no podía creerlo. No alcanzaba a comprender cómo este arriero, descendiente de arrieros y tan miserable como cualquier arriero, de pronto y aparentemente de la nada, se había apersonado en su casa con el cuento de quién sabe qué muertas y sepa Dios cuáles monedas, y se estaba llevando en un instante el producto del trabajo de toda su vida, así nada más. Y se quedó tratando de entenderlo, en lo que Fortino fue a su casa a traer aquel dinero.
Ahora las mujeres que lo vieron pasar no se quedaron esperando su saludo. Fortino iba alegre, detrás de sus mulas que allá iban con sus cargas completas unos metros adelante, cascoteando y salpicando piedritas a ambos lados del camino y él siguiéndolas, casi al trote como cuando era un niño, bajo el mediodía de la calle.
Así llegó hasta su propiedad, casi persiguiendo a la recua y, tras cruzar el patio, mientras los animales por inercia se enfilaban con su sed hacia los bebederos, él con su nueva alegría pegada en la cara, entró para la casa. Y le hubiera gustado encontrarse con María en persona para platicarle, para contarle con muchos detalles, cómo ahora el día ya no estaba hecho solamente de minutos sino que también había cosas, acontecimientos que antes no hubieran podido existir, pero tuvo que conformarse con hablar de nuevo con su ausencia, con el vacío que dejó María, con María la ausente.
La ausencia de María y de su hija, la existencia de Fortino, la caja del dinero, el perdón. De todo eso habían hablado extensamente apenas la noche anterior, con la misma claridad con la que se puede hablar con la presencia de alguien que se intuye, que se siente en el aire. Y después de que Fortino se animara a levantar la tapa del baúl de las monedas, entre otras cosas resolvieron que todo el contenido se iba a repartir en tres partes iguales: la primera, la de María, la iban a utilizar principalmente para ayudar a la gente de su pueblo.
Por eso desde que Fortino entró en la casa comentó como si nada, tal como si hablara con nadie, lo del asunto con don Nicolás:
-Ya hicimos compra, María. Le mercamos completa la recuada al viejo Nicolás y le saqué buen precio. Así que ahora dice que le debemos mil y ochenta y ocho pesos, María... que tú pagas. Y se fue a buscarlos debajo de la cama, ya que seguía siendo ahí el escondite de la caja.
La otra parte, que le correspondía a la niña, habían acordado que la usarían hasta el último centavo, para darle otra cara a Santanita, ya que entre todos los pueblos de aquel rumbo, los que él conocía tan bien y que en muchas ocasiones le describió a María, el de ellos no sólo era el más pobre y el más alejado de todo sino también, el más desamparado.
-¿Te imaginas, María, le había dicho a su mujer en el largo soliloquio de esa noche de los perdones, lo bonito que va a quedar el pueblo?, te lo voy a dejar más mejorcito que... ni Santa Catarina.
Pero en ese momento él sólo tenía un deseo, y éste era terminar lo más pronto posible, con el negocio que estaba haciendo con el viejo Nicolás. Para eso había abierto la caja. Y antes de que el brillo se le pudiera desbordar, se apresuró a tomar una a una las monedas necesarias para concluir el trato, pero una vez que las tuvo en su mano, le sorprendió ver que la cantidad destinada para el pago, era nada comparada a lo que había.
-Tuviste suerte, mujer, le dijo nuevamente, al aire, en tanto terminaba de contar aquel dinero, te salió barato.
Sus montones de monedas no resintieron el faltante. Y de ahí, la tercera parte era solamente para él. Para comprar olvido.