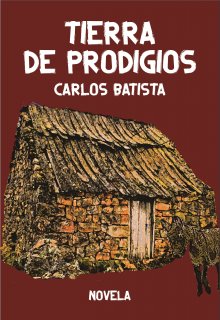Tierra de prodigios
DOCE
La idea de quedarse, para bien o para mal, con la Paloma, le anduvo vagando puerilmente en la cabeza durante aquella tarde que estuvo con Macrina. Pero unos minutos antes de que Teófila llegara, con la cara totalmente transformada por el miedo, ya Fortino había concluido en que no sería muy justo de su parte, encerrar la libertad de su mula en el patio de su casa, y menos en esa hora de su vida en la que él se había encontrado nuevamente con su propia libertad, así que si era fiel a ese simple planteamiento, no le quedaba de otra: la tenía que regalar. Aunque claro, eso fue como un espejismo, porque un momento después llamó Teófila a la puerta de Macrina, dijo lo que tenía que decir, para posteriormente llevarse sus temblores a otra parte, y la endeble libertad de Fortino por lo pronto, se tuvo que aplazar.
Hasta ese instante él había estado totalmente tranquilo, tomándose aquel té de canela y tila que Macrina amablemente le había preparado, sin que ninguno de los dos le hubiera confiado al otro todavía, qué era lo que estaban esperando. Pero la imprevista visita de doña Teófila precipitó las cosas y torció de tal modo el rumbo de los acontecimientos, que a Fortino ya no le quedó más remedio que explicarle a su comadre y a su visible incredulidad, con toda la premura que requería el caso, que ahora él era el único dueño de todos los animales y, de acuerdo con sus planes y con las circunstancias, convinieron juntos en que sería ella quien haría la repartición. Pero lo que ya no logró la buena mujer, fue convencerlo de que no regalara a la Paloma, porque con respecto a eso, él seguía pensando en la libertad de su mula. Así que no sintió ninguna pena al cederla para Jacinto Argüelles, aquel viejo cargador que siempre había soñado con que un día sería mulero y quien, como nunca pudo completar en todos los años que llevaba trabajando, el peso con cincuenta que exigía don Nicolás como depósito inicial para el arriendo de una mula, después de haber vivido tanto tiempo esperando a que ese sueño se le hiciera realidad, había terminado por conformarse, simplemente, con querer a los animales.
Y así como le indicó Fortino que entregara a la Paloma, así repartió también Macrina al mulo Prieto, a la Montañera, a la Paticorta, y a las otras bestias de la recua de su compadre, entre otros tantos vecinos de su pueblo. Acto seguido, también fue ella quien hizo el reparto del resto de las mulas, y nadie pareció no estar de acuerdo ya que, según las instrucciones de Fortino, lo único que tenía qué hacer era dejarlas, aunque ahora para siempre, en las mismas manos de quienes las alimentaban.
Pero esa noche, cuando ya se habían disuelto los rencores en el frío de la calle y él por fin pudo volver ya sin peligro, aunque cubriendo su presencia por si acaso, con el velo de las sombras, en su casa se encontró con un vacío todavía más intenso que el que había percibido esa mañana, y en él se dolió con su mujer por la gran ingratitud de la gente del pueblo:
-Estuvieras, María... y vieras. Porque ser bueno no alcanza, mujer, ¡falta! ¿No te dije hoy mismo que iba a repartir?, pues no me dejaron. Ni siquiera pude ver las caras que pusieron, ni si se alegraron o qué fue lo que dijeron, porque ni eso me dejaron ver. Y ya ves, ahora, ni los rebuznidos de la Paloma. Y se echó a llorar.
Antes que la luz, al otro día, cuando aún no había ni el más mínimo asomo de un amanecer afuera, oyó en la lejanía como que alguien estaba tocando a la puerta de su casa, pero no se levantó. Era todavía muy temprano y él estaba detenido en una extraña duermevela, que no le permitía identificar si eran reales los sonidos o si estos provenían de su soñar. Pero los toquidos continuaron y después se hicieron voces:
-¡Don Fortino, don Fortiiino!
Pero entonces al oír su nombre las dudas se esfumaron, pues los gritos eran parte de este mundo y ya no le quedó otra alternativa. Así pues, se levantó, se envolvió en una cobija y fue a ver quién llamaba.
Era Jacinto Argüelles. Venía a darle las gracias por ese gran regalo. Él sabía mejor que nadie, que lo que más quería Fortino en esta vida, sin contar ahora a las difuntas, era a su mula. Así que recibió aquel presente con el gusto enorme de por fin tener un animal a su servicio, pero también con un regusto personal al enterarse, por voz de Macrina, que Fortino había elegido entregarle a su Paloma porque le tenía confianza, pues le dijo a la mujer que en las manos de ese hombre, estaría mucho mejor que con cualquiera. Y hasta ahí, todo estuvo bien. Durante aquellas horas fue el hombre más feliz de todo el pueblo. Pero luego, debajo de la noche, cuando ya había acomodado su regalo en un pesebre improvisado y se estaba preparando para irse a descansar, la idea tantas veces recreada de que ya sería mulero y que ahora le esperaba un renovado porvenir se le deformó de pronto, o la asoció con otra y a su vez ésa con otras, que terminó evocando los sucesos ocurridos esa tarde allá en la plaza y ya no se sintió tan satisfecho, puesto que él participó activamente en aquella reunión que estuvo colmada, hasta antes del reparto, por los miedos y la furia de la gente. Así que además de venir a agradecerle, aunque algo retrasado, el enorme presente, también venía a disculparse y, si esto fuera posible, a tratar de ofrecerle más disculpas a nombre de sus otros compañeros:
-No estés tan enojado, don Fortino, que tú sabes que aquí en nuestro pueblo, los arrieros no somos tan malos. A lo mejor tampoco muy buenos, pero no por eso malos. Y ya ves, el don Nico que no nos avisó ni nos dijo de quién eran las burras, y ni tan siquiera tú, que te habías metido en nadie sabe dónde pero... pues no te enojes con nosotros, don Fortino.