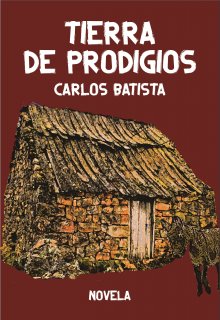Tierra de prodigios
VEINTICUATRO
Nunca imaginó, en toda su vida, que llegaría ese amanecer y con él, la posibilidad de ir al encuentro de sus recuerdos. Y con eso en la conciencia, no durmió ni un solo instante en la noche anterior. Aunque también en parte por todo lo que estuvo haciendo, pues casi desde que llegaron de la obra, no bien anochecía, hasta más allá de la una de la mañana, estuvo hablando con Gumaro, indicándole una infinidad de cosas que estaban pendientes, y dándole órdenes precisas acerca de cómo las tenía qué resolver. Y ya en la puerta, antes de despedirlo y después de haberle dado el dinero suficiente para todo lo que le hiciera falta, pensando en cualquier tipo de demora que pudiera suscitarse, ya que él no podía saber cuánto tiempo exactamente tardaría para volver, se sacó un pequeño atado que escondía en la cintura y, sobrepasando sus propias previsiones, le dio un algo extra que bien podría alcanzar para pagar varios meses de peonada:
-Y no hagas mala paga, Gumaro, y mucho menos les dejes de pagar, le aconsejó Fortino, al tiempo que le daba aquel puñado de monedas, que luego no te quede ni vergüenza.
Pero estas recomendaciones del final, Gumaro ya no las escuchó. Su mano antes fría ahora estaba sudando, disfrutando con toda la piel, la forma y el peso de ese oro que ahora contenía, y esa sensación más un leve temblorcillo que sintió por todo el cuerpo, no le dejaron entender con exactitud, qué fue lo que le quiso decir Fortino con esas últimas palabras, aunque vagamente sabía que algo tenían qué ver con unos pagos. Entonces, antes de irse, con la mano que le quedaba libre hurgó entre sus ropas, y de alguna parte de ellas extrajo un viejo pañuelo que traía hecho bolas, lo extendió sobre su palma, y en él acomodó cuidadosamente cada una de las monedas que Fortino le había entregado. Después lo dobló, le hizo unos rápidos amarres y, así como lo sacó, en un instante lo desapareció en algún lugar entre su ropa y su piel, de modo que las monedas, al calor de su cuerpo, no perdieran el calor que todavía guardaban del cuerpo de Fortino. Y una vez con el oro guardado, nuevamente le deseó ventura a su patrón y, dándole la espalda, empezó a caminar, gozando intensamente la posesión de aquel dinero, debajo de aquella oscuridad que poco a poco lo fue cubriendo hasta hacerlo desaparecer.
Y ahí se quedó Fortino un rato más, viendo precisamente cómo Gumaro Garzón, mientras se alejaba, se iba diluyendo entre las sombras. Y en ése lugar, de pie bajo el umbral de la choza y frente a toda la noche de afuera, hizo un repaso mental de todo lo que habían acordado, como buscando algún olvido, pero no encontró ninguno y eso lo puso contento. Entonces entró en la casa y, al cerrar la puerta tras de sí, la llama de la vela cintilando le alumbró otros recuerdos. Eran todas las cosas que quería compartir con María, desde hacerle un recuento del río de palabras que recién había hablado con Gumaro y junto con esto brindarle una descripción puntual de los preparativos del viaje, hasta comunicarle los resultados del cálculo que había hecho, sobre cuánto dinero llevarían y dónde esconderían el resto. Pero por encima de todo, quería darle una relación detallada acerca de las diversas emociones, que con cuánto esfuerzo había disimulado durante todo el día... y también quería hablar sobre sus miedos. Y la ausencia de María, que se hallaba presente en toda la casa, se puso a escucharlo con atención.
En ello ocupó las horas que siguieron, por un lado describiéndole todo eso a su mujer y entendiendo él muchas cosas con sus propias explicaciones, y por el otro preparando todo lo que fue necesario preparar hasta que llegó el momento de partir. Afuera estaba ya la mula cargada con todas las providencias para el viaje y también, como siempre, el frío de las cuatro de la mañana.
Hombre y animal echaron a andar sobre pasos seguros, un poco lentos al inicio en lo que encontraban de nuevo la costumbre, pero sin temor en la pisada, debido a que tenían la certidumbre de la brecha conocida. Y mientras, el pueblo y la espuma oscurecida del cielo se fueron quedando atrás.
Unos cientos de metros adelante, al llegar al paraje de Los tres árboles caídos, Fortino se desvió hacia la orilla del voladero, hasta la parte donde sobresalían las raíces retorcidas que detenían en el aire, en forma casi tan milagrosa como horizontal, a los tres árboles que le daban el nombre a ese lugar, y ahí se detuvo por unos momentos. En parte para tratar de ver cualquier cosa que se pudiera ver en medio de aquella penumbra, que a esa hora cubría todo el valle, pero también porque quería hacerle una revelación a su mujer:
-Para allá, María, le dijo, señalando hacia un punto perdido entre la noche y la distancia, hacia allá está nuestro destino.
Y asegurándose de que la mula también lo estaba escuchando, siguió su marcha con tranquilidad.
Lázaro, Próspero y Gumaro, con mucha anticipación le habían aconsejado, que consultara con alguno de los Catarinos acerca del camino que debería de seguir, para llegar a ese lugar muy lejos a donde iba, como él tan escuetamente se los había descrito:
-Que ellos son de más conocimiento de pueblos y lugares, le dijeron, pero Fortino no quiso hacerlo.
Entre sus miedos no se encontraba aquella duda. Él sabía que sabría llegar. Tenía con él las palabras de Cirilo y con ellas, la seguridad de conocer la ruta que habría de llevarlo hasta su deseo.