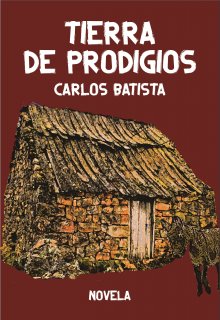Tierra de prodigios
VEINTIOCHO
Iba a comprar esa cosa, y si con el dinero de Mariquita no alcanzaba, había mucho más, todo el que fuera necesario:
-¿Te imaginas?, le comentó más tarde a su mujer, cuando volvió a cruzarse con un carruaje de ésos, ¿todo lo que cargaría ese carretón?, y se quedó repitiendo la frase en voz baja, porque él mismo no lo alcanzaba a imaginar, todo lo que cargaría...
Y una vez con esa idea, sin apenas darse cuenta de la tarde calurosa que colmaba las calles en aquel día de junio, se olvidó por completo del motivo que lo había llevado hasta la capital, en tanto que el sol, que con toda discreción le había dibujado una sombra en el suelo, se la fue alargando con lentitud.
Pero esta vez no haría una compra tan precipitada como aquel día cuando adquirió las bestias y, para no cometer el mismo error, resolvió dejar que el tiempo interviniera antes de tomar la decisión. Así que empezó por buscar un buen lugar en dónde dejar encargada a la Paloma, pues así le evitaría muchos brincos y no menos sobresaltos y a su vez él podría desplazarse algo mejor. Y en una calle cualquiera, muy cerca de la zona de abastos, localizó una pensión en la que solían quedarse, con todo y animales, los comerciantes de otros pueblos que venían a negociar todo tipo de productos en aquel mercado, y fue allí donde encontró un hospedaje para su mula y para él.
Por lo que el resto de ese día, hasta donde le alcanzó la luz, se dedicó a medir la extensión total de su deseo, dándole un valor o una dimensión a cualquier parte medible de aquel artefacto, para después poder hacerle una minuciosa descripción a su mujer, y dejar que fuera ella quien tomara la decisión final. Y esa primera tarde, entre otras cosas, supo que se llamaba tranvía, que no hacía tanto ruido ni producía humo, como el otro prodigio, y que tenía una fuerza apenas comparable, a la mulada junta de todo Santanita. Pero eso fue nada, porque al día siguiente, desde que el sol brotó por un lado, floreció, y hasta que empezó a caerse por el otro, los ojos y la mente únicamente le sirvieron para una sola cosa: para llenar su tiempo y su imaginación con las cosas asombrosas que hacían los tranvías, y en ese mundo extraño y repleto de objetos deslumbrantes, ya no hubo nada más que pudiera interesarle. Y fue tanto así, que ni siquiera le importó toda esa gente que no dejaba de mirarlo, cada vez que él hacía sus modestas mediciones, como cuando les midió, basándose en sus pasos, el largo y el ancho a aquellos armatostes, para poder calcular cuántas cargas les cabrían, o también cuando intentó medirles la velocidad, corriendo con todas sus fuerzas detrás de algunos de ellos sin poderlos alcanzar. Y para terminar, caminó completas, siguiendo por la orilla esos caminos de fierro, tres de las principales rutas del tranvía, y así pudo deducir la distancia que podrían recorrer en cada jornada, y cuánta la cantidad de leña que serían capaces de llevar:
-Y hacen todo eso, María, le confiaría más tarde a su mujer, guiñándole un ojo como cuando le advertía que algo era un secreto, con un único cochero.
Para entonces ya se había ido haciendo una noche afuera, y adentro de la hospedería, cuando estaba casi listo para irse a descansar, recordó un par de detalles que observó varias veces en aquellos tranvías y, sin dejar de pensar que se trataba de una cosa muy simple, decidió comentárselos a su mujer por si a ella le pudieran interesar. Y el primero de ellos, le explicó, era una vara metálica que les salía en el techo a los tranvías, y ésas varas en su parte superior, tenían una rueda que siempre iba girando contra el segundo de los detalles, y este era una cuerda del mismo material, que estaba todo el tiempo suspendida en el aire por arriba del tranvía y, como se iban rozando, de rato en rato las dos chisporroteaban. Pero Fortino desde niño había visto muchas veces cómo saltaban chispas, cuando una hacha caía sobre una piedra, y comprendía perfectamente que lo mismo sucedía en el caso de las varas del tranvía.
-Y eso pasa siempre, le dijo a su mujer, orgulloso de compartir con ella sus conocimientos, porque obligan a dos fierros a irse raspando entre sí.
Pero lo que no sabía, y eso también se lo dijo, era qué tan necesario sería instalar eso en su pueblo, pero en el supuesto caso de que así lo fuera, ya Gumaro o Isidro o Cederino Labola, podrían hacerlo. Porque atar cuerdas de árbol en árbol, aunque éstas fueran de fierro, no iba a ser ningún problema y con eso, a él no se le iba a quitar el sueño.
-Y ya me voy a dormir, le dijo a María, cuando terminó de referirle esas cosas, porque si no mañana no voy a valer nada. Entonces cerró los ojos y pronto se quedó dormido.