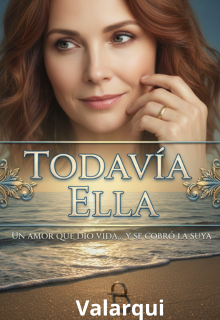Todavía es Ella
Capítulo 4
Capítulo 4: Días de miel
Fueron días que Vivi guardaría después como un tesoro escondido en el fondo del corazón, días que brillaban más que cualquier oro, más que el anillo que aún lucía intacto en su dedo.
Caminaban descalzos por la arena caliente al mediodía, riendo cuando las olas les lamían los tobillos y retrocedían juguetones. Amado la cargaba en brazos cuando el agua subía demasiado, fingiendo que iba a tirarla al mar, y ella chillaba entre carcajadas, golpeándole el pecho con los puños cerrados.
—¡Bájame, loco! —gritaba, pero sus ojos decían lo contrario.
Comían en fondas humildes junto al malecón: ceviche fresco que picaba en la lengua, tacos de pescado envueltos en tortilla recién hecha, mangos tan jugosos que el dulce les corría por las manos. Se sentaban en mesas de plástico bajo techos de palma, compartiendo un solo plato porque el dinero era poco y el hambre de miradas era mucha.
Bajo las palmeras, bebían agua de coco directamente del fruto, Amado abriéndolos con el machete prestado del vendedor. El líquido frío les caía por la barbilla, y él se inclinaba para lamerlo de su cuello, haciéndola estremecer de risa y deseo.
Vivi empezó a coleccionar caracoles. Los buscaba en la orilla al amanecer, cuando la playa aún estaba virgen de huellas. Los recogía con delicadeza, uno a uno, fascinada por sus espirales perfectas, por cómo guardaban el rumor del mar dentro.
—Mira este —le decía a Amado, mostrándole un caracol rosado y diminuto—. Es como nosotros: pequeño, pero lleva todo el océano dentro.
Él sonreía, se agachaba a su lado y, mientras ella seguía buscando, tejía coronas con las flores silvestres que crecían entre las dunas: buganvillas rojas, margaritas blancas, hibiscos que olían a verano eterno. Se las ponía en la cabeza con reverencia, como si la coronara reina.
—Mi reina del mar —susurraba, besándole la frente bajo las flores.
Por las noches, cuando la luna llena convertía la playa en un espejo plateado, bailaban. No había música más que el rumor de las olas y el latido de sus corazones. Amado la tomaba por la cintura, ella apoyaba la cabeza en su pecho, y se mecían despacio, descalzos sobre la arena fría. A veces él canturreaba bajito una ranchera vieja, desafinando adrede para hacerla reír.
Después regresaban a la habitación con la piel salada y los labios hinchados de besos. Hacían el amor con las ventanas abiertas de par en par, sin vergüenza, sin prisa. El mosquitero ondeaba como una cortina de sueños, y el sonido del mar era su único testigo: un arrullo constante que ahogaba sus suspiros, que parecía aprobar cada caricia, cada gemido.
—Te amo —decía él en la oscuridad, con la voz rota por la emoción.
—Y yo a ti —respondía ella, acariciando su anillo y luego el de él, sintiendo los dos metales cálidos contra su piel.
Eran los últimos días de inocencia absoluta.
Días en que el mundo cabía en una mirada.
Días en que nadie imaginaba que el mar, tan generoso ahora, pronto reclamaría su deuda.
Y en el silencio que seguía al amor, Vivi apretó su anillo. Ya no estaba tibio. El metal helaba bajo el sudor de la noche. Afuera, el mar dejó de arrullar y soltó un rugido contra las rocas. La tregua se había terminado y algo estaba a punto de romperse.
#1173 en Novela contemporánea
#1690 en Otros
#363 en Relatos cortos
amor/dilemas morales, suspense/maternidad de alto riesgo, romance/tragedia romántica
Editado: 07.01.2026