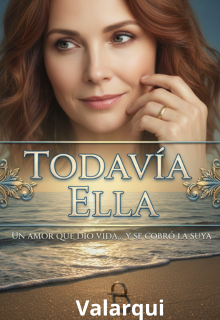Todavía es Ella
Capítulo 9
Capítulo 9: Dos años después
1980. El tiempo había pasado como pasa en los pueblos: lento en apariencia, pero implacable en su avance. La rutina se había instalado en la casita pequeña como un huésped permanente. Amado salía cada mañana antes del amanecer hacia la fábrica de textiles, con el lunch que Vivi le preparaba envuelto en papel aluminio: tortillas con frijoles, un huevo duro, una manzana si había suerte. Regresaba al atardecer, cubierto de polvo y olor a máquina, pero con una sonrisa cansada que aún intentaba ser la de aquel joven de la luna de miel.
Vivi se quedaba en casa. Lavaba, planchaba, cocinaba, barría el patio de tierra. Soñaba con estudiar, con inscribirse en la normal para ser maestra —algo que siempre había querido—, pero el dinero apenas alcanzaba para lo básico, y el cansancio la vencía cada día un poco más. El amor cotidiano seguía ahí: besos rápidos al salir y al entrar, manos que se rozaban al cenar, noches en que se buscaban bajo las sábanas con la misma ternura de siempre. Pero algo faltaba. Una sombra sutil, como una niebla que no terminaba de levantarse. Cada vez que sus dedos se entrelazaban, Vivi sentía el vacío en la mano de él. Y aunque ya no hablaban del anillo perdido, la ausencia estaba allí, silenciosa y constante.
Últimamente, Vivi se cansaba con facilidad. Subir la cuesta al mercado la dejaba jadeando, como si llevara una carga invisible. Los mareos llegaban sin aviso: un vértigo repentino al agacharse a tender la ropa, un zumbido en los oídos que la obligaba a sentarse en la silla de la cocina con la cabeza entre las manos.
—No es nada —decía Amado cuando ella se quejaba—. Es el calor, o que no has comido bien.
Pero los mareos se hicieron frecuentes, y una mañana, después de desmayarse mientras fregaba el piso, Vivi decidió ir al médico. No quería preocuparlo, pero tampoco podía seguir ignorándolo.
Amado insistió en acompañarla. Cerró temprano en la fábrica —perdiendo medio día de sueldo— y juntos tomaron el camión al centro del pueblo. Caminaron las tres cuadras hasta la consulta del doctor Maldonado, un médico viejo y respetado que atendía en una casa antigua convertida en clínica.
La sala de espera era un cuarto estrecho con sillas de madera dura y un ventilador que giraba perezoso, moviendo el aire caliente de un lado a otro. Olía a alcohol y a papel viejo. Una mujer embarazada esperaba con la mano en la barriga, un niño jugaba con un carrito de madera en el suelo, una anciana rezaba el rosario en voz baja.
Vivi y Amado se sentaron uno al lado del otro. Él tomó su mano, como siempre, y ella dejó que lo hiciera, aunque sintió de nuevo esa punzada conocida: el dedo desnudo de él rozando su anillo intacto.
—No va a ser nada grave —dijo Amado, apretándole los dedos—. Ya verás, te da unas vitaminas y listo.
Vivi asintió, pero en su pecho había una inquietud que no podía nombrar. Miraba las radiografías colgadas en la pared, los carteles descoloridos sobre vacunación, y se preguntaba por qué su cuerpo, tan joven aún, parecía traicionarla.
No imaginaban lo que escucharían.
El nombre de Vivi fue llamado. Se levantaron juntos, tomados de la mano, y entraron al consultorio.
El doctor Maldonado, con su bata blanca manchada y sus gafas gruesas, los esperaba detrás de un escritorio lleno de papeles y un negatoscopio apagado.
—Buenas tardes, señora. Siéntese. Cuénteme qué le pasa.
Y Vivi empezó a hablar, mientras Amado, a su lado, apretaba su mano con más fuerza, como si pudiera protegerla de lo que estaba por venir.
#1176 en Novela contemporánea
#1667 en Otros
#358 en Relatos cortos
amor/dilemas morales, suspense/maternidad de alto riesgo, romance/tragedia romántica
Editado: 08.01.2026