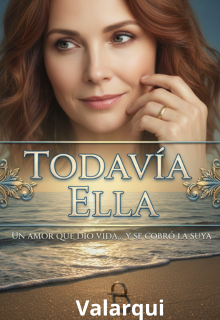Todavía es Ella
Capítulo 35
Capítulo 35: Milagro crece
1985. El mundo era otro y la casa también.
El tiempo tiene una forma curiosa de lamer las heridas hasta que dejan de sangrar, aunque la piel quede tirante y sensible al roce. Para Vivi y Amado, los últimos cinco años habían sido un ejercicio de construcción meticulosa: ladrillo a ladrillo, sonrisa a sonrisa, noche a noche. Ya no eran los náufragos de una habitación de hospital; ahora eran los dueños de una estructura sólida, con cimientos que parecían firmes.
La nueva casa olía a pino fresco y a cera para muebles. Tenía tres habitaciones amplias y un pequeño jardín donde las dalias crecían con una terquedad hermosa, desafiando el sol implacable. Se habían mudado allí buscando aire nuevo, buscando dejar atrás las paredes que guardaban el eco de los gritos, los monitores cardíacos y las noches de exilio.
Milagro era el centro absoluto de ese nuevo universo.
A sus cinco años, la niña era un destello de inteligencia pura y energía inagotable. Tenía los ojos profundos y analíticos de Vivi, y la sonrisa traviesa que desarmaba a cualquiera. No había secuelas visibles del nacimiento milagroso: corría descalza por el jardín, trepaba los árboles bajos, y preguntaba el porqué de todo con una curiosidad que a veces dejaba a sus padres sin palabras.
Vivi se miraba en el espejo y, por fin, reconocía a la mujer que solía ser. El color había vuelto a sus mejillas, el peso a sus caderas, la fuerza a sus pasos. Trabajaba medio tiempo en la biblioteca municipal —un refugio de silencio y libros donde se sentía útil, lejos del drama de su propia biología—. Su corazón, aunque marcado para siempre, latía con una rítmica paz bajo el sol de la tarde.
Amado seguía en la fábrica, pero ahora era un hombre de rutinas sagradas. Llegaba a casa con las manos manchadas de aserrín, se lavaba rápido y salía al jardín a cargar a Milagro sobre sus hombros mientras regaban las plantas. Sus risas llenaban el aire, y Vivi los observaba desde la ventana de la cocina, con una taza de té entre las manos y el anillo —ya ajustado a su dedo recuperado— brillando bajo la luz dorada.
La escena era perfecta. Casi cinematográfica.
—Mira, papá —dijo Milagro una tarde, señalando un nido en la copa del árbol del jardín—. ¡Pajaritos! Tienen hambre.
Amado sonrió, alzándola más alto para que viera mejor.
—Entonces les daremos de comer, mi cielo —respondió, besándole la mejilla regordeta.
Vivi sintió una calidez en el pecho que ya no luchaba por ignorar. La vida era, finalmente, normal. O lo parecía.
Pero en la mente de Vivi, a veces, el silencio de la casa se volvía demasiado denso. Miraba a Amado jugando con su hija y se preguntaba si esa "normalidad" era una cura verdadera o solo una tregua muy larga. Él era el esposo ideal, el padre perfecto, el hombre que no dormía por cuidarlas, que traía flores aunque fueran del patio, que la miraba como si aún fuera la joven de la luna de miel.
Sin embargo, en el thriller de la vida real, la felicidad absoluta suele ser la calma que precede al rayo.
Y mientras Milagro reía en el jardín, ajena a todo, el pasado seguía enterrado bajo las raíces de las dalias.
Silencioso.
Paciente.
Esperando el momento perfecto para volver a respirar.
Porque el deseo de Amado —ese deseo primitivo que una vez casi la mató— no había desaparecido.
Solo dormía.
Y los sueños, cuando despiertan, suelen hacerlo con hambre.
#1199 en Novela contemporánea
#1714 en Otros
#366 en Relatos cortos
amor/dilemas morales, suspense/maternidad de alto riesgo, romance/tragedia romántica
Editado: 08.01.2026