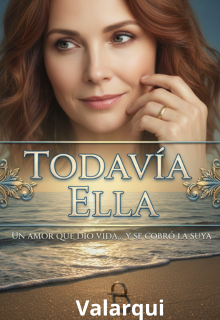Todavía es Ella
Capítulo 36
Capítulo 36: La pregunta inocente
La cena transcurría con la cadencia de lo cotidiano. El sonido de los cubiertos contra la porcelana vieja y el vapor ascendiendo de la sopa de verduras llenaban el comedor pequeño. Era un miércoles cualquiera del 85, con la radio encendida de fondo sintonizando una balada melancólica y la luz cálida de la lámpara colgante iluminando el centro de la mesa como un foco de escena familiar.
Milagro, sentada sobre un cojín grueso para alcanzar mejor su plato, dejó la cuchara a un lado y miró a sus padres con esa seriedad solemne que solo un niño de cinco años puede fingir cuando está a punto de soltar una bomba.
—¿Por qué no tengo hermanitos? —preguntó, la voz clara, inocente, sin malicia.
El aire en la habitación pareció succionarse de golpe.
Vivi, que estaba a punto de llevarse un bocado a la boca, se quedó inmóvil, el tenedor suspendido a mitad de camino. La tensión le recorrió los hombros como una corriente eléctrica fría, un recuerdo visceral del dolor punzante en el pecho, del frío de la camilla, de la voz grave del doctor Maldonado diciendo "al límite".
Amado fue el primero en reaccionar. Dejó el vaso de agua sobre la mesa con un movimiento lento, deliberado, ganando preciosos segundos. Forzó una sonrisa —esa sonrisa protectora que siempre usaba para disipar cualquier miedo de su hija— y miró a Milagro con ternura.
—Porque tú eres especial, mi cielo —dijo, la voz suave, casi un arrullo—. Eres nuestro pequeño milagro. Con una como tú, ya tenemos todo.
Pero Milagro frunció el ceño, no del todo convencida. Hundió la cuchara en la sopa otra vez, pero insistió:
—Pero en la escuela todos tienen. Lucía tiene un bebé nuevo en casa y Juan tiene dos hermanos grandes que juegan con él. ¿Por qué yo estoy sola?
Vivi dejó el cubierto sobre el plato con un tintineo metálico que resonó demasiado fuerte en el silencio repentino. Miró a su hija, pero en su mente se proyectaron flashes: las 18 horas de labor, los vómitos de sangre, la presión arterial disparada, el miedo constante a no despertar.
—No necesitamos más, cariño —dijo Vivi al fin, recuperando la voz con esfuerzo. El tono era firme, definitivo, como una puerta que se cierra—. Tú eres más que suficiente para nosotros. Somos los tres y así estamos bien. Perfectos.
Milagro hizo un puchero breve, pero el tono de su madre no admitía réplicas. Volvió a su sopa con desgano, el tema aparentemente sellado bajo una capa de normalidad impostada.
Sin embargo, el daño estaba hecho.
Vivi no volvió a probar bocado esa noche. Sintió de nuevo esa vieja opresión en el esternón, un fantasma que creía enterrado. Apartó el plato, alegando que ya estaba llena.
Pero fue en Amado donde la pregunta echó raíces profundas.
Permaneció callado el resto de la cena, observando a su hija con una fijeza perturbadora. "Hermanitos". La palabra empezó a girar en su cabeza como un engranaje oxidado que, después de años quieto, volvía a ponerse en marcha.
Miró a Vivi, que evitaba su contacto visual, y luego a Milagro, que comía inocente, ajena al terremoto que había desatado.
En su mente, la "familia de tres" de repente se sintió incompleta. Vacía. Una obra a medias.
La semilla vieja —esa misma que había germinado en la playa de la luna de miel, la que lo llevó a sabotear las pastillas, la que casi mata a Vivi— acababa de recibir el agua necesaria para brotar de nuevo.
El tema se cerró en la mesa con sonrisas forzadas y un postre rápido.
Pero en la oscuridad de los pensamientos de Amado, la maquinaria de la obsesión acababa de despertar de su largo letargo.
Y esta vez, con una justificación nueva y peligrosa:
"No por mí. Por ella. Para que Milagro no esté sola".
El deseo volvía a rugir.
Más fuerte que nunca.
Y nadie en esa mesa lo sabía todavía.
Pero el ciclo estaba a punto de repetirse.
#1199 en Novela contemporánea
#1714 en Otros
#366 en Relatos cortos
amor/dilemas morales, suspense/maternidad de alto riesgo, romance/tragedia romántica
Editado: 08.01.2026