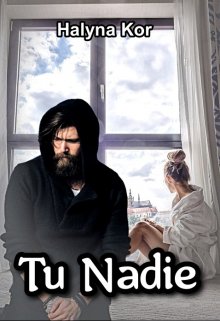Tu Nadie
Capítulo 1
Asya
—¡Joder, joder…! No suelo decir palabrotas, pero teniendo en cuenta que ya es la tercera vez esta semana que llego tarde al trabajo, las palabras me salen solas.
Y claro, a nadie le vas a explicar que el profe de Filosofía se pasó media clase dormido y, al despertarse, decidió soltarnos teoría de quinto curso. Y yo, por si acaso, estoy solo en segundo.
Salgo disparada del sexto edificio de la facultad, justo enfrente del complejo de ocio Party. Solo tengo que cruzar la calle y ya estoy en el trabajo, pero… tampoco es tan fácil. Acaba de terminar un chaparrón y la calzada parece un río que solo se cruza en piragua. Las alcantarillas no dan abasto. Vamos, que nadie las ha limpiado en siglos.
¿Qué hago? Pues nada, me remango los vaqueros, me quito las bailarinas y… a caminar, cortando el agua como un crucero. Menos mal que septiembre ha salido cálido y no hay mucho riesgo de pillar un resfriado.
Entro por la puerta trasera, la de servicio, en el ala donde está el restaurante. Rezo para no toparme con la jefa de sala, que es muy de salir a fumar y, de paso, cazar a los que llegamos tarde. Multa segura… aunque al menos no despide a nadie. Tiene carácter, sí, pero entiende que a los estudiantes nos cuesta encontrar prácticas. Primero no te contratan porque no tienes experiencia, luego no te contratan en lo tuyo porque no tienes experiencia… círculo vicioso. Y claro, hay que comer. Así que la mayoría acabamos currando donde nos acepten.
Para mi sorpresa, no me cruzo con nadie. Paso corriendo por la cocina, que normalmente parece una colmena, y hoy está vacía. El edificio es grande, con mucho personal: en la planta baja el restaurante, arriba la discoteca, además de sala de billar y karaoke. La ubicación es perfecta: al lado de la facultad y, un poco más allá, varias residencias universitarias.
Pero no solo vienen estudiantes. El restaurante lo frecuenta la élite local: empresarios con pasta… y algún que otro mafiosillo.
Mi ciudad es pequeña, apenas ciento veinte mil habitantes. Se cruza de punta a punta en cuarenta minutos. Una provincia, vamos. Pero dinero se mueve, y mucho. Todo gracias a dos fábricas que lo sostienen todo: una metalúrgica y otra química. Unos trabajan allí, otros les dan servicio, y los demás… viven de ellos.
Me calzo de nuevo las bailarinas y corro hacia el salón del restaurante. De allí retumba la voz del jefe:
—¡Quiero que lo deis todo al cien por cien! No basta con que esté bien o correcto, tiene que ser perfecto. Del trabajo en equipo depende el futuro de este complejo, su crecimiento y su salto a otro nivel…
Intento escabullirme hasta la barra donde están las chicas. El director —y dueño del local— me da la espalda, así que no me ve aparecer. Pero Marina, nuestra administradora, sí que me pilla. Niega con la cabeza y me amenaza con el dedo. Yo me encojo de hombros, junto las manos como rezando y ella solo chasquea la lengua en silencio antes de volver a escuchar el sermón del jefe.
—¿Y a qué viene esta reunión? —le susurro a Marta.
—Por lo que he entendido, nos van a integrar en una gran cadena de locales de ocio —me responde en voz baja—. Tiene que venir un pez gordo a evaluar el sitio y… vamos, un inspector.
—Ajá, claro… —murmuro para mí—. Que no me he enterado de nada.
Mientras charlamos, el director termina su discurso:
—¿Todo claro? —pregunta. Silencio absoluto.
Aquí la gente es muy obediente: si dicen “hazlo”, lo hacemos; si no hay instrucciones, nadie se mueve.
El jefe pasa junto a nosotras con su ayudante.
—¿Tan importante es ese inspector? —pregunta Víctor, el pelota oficial. Nadie lo respeta, todos saben que para ser subdirector pisoteó a medio mundo. Tiene pinta de rata y, además, es un chivato.
—Nadie —responde el director.
—¿Cómo que nadie? Entonces, ¿para qué la reunión…?
—No “nadie”, sino Alguien —remarca el jefe, subiendo la voz y agitando el dedo en el aire—. Él…
No llegamos a escuchar el final porque la puerta se cierra tras ellos. Giro la cabeza hacia Marta.
—Me da que hoy no tendremos una noche tranquila —concluyo con resignación.
—Bah, seguro que ese pez gordo se queda en el restaurante. A nosotras qué más nos da —me tranquiliza.
Y probablemente tenga razón. Nosotras, las más novatas, servimos en la discoteca y, a veces, en el karaoke. El restaurante es territorio de las veteranas.
Hace años, cuando aún estaba en el instituto, una camarera consiguió enganchar a un cliente rico que acabó casándose con ella. Esa historia se cuenta como leyenda, y todas las chicas del restaurante sueñan con repetirla. Pero fue un caso único. Sí, hay rollos y líos, pero boda, ninguna. Y las propinas allí… nada que ver con las nuestras.
—Smírnova —me sobresalta la voz de Marina—, ¡otra vez tarde!
—Marina, te juro que no volverá a pasar. La culpa es del profesor de Filosofía…
—¿Y para qué necesitas Filosofía si estudias Lenguas? —abro los brazos, como si tampoco lo entendiera.
—Ni idea, señora Marina. Supongo que para “cultura general”…
#2559 en Novela romántica
#775 en Novela contemporánea
diferencia de edad, protagonista dominante, protagonista inocente
Editado: 15.12.2025