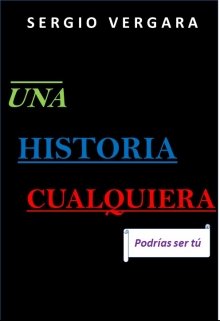Una historia cualquiera
Ana o la traición
Quizá tú no lo sepas, pero hay dolores opcionales;
si los hay, ¿por qué sufrir?
Mi inocencia, mi inocencia no la recuerdo. Ésa es como una palabra de broma para mí. Recuerdo que Carlos decía que sabemos cuán dañados estamos cuando creemos que los niños saben lo que hacen, comprenden todo pero se hacen “mensos” para lograr sus objetivos. Cuando se declara maquiavélico a un niño, es que la inocencia es irrealizable para el alma, pues de ellos se desprende el concepto.
En una ocasión creí en los cuentos de hadas y jugué por un momento a ser princesa, ahora sé que no era inocente, era ciega, estúpidamente ciega. Al día siguiente oí a Martha, mi tía, decir que las mujeres nacimos para sufrir. Creí que debería significar que sufría en ese preciso momento, por el simple hecho de ser mujer, pero yo no sufría, esa es la verdad, sólo existía. ¿O será que no sufría porque no era mujer? No todavía y cuando lo fuera, el dolor comenzaría. Porque parece ser el objetivo femenino, pero yo no lo buscaba, no nací para eso, me dije.
Los siguientes años pensé poco en ello, aunque el pensamiento casi tomaba forma cuando mamá me halaba fuertemente el cabello al peinarme, para que estuviera “bonita”, aunque papá decía que yo era tan hermosa, incluso cuando yo estaba peor que un cerdo de tanto jugar entre gastronomía de lodo. Era mi madre a la que parecía desagradarle mi suciedad, era ella la exigente para que acentuara mi belleza, Raúl, mi hermano siempre ha sido feo y a nadie parecía importarle.
Pronto aprendí también que debía limitar mi cuerpo de modo artificial, podía ganarle a Raúl con una mano en la cintura, pero parecía estar mal, se burlaban de él cuando lo apaleaba y decían: “¡Cómo te gana una mujer!”, como si algo tan insignificante como yo no pudiera realizar tal proeza. A parte, mis piernas debían estar más cerca de lo que les era natural, debía comer menos de los que mi cuerpo requería, usaba menos palabras de las que conocía, negaba malestares físicos en público, debía ocultar algunos sentimientos; me unían a las niñas en el juego como si los niños tuvieran sarna o algún talento especial para estar cerca de mí, poco después, ellos me empezaron a rechazar por “débil” y no era nada de eso, sólo no tenía práctica. Insisto, no era inocente, era estúpida, no veía lo evidente.
Un dolor muy fuerte me despertó una mañana, lo siguió un evento que se repetiría casi sin interrupción cada mes de casi toda mi vida. Mamá dijo que ya era una mujer, “Las mujeres nacimos para sufrir”, resonó en mis oídos un ferviente “Te lo dije”. Era mujer y sufría, este fenómeno parecía inevitable, inherente, parecía cierto.
Después sufrí más porque no me convertía velozmente en “toda una mujer”, o no tanto como otras, unos botoncitos ridículos surgieron en mi pecho, las mujeres se rieron de mí, los hombres ni me miraban. Erupciones poblaron mi rostro y las mujeres miraban, los hombres lo evitaban. Sufrí por la falta de miradas, las de deseo y las de aprobación o la abundancia de otras. Una afirmación de parte de las personas era por lo que vivía. Así es que fui una “buena niña” cuando me aparte de los niños y de su forma inapropiada de ser para mis genitales; luego fui una “buena señorita” al ser lo suficientemente discreta para atraer a los hombres sin parecer una prostituta, una línea muy delgada, por cierto, de la que hay ojos juzgando en las rendijas, como esperando a que, y confiando en que, cometas un error. Parecía ser que cualquiera sabía cómo debería ser mi vida mejor que yo misma. Aprendí a mentir, mentía a los demás de ser quien no era, de sentir lo que no sentía, de creer lo que no creía, hasta que lo creí. Me creí la mentira. Ser mujer era mentir… y sufrir.
Escuché por ahí que ya estaba en edad de casarme, después que ya estaba muy grande y no lo hacía. Una desesperación me anegó, parecía que tenía fecha de caducidad y yo no encontraba los números en mi piel. Temí que alguna mañana alguien simplemente me dijera que estoy descompuesta y me tiren a la basura. Sabía que no me matarían, pero no quería saber qué ocurriría con las mujeres caducas.
Me casé con Carlos, un hombre que parecía convencido de que también era su hora. No podía buscar mucho, la búsqueda es impropia; así que el matrimonio era más bien una apuesta. “Que no me salga malo” recé y mamá coincidió en que eso debía hacer. Yo no creía que eso fuera lo mejor, pero lo que decían que ocurría si no lo hacía parecía peor. Tan buena mentirosa fui que disfruté la boda, las páginas de sociales, hasta mi sonrisa parecía auténtica. Me convencí de lo que pasó esa noche lo deseaba, me dije que no estuvo tan mal, me dije que no estaba mal. De manera automática, como si al decir “Abracadabra” (en este caso: “Marido y mujer”) el cobre se convirtiera en oro (y él en mi dueño). Las palabras que no podrían detener el avance inminente de una avalancha, hace algo increíble con las convicciones de los humanos. Las palabras transforman lo que somos, aunque no nos afecten físicamente. Entonces tuve dueño.