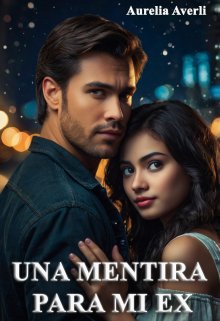Una mentira para mi ex
3
Entro en pánico aún más y me enfundo su abrigo característico. Me dirijo hacia la puerta, sin dejar opción a Andrés:
—Vámonos, antes de que te quedes ahí plantado y la nieve se derrita afuera.
Él me sigue obediente. «Inversor» es una palabra preciosa y con sentido. Suena adecuada y convincente. Salimos a la calle, pero sé que mi mentira aún no ha terminado. Me acerco con decisión a su todoterreno y doy la orden con descaro:
—Iremos en su coche; está cerca. Desde allí pediré un taxi.
El hombre me mira de un modo extraño, pero no protesta. Abre la puerta del coche con una solemnidad como si llevara a cualquiera menos a la propia mentira. Ocupo el asiento del copiloto. Andrés cierra la puerta en silencio y da la vuelta al coche. Mi corazón golpea como un tambor en un festival de calle.
Me sorprendo pensando que este hombre es bastante atractivo: pelo oscuro y corto, una barba de varios días, ojos castaños. Parece algo mayor que yo, pero no viejo. ¿Estará casado? Al seguir el hilo de mis pensamientos, mis mejillas se encienden. No entiendo por qué eso debería importarme. Andrés se pone al volante, se abrocha el cinturón y yo echo una mirada fugaz al anular: no hay alianza. Claro que no la lleva; ya le dijo a su conocido que yo soy su novia.
—¿A dónde vamos? —su voz me saca de mis divagaciones.
Ni idea de hacia dónde deberíamos movernos. Recuerdo un local viejo y abandonado por el que paso por la mañana y digo con decisión:
—A la calle Olímpica.
Andrés arranca y el coche avanza. Tengo unos minutos para inventar cómo seguir. El hombre me empuja a seguir con la farsa:
—Cuénteme sobre el proyecto.
—Queremos hacer un aparcamiento amplio, una sala para doscientas personas, zonas verdes.
Me doy cuenta de las dimensiones que reclamé y bajo un poco el tono. Cualquier cosa suena convincente si la dices rápido y con seguridad. Andrés asiente de vez en cuando, atento, como si cazara los detalles. Aprovecho para preguntar con cautela:
—¿Hace mucho que conoce a Stas?
—Sí, si se puede llamar amistad. Estudiamos juntos en la universidad. Fue mi compañero de promoción. Hoy nos hemos visto por primera vez en dos años.
Aprieto con fuerza las mangas del abrigo de Evdokía y suelto los dedos con prisa. ¡Que no queden marcas! Ese abrigo vale lo que me llevo en un mes. Tengo miedo de arrugarlo; me lo quito y lo coloco con cuidado en el asiento trasero. Siento la mirada sorprendida de Andrés y me encojo de hombros:
—Me da un poco de calor —aclaro para calmarme—. ¿Así que no habláis mucho con Stas?
—Muy poco. Nos felicitamos en las fiestas y poco más. Ni siquiera sabía que había salido con usted.
Un gran peso cae de mi pecho leopardo. Me alegra saber que no son amigos cercanos y busco la salida a mi mentira. Giramos a la derecha y aparece ante nosotros un edificio de tres plantas con un cartel de «SE VENDE» a punto de caerse. Señalo:
—¡Aquí está!
—¿Está segura? —Andrés frunce el ceño, reticente.
Miro las paredes descascarilladas, la ventana rota y el cerrojo oxidado de la puerta, y dudo seriamente que de ahí salga el local de mis sueños. Él aparca y yo me veo obligada a continuar con el engaño:
—Creo que es más fácil reformar lo viejo que construir de cero.
—Oh, cómo se equivoca.
Bajamos a la calle y nos plantamos frente a unas puertas desconchadas que parecen no haberse abierto desde la era de los dinosaurios.
—Está cerrado, y parece que no hay nadie —respiro aliviada y retrocedo un paso, deseando largarme de ese antro—. Bueno, no será esta vez. Quizá otra ocasión, o usted encontrará otro local.
Andrés se inclina, mira la entrada y de pronto señala una ventana lateral rota:
—Hay una opción. Podríamos entrar por la ventana y mirar por dentro.
—¡No! —me enfurezco al instante—. ¡Eso sería ilegal!
—No venimos a robar; el local está abandonado y no le importa a nadie.
Espero que bromeé, pero él se acerca con paso firme a la ventana rota, como si no fuera la primera vez que se cuela en un edificio así. Busco razones para disuadirle:
—No voy a meterme por ese hueco con esta camisa.
—Si te preocupa estropear el estampado, yo puedo entrar primero —Andrés sonríe ampliamente, como si no comprendiera la gravedad de la situación.
Esa blusa es de diseñador; si se estropea, me tocará pagarla con semanas de trabajo. Él apoya un pie en el borde del cimiento y se alarga hacia la ventana. Me invade la panique:
—¡No! —alzo las manos como si detuviera a un héroe de película—. ¡Es peligroso! ¿Y si hay indigentes? ¿O murciélagos? ¿O… un cadáver?