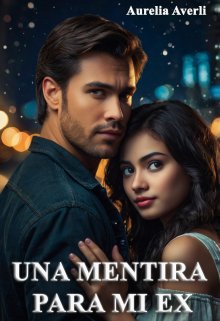Una mentira para mi ex
9
Su sonrisa me tranquiliza un poco. Me pongo el casco, me siento detrás y lo abrazo con cuidado por la cintura. La moto ruge, arrancamos, y el mundo a nuestro alrededor se convierte en una cinta borrosa de luces. El viento me golpea el rostro; la noche huele a asfalto y libertad. Siento el calor de su cuerpo bajo mis manos y me doy cuenta de que lo aprieto más fuerte de lo necesario.
—¿Estás cómoda? —grita Bogdan por encima del rugido del motor.
—¡Mucho! —respondo riendo y me pego a él aún más.
Gira la cabeza un segundo, y en su casco se reflejan la ciudad nocturna y mi propio rostro. Eso me hace sentir cálida y peligrosamente cómoda, como si todas mis mentiras hubieran quedado atrás. Volamos a través de la oscuridad. La moto se detiene frente a mi edificio. Me quito el casco, el cabello se suelta sobre mis hombros y Bogdan me mira como si me viera por primera vez.
—Hoy estás... diferente —dice, acercándose para quitarme el casco de las manos.
Sus dedos rozan los míos por accidente, y mi corazón enloquece. No alcanzo a decir una palabra cuando Bogdan se inclina y me besa. Al principio con dulzura, como probando si lo dejaré entrar, y luego más profundo, más ardiente. Las piernas me tiemblan; solo siento su sabor y su calor. Nos separamos, los dos un poco sin aliento. Él acaricia mi rostro y pasa el pulgar por mis mejillas.
—No quiero que esta noche termine —su voz es baja, ronca—. ¿Me invitas a pasar?
Mi cuerpo está a punto de decir que sí, pero mi mente pisa el freno. Llevamos saliendo apenas tres meses y nunca se ha quedado a dormir. No estoy segura de estar lista para dar ese paso. Siento algo fuerte por él, sin duda, pero algo me retiene. Después de un año con Stas, me cuesta confiar en los hombres. Él me rompió el corazón, hundió mi autoestima y mató la fe que tenía en mí misma.
Retrocedo un paso, cruzando los brazos sobre el pecho.
—Bogdan, aún no estoy lista. Además, Darina está en casa. Si llevo a un chico conmigo, sería incómodo frente a mi compañera de piso.
Sus ojos se oscurecen, no de enojo, sino de decepción. Trata de disimularlo con una sonrisa.
—Está bien —asiente—. Puedo esperar. Solo no me hagas esperar para siempre.
Vuelvo a encontrar su mirada, y se me hace aún más difícil. Se aleja hacia la moto mientras yo subo las escaleras. A mitad de camino me detengo, sonrío para mí misma y me toco los labios con los dedos; todavía arden por su beso.
En casa me doy una ducha rápida y me dejo caer en la cama tras un día agotador. Miro el techo oscuro y me doy cuenta de que hoy he mentido demasiado. Creo que no había mentido tanto en toda mi vida. Para no confundirme con mis propias historias, enciendo la lámpara, saco una libreta del cajón y anoto los hechos del día.
A la mañana siguiente voy al trabajo. A mediodía casi todas las mesas están ocupadas. Sirvo vino a un cliente cuando la puerta se abre. En el umbral aparece Andrés. Se me encoge todo el cuerpo; el corazón me da un vuelco. ¡No él! ¡No aquí! ¿Qué hace en este lugar? No puede verme con el uniforme de camarera. Dejo la botella en la mesa y me escondo tras el menú más cercano, sosteniéndolo tan alto que casi me tapa la cara. Finjo leer la carta como si fuera la primera vez que la veo.
Andrés avanza por el salón y siento su mirada sobre el menú. Me agacho un poco más. Por favor, que no me vea.
—¿Mariana? —su voz familiar suena justo al lado.
El menú cae al suelo. Me inclino fingiendo atar los cordones, aunque ya están bien atados. Levanto la vista con cautela y lo veo dirigirse hacia mí. La cocina está demasiado lejos; si corro ahora, solo llamaré la atención. Está casi frente a mí. En un acto de desesperación, me lanzo debajo de la mesa como una espía profesional. Allí dentro huele a zapatos ajenos y a pescado al horno.
Unos zapatos masculinos se detienen junto a la mesa. Contengo la respiración y alzo la vista. Frente a mí, Andrés sonríe ampliamente.
—¿Qué haces ahí? —pregunta, tendiéndome la mano.
Estoy descubierta. Mi mente busca frenéticamente una excusa para justificar por qué demonios estoy debajo de la mesa. Los clientes me miran perplejos, mis mejillas arden y no sé cómo salir del apuro. Salgo torpemente, me enredo en el mantel y casi abrazo su pierna. Siento que me derrito de vergüenza. El corazón se me sale del pecho, las rodillas me tiemblan como gelatina fría.
De un tirón arranco el distintivo de camarera de mi camisa, lo meto en el bolsillo de los pantalones negros y soplo un mechón de pelo rubio que se ha soltado del moño. Me imagino el cuadro: despeinada, sonrojada y con la camisa rasgada donde antes estaba el pin.
—¿Mariana? —su voz suena cálida, con un toque de sorpresa.