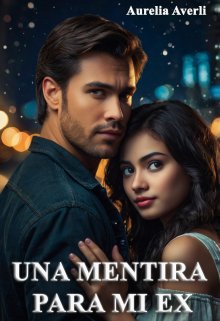Una mentira para mi ex
12
Evdokía sale del restaurante. Tiro de la mano de Andrés hacia el paso de peatones.
—Está cerca. Si vamos por aquí será más rápido. Atajaremos por los patios.
Cruzamos la calle y Evdokía se queda al otro lado. Celebro mentalmente mi pequeña victoria, aunque sé que debo seguir con el papel hasta el final. Corremos hasta una farmacia. El corazón me late con fuerza, como si acabara de correr un maratón. Andrés camina un paso detrás, pero su mano en mi brazo me da la sensación de que no voy a caerme, aunque por dentro tiemblo como si alguien me persiguiera. En lugar de pedir un calmante, sigo fiel a la historia:
—¡Antialérgicos! —exclamo, apoyándome en el mostrador—. Soy alérgica a los piñones, y acabo de comerlos por accidente.
La farmacéutica me lanza una mirada demasiado inquisitiva, pero sin hacer preguntas me tiende una caja. La agarro como si fuera un salvavidas. Finjo tomar una pastilla y la paso con agua de una botella que Andrés ha cogido de la estantería. Escondo la píldora bajo la mejilla y empieza a amargarme. Ojalá no me haga daño. Andrés me observa con atención; sus ojos están concentrados, preocupados. Consigo esbozar una sonrisa forzada.
—En unos minutos estaré mejor.
—Me da la impresión de que no huyes solo de los piñones —murmura, entrecerrando los ojos mientras estudia mi rostro.
Sus palabras me alcanzan de lleno, y desvío la mirada. La cabeza me zumba, los dedos aún me tiemblan y apenas puedo hilar una excusa.
—No quiero que me veas… vulnerable —consigo decir al fin.
Andrés sonríe con suavidad.
—Demasiado tarde. Ya te he visto, y me gusta.
Sus palabras me encienden por dentro. Bajo la cabeza y aprieto la botella entre las manos.
—¿Se siente mejor? —pregunta la farmacéutica.
—Sí, gracias —respondo, llevándome la botella a los labios.
—Son cuatrocientas treinta y dos grivnas.
Al oír la cifra casi me atraganto. Solo entonces recuerdo que mi bolso, mi cartera y mi teléfono siguen en el restaurante. Me invade el pánico: no tengo con qué pagar. Andrés parece leerme el pensamiento; saca su billetera del bolsillo.
—Pago con tarjeta.
La joven asiente y teclea la cantidad. Andrés acerca la tarjeta y suena el característico bip. Salimos a la calle. Me detengo junto a la puerta, con la cabeza gacha.
—Gracias por salvarme. Salí tan deprisa que olvidé el bolso. Te devolveré el dinero.
—No te preocupes, no hace falta. Volvamos al restaurante, se está enfriando el almuerzo. Pide algo sin piñones esta vez —dice sonriendo, y dos adorables hoyuelos aparecen en sus mejillas.
Sujeto la bolsa con las medicinas, intentando disimular el temblor en los dedos. No puedo permitir que regrese al restaurante, no con Evdokía todavía allí. Busco desesperadamente una excusa razonable para evitarlo, pero nada se me ocurre. Entonces el rugido de un motor capta nuestra atención. Una moto negra frena bruscamente frente a nosotros y doy un salto, como si me hubieran disparado. De debajo del casco emerge una mirada conocida. Bogdán se lo quita, y sus ojos relucen de furia.
—Vaya, vaya… —su voz corta el aire—. Ni siquiera se esconden ya.
Habla con un reproche que me atraviesa, como si hubiera cometido una traición imperdonable. El corazón me da un vuelco y frunzo el ceño.
—¿Y por qué deberíamos escondernos?
Saca el teléfono, enciende la pantalla y casi me lo pone en la cara. En el video, subido a una red social, me reconozco junto a Andrés. Estamos en un edificio abandonado. El título me golpea como una puñalada: “Parejita dulce en su cita secreta”. Una voz masculina en off narra cómo la pareja se coló en el lugar para estar a solas. La cantidad de visualizaciones es enorme, y siento que el suelo desaparece bajo mis pies. Bogdán baja el teléfono, y niego con la cabeza.
—No es lo que piensas, no pasó nada personal. Estábamos con Andrés por trabajo, hablando de temas profesionales. Luego apareció ese tipo, empezó a grabar y a acusarnos de cualquier cosa —digo con voz temblorosa, aunque intento sonar firme. El corazón me late tan fuerte que apenas puedo respirar.
—¿Temas profesionales? —Bogdán ríe, pero su risa suena como un gemido de dolor—. ¿En un edificio abandonado? ¿Con la camisa de leopardo rota? Se te veía tan… entregada a resolver los asuntos laborales.
—No miento, no pasó nada, solo trabajo.
—¿Ah, sí? —susurra, entrecerrando los ojos—. Entonces, ¿qué hacen aquí los dos juntos?