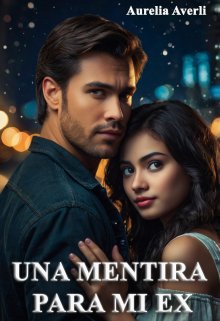Una mentira para mi ex
27
Su voz suena serena, sin rastro de emoción, pero siento que hoy hay algo distinto. Me acomodo en el asiento del copiloto y abrocho el cinturón. Es la primera vez que nos vemos desde aquel encuentro en el restaurante. El coche arranca, y entre nosotros se instala un silencio denso. Me acomodo el cabello con nerviosismo.
—¿A dónde vamos?
—Lo verás. Está cerca, a unos treinta kilómetros de la ciudad. Es un sitio ideal para celebrar bodas, y hay un complejo turístico al lado. Un lugar con mucho potencial.
Andrés habla de trabajo, y yo asiento con gesto de entendida. Durante todo el trayecto evita los temas personales, manteniéndose distante. El coche se detiene frente a un edificio en obras, con las paredes desconchadas. Junto a la verja nos espera un hombre de unos cincuenta años, delgado, de mirada viva y gorra descolorida. Al vernos, se adelanta limpiándose las manos en un trapo grasiento.
—Usted debe de ser Andrés, ¿verdad? —su voz es fuerte, de dueño de casa.
—Así es. Usted y yo hablamos por teléfono —responde Andrés, estrechándole la mano.
Yo sonrío, intentando parecer relajada, aunque tengo las palmas húmedas. El propietario camina hacia el edificio con paso firme.
—Pasen, enseguida abro. El edificio está sin terminar, pero tiene buenos cimientos. En su día queríamos montar aquí un gran restaurante para bodas y eventos, pero nunca llegamos a hacerlo.
Las puertas chirrían al abrirse y nos envuelve un olor a polvo y humedad. El dueño, Iván Petrovich, va delante, mostrando cada rincón como si temiera que nos perdiéramos algo.
—Aquí pensábamos poner la cocina —entramos en una sala amplia con paredes de azulejos—. Hay agua y el sistema de desagüe funciona. Solo falta arreglar un poco y se puede instalar el equipo.
Andrés escucha con atención, haciendo preguntas técnicas sobre la instalación eléctrica, la superficie y los permisos. Yo lo sigo en silencio, observando el lugar. Las paredes están deterioradas, pero los techos son altos. En mi mente ya aparecen ideas: paredes claras, flores naturales, luces cálidas.
—Y este es el salón principal —Iván Petrovich abre unas puertas dobles—. Aquí estaría la pista de baile.
La luz se cuela por una ventana cubierta de polvo y dibuja manchas sobre el suelo. Andrés se detiene en medio de la estancia, evaluando el espacio.
—Tiene potencial.
—¡Ya se lo dije! —responde el hombre con una sonrisa—. No querría venderlo, pero ya no tengo edad para esto. Que lo desarrolle alguien joven.
Recorremos otras habitaciones y subimos al segundo piso. Hay una gran terraza con vistas al bosque. El viento me revuelve el cabello y, por un instante, todo parece perfecto: el espacio, el silencio, la sensación de un nuevo comienzo.
—Bonito lugar, ¿verdad? —Andrés se inclina hacia mí, como si compartiera un secreto.
—Mucho —digo, apoyando las manos en la barandilla fría y oxidada—. Aquí se podría hacer algo especial.
Iván Petrovich asiente, aprobando.
—Si quieren, les muestro los documentos, y luego deciden.
Camina hacia la salida, mientras nosotros nos quedamos unos segundos más en la puerta, mirando el lugar. Me sorprendo imaginando que realmente tengo dinero para abrir un restaurante.
—Aquí podría haber una terraza de verano, con mesas pequeñas, sofás y guirnaldas de luces. Además, la vista es preciosa.
—Vaya, parece que ha despertado tu lado de diseñadora.
—Solo digo que el sitio tiene algo… mágico.
Hago unas fotos para Yevdokiya y grabo un video corto. Salimos, Iván Petrovich se despide prometiendo enviarnos los documentos hoy mismo, y se aleja hasta desaparecer tras la curva. Andrés se acerca al coche y me abre la puerta.
—¿Qué opinas?
—El lugar tiene potencial, pero requerirá mucho trabajo y dinero. Lo pensaré —mi voz suena segura, aunque en realidad será Yevdokiya quien decida.
—Si te soy sincero —dice inclinándose hacia mí—, me alegra que vinieras. Otra chica se habría quejado del polvo, pero tú ves belleza donde otros solo ven ruinas.
No sé qué responder. Me quedo inmóvil, con el corazón acelerado. Bajo la mirada.
—Vamos, o Iván Petrovich pensará que nos quedamos a dormir aquí.
—Como digas —dice Andrés, abriendo la puerta.
Regresamos a la ciudad. El cielo se cubre de nubes oscuras. Unas gotas golpean el parabrisas y pronto el aguacero se vuelve intenso. El agua corre por el cristal, y las luces de los coches se difuminan en manchas de color.
—Perfecto —murmuro, observando cómo los limpiaparabrisas no dan abasto—. El final ideal para el día.